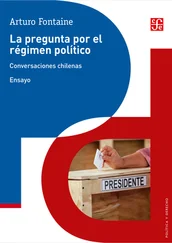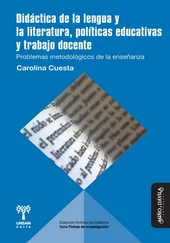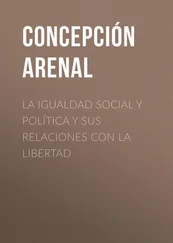Las preguntas relevantes que encaramos como investigadores incluyen la especificación de las características de las estructuras culturales y relacionales: su lógica, sistematicidad, los contextos en los que operan y la resiliencia de sus distintas capas o niveles. [Luego] podemos volver la atención a la pregunta por las condiciones culturales y relacionales bajo las cuales, así como los procesos culturales y relacionales a través de los cuales, la agencia ocurre (p. 71).
El sesgo en favor de la estructura resulta claro en la formula y, para algunos críticos, en los presupuestos de las teorías codeterministas, pues los agentes interactúan con estructuras que no crearon. Ante esto, Margaret Archer (como se citó en Dépelteau, 2008), cuestiona que en teorías como la de Giddens agencia y estructura sean mutuamente constitutivos, por lo que no pueden distinguirse y sus influencias recíprocas no logran precisarse en la investigación empírica. Además, a su juicio esta condición negaría la reflexividad autónoma que está en la base de la agencia: el actor solo puede pensar sobre algo y cambiarlo si lo puede concebir como externo, si es capaz de construir la diferencia entre sujeto y objeto.
Their [A. Giddens and P. Bourdieu] respective approaches to human practices generically preclude from disengaging the properties and powers of the practitioner from the Properties and Powers of the environment in which practices are conducted – and yet again this prevents analysis of their interplay. Instead we are confronted with amalgams of “practices which oscillate wildly between voluntarism and determinism, without our being able to specify the conditions under which agents have greater degrees of freedom or, conversely, work under a considerable stringency of constraints (Archer, como se citó en Dépelteau, 2008, p. 57).
En términos analíticos, las estructuras deben ser externas a las acciones porque las preceden; es decir, las estructuras no son reductibles a las personas y ellas no son títeres de las estructuras, en tanto tienen propiedades emergentes, lo que significa que las reproducen o las transforman (Bell, 2011, p. 899). Así, la relación entre estructura y agencia se asegura por la capacidad de los seres humanos para sostener conversaciones internas, reflexiones privadas sobre su situación y deseos que les permiten modificarse y modificar su entorno en forma reflexiva, imaginaria y genuinamente subjetiva. Estas conversaciones son el principio de los planes de acción en el mundo, con un significativo potencial transformador en tanto las estructuras solo ejercen un efecto a través de las actividades de las personas, por lo que no existen como entidades reificadas, más allá de la interacción social (p. 890).
El debate metateórico no se agota en la contraposición entre la defensa que hace Archer (2000) de la reflexividad individual y el principio de constitución recíproca de la agencia y la estructura propuesta por Giddens y otros. Un tercer enfoque, que Dépelteau llama Relacionismo, propone radicalizar (hasta dejar sin sentido), el principio de dualidad propuesto por las teorías codeterministas, aspirando a renunciar a cualquier distinción ontológica y epistemológica entre estructura y agencia (Dépelteau, 2008, p. 61), pues estas no existen en el universo social más que como artificios moldeados por el observador. De esta manera, Dépelteau insiste en que esta “teoría en desarrollo” nos propone entender el universo social como compuesto por transacciones entre actores sociales. Es decir, las estructuras no serían nada distinto a regularidades “que existen en tanto transacciones”, sino que son transacciones estables y continuas en un espacio específico, las cuales no preexisten a los actores. El hecho de que las transacciones se memoricen y reproduzcan no convierte a las estructuras en nada distinto; se buscaría así explicar los fenómenos sociales sin reconocer relaciones causales totales o parciales de la estructura a la acción (Dépelteau, 2008, p. 59).
Mientras en otros enfoques estructura y agencia tienen propiedades y poderes intrínsecos que limitan la agencia o afectan la estructura (ideologías, intereses, etc.), la mirada relacionista concibe que solo existen en las transacciones, de manera que los individuos hacen juicios prácticos y normativos sobre trayectorias de acción en respuesta a demandas, dilemas y ambigüedades de situaciones en permanente evolución; por lo tanto, “las propiedades del ego” (p. 63) existen únicamente como transacciones empíricas. Así, Dépelteau (2008) insiste en que no se ha se continuar debatiendo sobre las relaciones ontológicas y epistemológicas entre estructura y agencia, pues a su juicio se requieren herramientas sofisticadas para analizar cadenas de transacciones altamente complejas y hacer de ellas el objeto de una nueva sociología (p. 70).
El institucionalismo histórico y otras formas de evitar el debate metateórico
Mahoney y Snyder (1999), reconocen la pertinencia de la discusión sobre el uso de la estructura y la agencia como variables causales en los estudios sobre los cambios de régimen en la ciencia política. En su texto, analizan dos estrategias comunes a partir de las cuales los politólogos han intentado sintetizar e integrar variables de ambos ámbitos en la construcción de sus análisis; a la postre, ambas resultan formas limitadas de evadir la discusión metateórica.
La primera es la estrategia del embudo (The Funnel Strategy), donde el investigador construye un modelo de explicación causal en el que “variables de diferentes niveles de análisis son tratadas como vectores independientes con distintas fuerzas y direcciones” (p. 12); de esta manera, los factores estructurales y las diferentes agencias se conciben como efectos independientes sobre el desarrollo del proceso y se les incorpora con criterios disímiles. Las estructuras se conciben como externas al agente, por lo que no explican sus intereses ni su identidad y solo justifican parcialmente su comportamiento (p. 13). Para los autores, esto supone un sesgo voluntarista de la estrategia teórica.
Por otro lado, la segunda estrategia de síntesis es propia del institucionalismo histórico. El concepto de trayectoria dependiente (Path Dependance) es usado para intentar fusionar estructura y agencia, a partir de la construcción de un uso secuencial de las instituciones como variables dependientes e independientes. A juicio de los autores, el análisis descansa en un modelo evolucionista de causación que trata a las instituciones, creadas durante coyunturas críticas, como poseedoras de un “stock genético” que limita el rango de posibles trayectorias del cambio político (Mahoney y Snyder, 1999, p. 17).
Sumado a lo anterior, el institucionalismo histórico concibe a las instituciones como variable independiente que explica los resultados políticos en períodos de estabilidad y se convierten de pronto en variables dependientes al aparecer la crisis (Bell, 2011); las instituciones explican todo hasta que de repente ya no explican nada. Así, el componente faltante en el análisis es el que permite examinar la interacción cotidiana entre estructura y agencia, que el institucionalismo histórico reemplaza por la alternación de voluntarismo y determinismo, de forma que el analista de los procesos de cambio en los regímenes políticos se especializará en analizar las coyunturas e identificar sus legados institucionales3.
Mahoney y Snyder (1999) identifican que ambas estrategias tienden a privilegiar la agencia, en tanto no se soportan en bases conceptuales o teóricas, que permitan una adecuada integración entre la agencia y la estructura; ambos enfoques carecen de los microfundamentos requeridos para explicar el cambio histórico. Por un lado, Bell (2011) señala que se carece de una teoría para explicar el cambio, por lo que propone un nuevo tipo de institucionalismo histórico centrado en el agente (p. 896), mientras Mahoney y Snyder (1999) concluyen que en el problema metateórico agente-estructura se hayan las claves para superar las limitaciones de las estrategias planteadas; por lo tanto, destacan la importancia de reconocer los principios que Hays (1994) identifica como fundamentos del argumento codeterminista: las estructuras son creaciones humanas, objeto del quehacer reflexivo, que limitan y también hacen posible la acción humana; además, existen en diferentes niveles más o menos accesibles a la conciencia y la acción humana, durables y resistentes al cambio (pp. 61-62).
Читать дальше