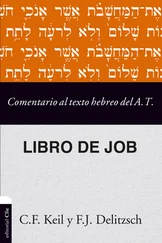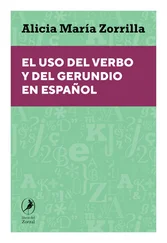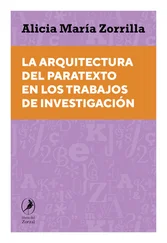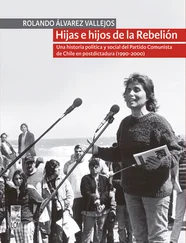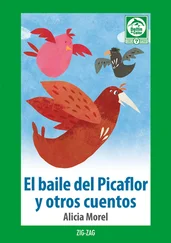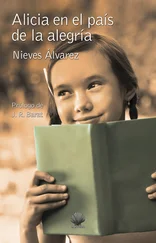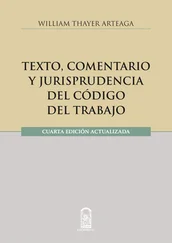En cuanto a los pintores más consultados a lo largo de nuestra investigación citaremos resumidamente los catálogos de artistas como Antonio Pisanello (1395-1455), Andrea Mantegna (1431-1506), Sandro Botticelli (1445-1510), Vecellio Tiziano (14771576), Jacopo Tintoretto (1518-1594), Pedro Pablo Rubens (1577-1640) —a través de la colección del Corpus Rubenianum Ludwig Burchard—, Jacques Callot (1592-1635), Diego Velázquez (1599-1660), Luca Giordano (1632-1725) o Antoine Watteau (1684-1721). Aunque también queremos mencionar la búsqueda de material pictórico complementario en las ediciones de los catálogos de subastas, sobre todo de las casas inglesas Sotheby’s y Christie’s, donde hemos encontrado pinturas de carácter costumbrista que se adecuaban al detalle que requeríamos para ilustrar determinados aspectos cotidianos.
Las imágenes del segundo capítulo, especialmente la extrañeza que nos ha causado la representación del demonio en uno de los dibujos, nos ha conducido a consultar bibliografía sobre arte fantástico e iconografía demoníaca, así como a manejar los clásicos volúmenes de Iconografía del arte cristiano, obra original de Louis Réau, con el fin de estudiar la tradición figurativa de los santos y personajes bíblicos.
A esto se suma el acopio literario contenido en los numerosos scenarii de la comedia italiana, los pasos de Lope de Rueda o el auto sacramental representado en algunos de sus autores más significativos desde el Códice de Autos Viejos hasta Calderón, así como la tratadística sobre gestualidad, preceptiva escénica y la reciente investigación en relación con la técnica del actor barroco. [29]Tratados escénicos del siglo XVIII como los de F. Lang Dissertatio de Actione Scenica (1727), J. Engels Ideen zur einer Mimik (1785-1786) o los posteriores de A. Morrochesi Lezioni di declamazione e d’arte (1832) y de J. Jelgerhuis, Theoretische lessen over de Gesticulatie en de Mimiek (1827), manuales básicos de quirología como la Chironomia or the Art of Manual Rhetoric de John Bulwer (1644), o, inventarios textuales como la Genealogía, origen y noticias de los comediantes en España [30]—compilada y editada por N. Shergold y J. Varey— y la Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España (1904) de Cotarelo y Mori, [31]se integran e inciden en la miscelánea enciclopédica barroca a la que hemos apelado en la tarea de reconstruir y analizar nuestro corpus iconográfico.
Este procedimiento de análisis se ha visto complementado por el enfoque de estudios iconológicos proporcionado por la escuela warburgiana y por la tradición teórica italiana que a continuación reseñamos.
Fundamentos Teóricos
Tal como sugiere Giovanna Botti, [32]uno de los problemas básicos del estudio de la iconografía teatral surge de la inherente ausencia de lenguaje propio en virtud de un código ilimitado, formado por los préstamos tomados de otras disciplinas humanísticas. Desde esta perspectiva, la historia del teatro se concibe como una historia de documentos de naturaleza diversa que deben ser leídos e interpretados para intentar restituir la concordancia de un «momento expresivo», difícilmente codificable dado su carácter único, irrepetible y cambiable; que se puede intuir, en todo caso, mediante cautelosas aproximaciones. Esta circunstancia conlleva que la historia del teatro se asuma como una historia interdisciplinar de trazos heterogéneos que «aspira a la memoria de aquello que de por sí no es enteramente fijable». [33]
Esta característica del objeto de estudio nos ha obligado a retomar para nuestro análisis una mirada retrospectiva hacia las orientaciones críticas que, aproximadamente a partir de los años 70, comienzan a reconsiderar los documentos figurativos como elementos informativamente parejos al texto dramático. Con anterioridad, historiadores del arte como Emile Mâle, [34]George R. Kernodle [35]o Pierre Francastel, [36]contribuyeron a iniciar la actual reformulación de la historia del teatro en términos de una historia de los documentos sobre teatro, al advertir la importancia significativa de las referencias visuales del espectáculo, apreciadas, o bien como fuente de cierta iconografía medieval o proto-renacentista, o bien como reflejo de la influencia de las artes figurativas en soluciones escénicas acogidas en teatro, procesiones y entradas reales. [37]
A partir de aquí se impuso la necesidad de ampliar el campo de saber hacia una variedad genética documental que precisaba a su vez de una metodología que superara los peligros de una posible «idolatría documental», [38]para lo cual se hizo imprescindible una redefinición del estatuto teórico de documento en la línea de autores como Lucien Fevbre, [39]Marc Bloch, [40]Jacques Le Goff, [41]Paul Zumthor [42]o más recientemente Marco De Marinis. [43]
Lucien Fevbre y Marc Bloch, fundadores de la revista Annales d’histoire économique et sociale (1929), empiezan por cuestionar el documento como prueba indiscutible del hecho histórico, postura por lo tanto que difiere de la corriente positivista de finales del siglo XIX y de principios del XX confiada en la presunta objetividad del dato. Bajo la visión positivista, se sustrae el importante componente de la intencionalidad, si bien, tal como señala Marc Bloch, todo documento es el resultado de una selección histórica casual o de una decisión por parte del historiador:
A pesar de lo que a veces parecen creer los principiantes, los documentos no saltan a la vista, aquí o allá, por efecto de quién sabe qué inescrutable deseo de los dioses. Su presencia o su ausencia, en un fondo archivístico, en una biblioteca, en un terreno, depende de causas humanas que no escapan enteramente al análisis, y los problemas planteados por su transmisión, así como no son sólo ejercicios para técnicos, tocan ellos mismos en lo íntimo de la vida del pasado, porque lo que de ese modo se encuentra en juego es nada menos que el pasaje del recuerdo a través de las sucesivas generaciones. [44]
El entramado intertextual que inserta el documento en un contexto demarcado tanto por los antecedentes que lo han hecho posible como por las incidencias posteriores recibidas, contempla la apertura a todo tipo de código más allá de la escritura. [45]La terminología de «monumento» es empleada por primera vez por Paul Zumthor [46]para describir esa «verticalidad» semántica que la gramática de la contaminación cultural confiere a un documento transformándolo en «monumento». La crítica del documento como monumento desarrolla entonces sus consecuencias críticas en la dirección marcada por el proyecto «arqueológico» de Michael Foucault [47]y por último queda reformulada teóricamente por Jacques Le Goff:
No existe un documento objetivo, inocuo, primario. La ilusión positivista [...], que veía en el documento una prueba de buena fe, a condición de que fuese auténtico, puede muy bien encontrarse en el nivel de los datos mediante los cuales la actual revolución documental tiende a sustituir los documentos. La concepción de documento/monumento es entonces independiente de la revolución documental y tiene, entre otros fines, el de evitar que esta revolución, también necesaria, se transforme en un elemento diversivo y distraiga al historiador de su deber principal: la crítica del documento —cualquiera que sea— en cuanto monumento. El documento no es una mercancía estancada del pasado; es un producto de la sociedad que lo ha fabricado según los vínculos de las fuerzas que en ellas retenían el poder. Sólo el análisis del documento en cuanto monumento permite a la memoria colectiva recuperarlo y al historiador usarlo científicamente [...] [El documento] es el resultado ante todo de un montaje, consciente o inconsciente, de la historia, de la época, de la sociedad que lo ha producido, pero también de las épocas ulteriores durante las cuales ha continuado viviendo, acaso olvidado, durante las cuales ha continuado siendo manipulado, a pesar del silencio. El documento es una cosa que queda, que dura y el testimonio, la enseñanza (apelando a su etimología) que aporta, deben ser en primer lugar analizados desmitificando el significado aparente de aquél. El documento es monumento. Es el resultado del esfuerzo cumplido de las sociedades históricas por imponer al futuro —queriendo o no queriéndolo— aquella imagen dada de sí mismas. En definitiva, no existe un documento–verdad. Todo documento es mentira. Corresponde al historiador no hacerse el ingenuo. [48]
Читать дальше