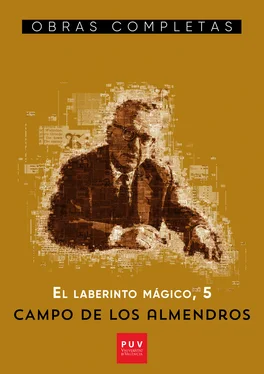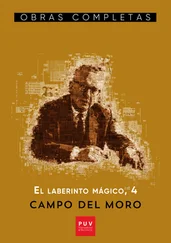–¿Qué pasa?
–Que faltó Ángeles y esta se va.
–¿Que se murió Ángeles? ¿Cuándo?
–No lo sé. A las cuatro es el entierro.
–Y tú, ¿dónde vas?
–A Alicante. A reunirme con Vicente.
Asunción se acoge al archivista para marcharse.
–¿Hacia dónde va?
–Al Gobierno Civil. 27
–Voy con usted, para el pase.
Besuqueos frenéticos.
–¡Me dejas sola!
–Será por poco tiempo.
–Sí, sí: créetelo.
Las mejillas, los labios, los ojos, la frente mojados por las lágrimas y la saliva de la gordísima que ya llora sin contención.
Ambrosio Villegas corta:
–Si quieres que te acompañe, vámonos. ¿A las cuatro el entierro? ¿Desde el manicomio?
–No lo sé –dice la tía, enjugándose, antes de sonarse–. Supongo que sí.
–Adiós, tía.
Y se queda sola. Mira todos los cachivaches amontonados en la tienda; trebejos, trastos, escritorios, trincheros, tocadores, perchas, jardineras, cómodas, aparadores, baúles, sillas, braseros; todo cojo, sucio, amontonado de cualquier manera, sosteniendo paquetes de libros atados, platos, cojines, macetas, vasos, relojes, lámparas; todo desmantelado, viejo, desportillado; el aparador, la caja, con su balaustradita de maderas torneadas, la prensa para copiar la correspondencia, las libretas, los legajos; todo con un pie en la sepultura, avellanado, provecto. Concha se siente más vieja de lo que es y se deja caer en una silla baja, a la que se ha aficionado. Inclina la cabeza, cierra los ojos, quisiera morirse, pero recuerda –un relámpago– que se ha dejado a la niña a medio comer su plato de arroz, se endereza con dificultad, pero con decisión y sube la escalera. Cruje el tercer escalón.
–Voy, niña, voy.
Al llegar a la plaza de Tetuán, 28Asunción se despide de Villegas. Este le pregunta:
–¿No ibas al Gobierno Civil?
–Voy a subir, a ver si hay alguien.
La casa del Partido. Fue de los Fernán Núñez. 29
–¿Sabes –le pregunta su acompañante, antes de dejarla– que en esta casa Fernando VII abrogó la constitución de 1812?
–No.
–¿Que aquí María Cristina firmó su abdicación a la Regencia? 30
–Tampoco, ¡a qué santo!
A nadie le importa la Historia, comprueba una vez más el bibliotecario.
Enfrente está Santo Domingo y Capitanía General, 31entran y salen militares y paisanos, se paran coches, salen otros. El cielo gris pesa. La fachada filipesca del convento tiene las puertas cerradas. La enorme pared de cantería carcomida nunca le ha producido a Villegas tanto amor, admiración y tristeza. 32
Al pasar por la puerta, da con el general Miaja, forrado en una pelliza. 33
–Hola, mi general. ¿Cómo van las cosas?
–Muy bien, muy bien –dice el rubicundo y miope militar, metiéndose en un coche–. Muy bien.
Atardecer. Desembocan cientos por el puente del Mar, uniéndose a otros, que han penetrado en la ciudad por el de Serranos. 34Encima del tanque, el cadáver del Uruguayo . 35
Enfilan hacia la plaza de Tetuán. Ni un solo soplo de aire. Las inmóviles magnolias de la Glorieta recogen en sus hojas charoladas las luces del día. 36
Los cuarteles cerrados, Santo Domingo, dorado del reflejo del cielo y su piedra carcaveada.
El tanque –un camión cubierto con planchas de hierro atornilladas– avanza testudíneo sacando centellas al roce del metal con los adoquines. 37
Tendido sobre el techo plano del mastodonte, el cadáver sangra todavía y entre el orín de las planchas se abre paso el reguerillo oscuro. Fáltale un ojo al muerto, saltado por el pistoletazo en la nuca, aborbóllanse los sesos en el entrecejo derecho. 38
–¿A qué vienen? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan?
Fue ayer, hace cerca de tres años. Ambrosio Villegas aprieta el paso hacia el Gobierno Civil.
Ahora llegan otros, con tanques de verdad. Los abandonan. 39
Al fondo del zaguán del local del Partido, Asunción encuentra a Bonifacio Álvarez. 40No pensaba volver. ¿Qué la ha empujado? ¿Librarse lo antes posible de la compañía de su tía? ¿El redil? Podía haber ido al Instituto; buscar a Monse. Contra todos los consejos regresaba al local del Partido.
–¿Qué hacemos?
–Nada. Esperar.
–¿Qué hago?
–Vete a casa, y espera. Ya te avisará Pilar.
–¿Y Vicente?
–En Madrid, ¿no?
–No, en Alicante.
–¿Y?
–Me quiero reunir con él.
–Allá tú.
Bonifacio Álvarez, de pie, a punto de salir; pequeño, duro, más bien cerrado de mollera, no ha cambiado con la guerra; su pelo erizado, corto, más cano. Ha sido un poco de todo: policía, director de una revista, comisario, jefe de los talleres de los Altos Hornos de Sagunto, donde trabajó en su juventud. Ahora es «responsable» de la Agit-Prop. Nunca ha tomado una decisión de por sí.
–Han empezado a detener a camaradas.
–¿Para eso quieres que vaya a casa?
–No van a enchiquerarnos a todos.
(Como diciendo: tú no cuentas.)
–¿Qué pasó de verdad en Madrid?
–No lo sé.
No lo sabe.
–Dicen que el Gobierno ha huido.
–No lo creo –rectifica–: de todos modos, no habrá huido. 41
–¿Y la guerra?
–De Madrid dicen que todo sigue igual.
–¿Sin nosotros?
A Asunción no le cabe en la cabeza que la guerra pueda seguir sin los comunistas.
–Salud. Voy a ver a...
Se marcha, apretando el paso; la muchacha quiere alcanzarle, pero se da cuenta de que es inútil. Le conoce y comprende el reburujo de ideas y sentimientos contradictorios que debe llevar encima de los hombros. (–¿Ese, cabeza? ¡Vamos!)
–Vete a casa.
La que fue de sus padres; como si fuera antes. Otra vez: la tía Concha. Asunción, desde que casó con Vicente, ve poco a su tía; no porque no la quiera: por falta de tiempo –se convence–: Ver a la familia, igual a perder el tiempo. A veces, en cualquier reunión, oyendo discusiones inútiles, pesadas, ininteligibles para ella, se acuerda de la obesota; pero está fuera de su vida. Es la guerra. Sí, y algo más: la entrega al trabajo. Ahora, como un hachazo:
–Vete a casa.
Es imposible que se acabe la guerra sin ganarla. Se lo dice cada día, a cada momento. Lo ha asegurado, repetido; lo ha escrito en la revista de la Juventud. Están contentos con su trabajo. Se lo ha dicho Ángel Santiesteban, que para todos tiene más años de los que representa, a pesar de sus solos veinticinco.
Oye sonar el teléfono, abre; cuando descuelga la bocina ya cortaron la comunicación.
Desde que se casó, Asunción vive con Monse, una muchacha que trabaja con ella, en el Instituto de la calle de Sagunto. No solo tan morena como rubia Asunción, sino distinta de todo en todo:
–No he conocido animales más idénticos y diferentes que los hombres.
–Como no sean mujeres.
–Es verdad. Sin eso el mundo sería muy aburrido,
–Si no fuese por la obligación.
–Eso tú, que lo tomas en serio.
Cara redonda, ojos enormes, flequillo, el pelo liso, Monse –Monserrat– tiene un cuerpo precioso, senos pequeños, muslos prodigiosos, pierna gruesa, toda ella maciza. Había sido, desde los catorce años, modelo de cien escultores y pintores. No le da la menor importancia a pasearse desnuda frente a quien sea y a entregarse al primero que se le presente, por dar gusto. A veces, se lo proporciona ella misma, sin excesos. La ropa le molesta. Invierno o verano siempre va en cueros bajo el vestido que sea.
–No te entiendo.
–Ni yo. Pero ¿qué más da?
–Pero...
–Mira, chica, ¿por qué no? Yo no lo paso mal, ellos se vuelven locos. Así fue desde el principio, ¿para qué me preocupo?
–¿No te has enamorado nunca?
Читать дальше