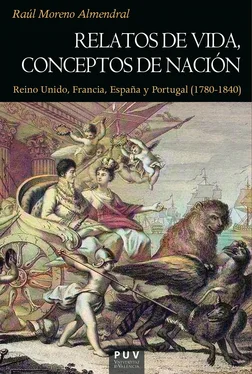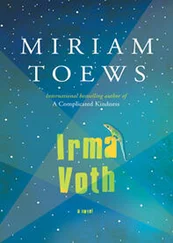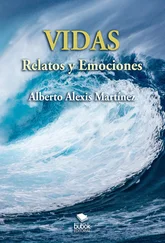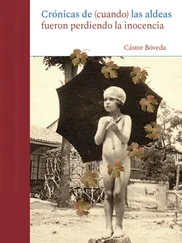1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 La «experiencia» entendida como «lo vivido por una conciencia» no es desde luego una noción aproblemática. LaCapra (2004: 38-39) la describe como una «caja negra», un residuo indefinido que muestra una cara objetiva y otra subjetiva. Algunos autores han disertado sobre la existencia de una experiencia pura no segmentada, completamente independiente de la acción de los individuos que la viven, y han reflexionado sobre sus relaciones con las representaciones del pasado (Ankersmit, 2012). No obstante, la posición dominante en la actualidad rechaza con claridad cualquier posible naturalización y reificación de la experiencia, e incide en que es el procesamiento cognitivo que realizan los sujetos lo que transforma los eventos/acontecimientos en experiencias (Scott, 1991; Maftei, 2013: 61).
Destacando esto y visto desde fuera de la discusión, el problema real es la posibilidad de afirmar una línea permanente de conciencia que garantice una entidad fenoménica al «yo en el mundo» ( self ); algo que una tiempo, mente y cuerpo; algo que garantice una continuidad mínima sin la cual el «yo consciente» y la «identidad», tal y como aquí los hemos definido, son imposibles (Dainton, 2008). Sea como fuere, «tener una experiencia» siempre significará la colocación de unos agentes, una temporalidad y unos contextos en una red de significados e intencionalidades, así como la fabricación de unas historias que, al final, constituyen el verdadero medio de creación y reproducción de la identidad (Lawler, 2014: 23-44).
Los materiales a partir de los cuales esto se realiza los aporta la experiencia procesada, restos de un pasado siempre desvanecido que constituyen la memoria. Los estudios sobre memoria tienen una larga tradición, especialmente en Francia (Halbwachs, 1994; Namer, 1987). Sabemos desde hace tiempo que la memoria no es nada parecido a una caja fuerte que almacena recuerdos, percepciones y sentimientos. La memoria es un proceso activo, continuamente llevado a cabo desde el presente de cada individuo. Incluye el recuerdo dinámico, el olvido y la transformación.
Los agentes de la memoria son los individuos, pero esta se halla imbricada en marcos colectivos de dos maneras. Primero, «gran parte de la memoria está sujeta a membresías de grupos sociales de un tipo u otro» (Fentress y Wickham, 1992: IX). De hecho, la socialización y la educación pueden transmitirnos recuerdos de cosas que no hemos vivido. Este proceso transgeneracional proporciona identidad tanto como la propia experiencia vivida.
Asumir el carácter diferencial y transformativo de la memoria lleva a la segunda forma de imbricación colectiva. En tanto que la grupalidad es inherente a los instrumentos simbólicos de interacción de los individuos –lo que aquí hemos llamado «identidad»–, cualquier procesamiento intelectual constructor de «experiencias», siquiera la más temprana y simultánea percepción, se realizará siempre desde las categorías grupales del sujeto, las cuales este no ha producido «desde cero» (Brubaker, Loveman y Stamatov, 2004).
Diferentes académicos, desde historiadores hasta psicólogos sociales, han señalado los solapamientos entre memoria, experiencia e identidad, especialmente en su dimensión colectiva y en su importancia para las representaciones del pasado (Fulbrook, 2014; Berger y Niven, 2014; Rosa Rivero, Bellelli y Bakhurst, 2000; Reicher y Hopkins, 2001). Diversos trabajos empíricos en el campo de la psicología cognitiva y la neurociencia también parecen confirmar que la manera en que el cerebro humano funciona favorece la narratividad y la grupalidad (Hirst, Cuc y Wohl, 2012).
Igualmente, la estructura interna de las memorias autobiográficas se relaciona con factores contextuales y sociales, pero esa relación no es ni mecánica ni proporcional. Así, alguno de estos estudios sugiere que los periodos vitales autobiográficamente definidos se ven más afectados por los grandes acontecimientos públicos cuando estos últimos «producen un cambio marcado y duradero en la estructura de la vida diaria» (Brown et al., 2012).
Entre las diferentes posibilidades de gestionar las historias de vida y su temporalidad, la organización de la experiencia a través de categorías nacionalizadas no puede llevarnos a tomar el atajo de hablar simplemente de «memorias nacionales». De nuevo, los peligros de reificación y nacionalismo metodológico aparecen y en algún caso, como en Nora (1993), se consuman.
Con todo, las nociones más o menos implícitas de experiencia y memoria no son algo nuevo en la reflexión intelectual sobre los fenómenos nacionales; están presentes en el «riche legs de souvenirs» de Renan (1991: 41), la «imagined community» de Benedict Anderson (1983) y los «ethnosymbolic resources of the nation» de Anthony Smith (2009), entre los cuales se halla la necesidad de unas memorias colectivas preexistentes a la nación. Incluso dentro de las posiciones clásicas del modernismo, la memoria desempeña un papel importante en cómo las élites políticas moldean el proceso de construcción nacional, puesto que estas constituirían los agentes que articulan esa memoria nacional (Fentress y Wickham, 1992: 127-137). Sin embargo, la aplicación sistemática de estas intuiciones en estrategias metodológicas específicas está aún por hacer.
Teniendo en cuenta lo anterior, de una manera u otra, las naciones serían «comunidades de recuerdo» ( Erinnerungsgemeinchaften ), construidas sobre «comunidades de identificación» previas, que provienen a su vez de «comunidades de experiencia» (Fulbrook, 2014: 73-83). Así, de acuerdo con lo expuesto, los vínculos entre las personas que permiten la existencia de estas «comunidades» proceden precisamente de la intersección de identidad nacional, experiencia de interacciones y memorias de esa conexión entre mundo individual y colectividad. De ello surge una «sensación de familiaridad» ( Familienähnlichkeit ) basada en el pasado, la cual orienta las diferentes conciencias y comportamientos en el presente, y los aproxima o separa para interacciones futuras (Bernecker, 2008: 92-93).
Nótese que el asunto importante aquí es la percepción de una estructuración lingüística de conexiones compartidas a lo largo de un tiempo –sean «alemán», «el pueblo estadounidense» o «la nación francesa»–. No lo son tanto los contenidos o temas, usualmente compuestos de mitos y estereotipos, que se utilizan para dar cuerpo a las ideas particulares de nación –«para ser verdaderamente alemán hay que hablar alemán como lengua materna», «los auténticos estadounidenses (o más bien, se diría, Americans ) son gente amante de la libertad y hecha a sí misma», «ser un patriota francés implica ser laicista y republicano», etc.–. Esta dualidad entre la continuidad de las categorías y la diversidad en sus significados, entre el presente y las categorías que se utilizan para entender el pasado, es clave para entender tanto la flexibilidad como el carácter conflictivo de la nación (Hutchinson, 2005). Conviene recordar, no obstante, que los rasgos básicos de este proceso se dan también en otras «comunidades imaginadas» diferentes de la nación, como puedan ser «mujeres», «proletarios» o «afroamericanos». La única diferencia es la identidad empleada en cada caso, sea género, clase o raza.
El primer momento clave en un proceso de construcción nacional es precisamente el punto en que un número suficiente de individuos comienzan a usar la nación como categoría efectiva para sus interacciones, y por lo tanto esta empieza a ser «real en sus consecuencias» a nivel macro. Este momento crítico de la nacionalización de las categorías que utilizamos para codificar la experiencia es muy difícil de concretar empíricamente. Aunque vemos sus efectos y podemos reconstruir una cierta cronología, los sentidos de la causalidad y las vicisitudes internas no están claros. Tener en cuenta los sesgos implícitos de la «búsqueda del origen» (con su trasfondo teleológico) y que los inicios no determinan la evolución no es óbice para reconocer que los primeros momentos son importantes.
Читать дальше