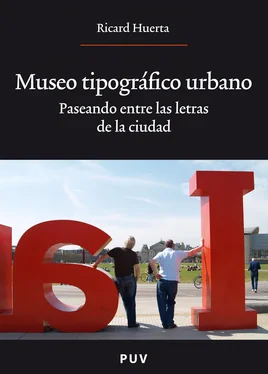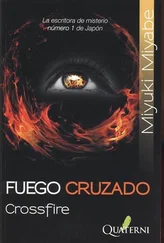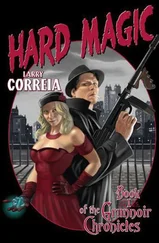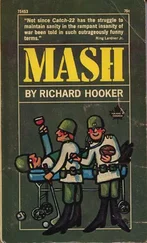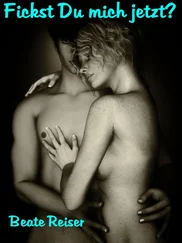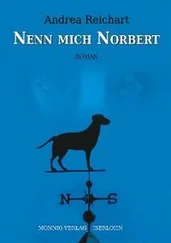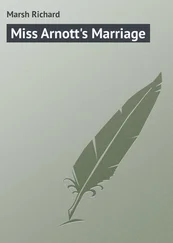Más allá del convencional estudio sobre estilos, tendencias o materiales (en esta línea destacamos los trabajos de Satué), incluso de las vinculaciones que suele aportar el arte a la tradición de las letras, proponemos un conocimiento muy ambientado en el goce y en la satisfacción, al tiempo que reclamamos una mayor presencia de los aprendizajes sobre las letras y sus usos en las distintas etapas educativas. Hemos entrado en una dinámica digital de interacciones en la que el acceso a la información gráfica, incluso a la manipulación de letras y grafismos, se convierten en algo muy habitual, en algo cotidiano. El potencial que sugiere dicha realidad viene ensombrencido por la prácticamente nula atención que se le dedica, en el ámbito educativo, a estas cuestiones. Ni al profesorado se le prepara para abordar la cuestión, ni al alumnado se le transmiten este tipo de competencias. Destacamos el término competencia puesto que se trata de un elemento clave de la reciente reforma educativa. A pesar de estar familiarizados con innumerables modelos de letras, y de utilizar los textos como verdaderas imágenes al ser manipulados en el ordenador, a los niños y jóvenes se les habla poco en las clases de la capacidad comunicativa de las letras. Ésta es una cuestión fundamental que intentamos desarrollar en el capítulo 6. En este sentido, la formación de los educadores resulta esencial, ya que constituyen el eje de transmi sión tanto de los contenidos como de la adquisición de competencias. Las letras siempre han estado en la base de la enseñanza. Pero también deberían ser tratadas como elemento gráfico y de transmisión cultural, no únicamente como superficie decorativa del mero significado verbal de los textos.
Caminar, observar, ver, leer, disfrutar, entender, relacionar, utilizar, recoger, transmitir, enseñar. El recorrido que ejercita el cuerpo en su cómplice intercambio con la ciudad queda emparejado con el recorrido de la mirada al describir y descifrar los contornos de los escritos. Cuando Claude Garamond diseñó sus célebres tipografías en el siglo XVI, puede que no fuera consciente de la sombra que estaba proyectando sobre la historia de las letras, aunque su rey y mecenas Francisco I, al protegerle, provocase una de las formas características que la cultura francesa ha aportado al patrimonio visual universal. El metro de Londres cuenta con un elemento gráfico poderoso: la circunferencia roja en la que una banda horizontal azul inscribe el nombre de las estaciones. Su diseñador, Edward Johnston, está considerado uno de los exponentes clave de la renombrada tradición inglesa, que siempre se ha preocupado no sólo por la evolución tipográfica, sino especialmente por su caligrafía artística. Además, la escuela de calígrafos ingleses destaca por su vocación educativa también en el ámbito del dibujo y la ilustración. Al sur de Europa, como marchamo de la época de la Ilustración, Giambattista Bodoni representa el prestigio alcanzado por la tradición italiana, que desde el Renacimiento cuenta con destacadas figuras, muy apreciadas por los amantes del arte. Próximas a nosotros, las figuras de Enric Crous-Vidal o Ricard Giralt Miracle, constituyen ejemplos recientes (ambos vivieron en el siglo XX) de una tradición rota por demasiadas lagunas, pero que aporta ejemplos gratificantes en sus momentos álgidos. Entre los impecables trabajos de tipógrafos actuales, no pueden faltar las iniciativas gráficas de Pepe Gimeno, o el deslumbrante poder del trabajo de Andreu Balius. Estos nombres, junto a los responsables de otras facetas más o menos creativas, deberían figurar en los manuales de historia que manejan nuestros hijos (con los políticos, científicos y gobernantes, por ejemplo, que ya aparecen en ellos). Tendrían que formar parte de su formación como ciudadanos. Curiosamente, si bien a nivel escolar no se ha tenido en cuenta el papel de los tipógrafos o de la escritura como diseño, es a través del menú «fuentes», en el escritorio del ordenador, donde los jóvenes tienen acceso al conocimiento de nombres como Bodoni, Garamond, Gill, Goudy o Palatino, todos ellos representativos de sus creadores. De estos maestros, y de otras formas de aprender, hablamos en los capítulos 5 y 7. La palabra maestro juega aquí una refrescante duplicidad, ya que la aplicamos bien al maestro tipógrafo, al diseñador de letras, bien al maestro en un sentido más amplio, como persona de la que aprendemos, tanto en la escuela como en las sucesivas etapas de la vida (vid. fig 2).
Otro aspecto que consideramos conveniente trasladar a nuestra refl exión es el de la creación literaria, cuando está vinculada a la letra como eje conductor, aunque también cuando refleja las vivencias expresadas por los escritores que han retratado sus viajes mediante textos. Hemos querido centrar la atención en un par de autores, personas que continúan deleitándonos con sus escritos. La infatigable Jan Morris, personaje atractivo y peculiar, nos narra sus andanzas por las capitales más suculentas del planeta, a través de sus crónicas de viajes. Su acercamiento a la trama vital de cada estación del viaje nos aporta un jugoso escenario de andanzas. Y teniendo en cuenta que la primera mitad de su vida la relató con un cuerpo de hombre, hasta que a mediados de los años setenta decidió trasladarse a un cuerpo de mujer, entonces nos ofrece una dimensión mucho más rica de su trayectoria, que admiramos por su calidad y por su valentía. En otro ámbito, mucho más novelado, optamos por la narrativa de Juan José Millás, con su ironía punzante y en ocasiones quejumbrosa, retratando una sociedad urbanita en la que cada sujeto se reencuentra a sí mismo en función de diferentes miradas especulares. La literatura de viajes y la novela incorporan en este estudio el necesario aporte creativo que siempre hemos contemplado en nuestras incursiones (durante años me esforcé en trasladar al grabado obras literarias como el Tirant lo Blanc, la Biblia, o la biografía de Alejandro Magno a partir de los textos de Mary Renault), aunque en esta ocasión comparten escenario con las reflexiones heredadas de autores tan queridos como Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Walter Benjamin, o el mismísimo Adrian Frutiger, quien en su fructífera madurez sigue deleitándonos con emotivas reflexiones sobre la letra. Frutiger es otro de los nombres que, tras su aportación a la tipografía, debería figurar en los catálogos de autores que merecen ser conocidos por la mayoría de los usuarios. Sobre todo teniendo en cuenta que Frutiger es el responsable de una de las tipografías más reproducidas de la historia, además de haber instalado sus creaciones en aeropuertos que hemos transitado la mayoría de los viajeros.
En este libro se recogen ideas diversas, aportaciones que se combinan y entrelazan. Sobre este conjunto de sugerencias prevalece un elemento particular que hilvana los diferentes focos de atención y transmite coherencia al conjunto: la reivindicación de que las letras constituyen un factor cultural de gran calado, convirtiendo las ciudades en complejos artefactos visuales. Tanto los especialistas en tipografía y diseño gráfico como los públicos mayoritarios (turistas, escolares, ciudadanos en general) deben ser conscientes del tema que aquí trazamos. Todos ellos son, en mayor o menor medida, usuarios del espacio de la ciudad, de sus calles y edificios, de la cartelística y de los rótulos situados a lo largo y ancho de la geografía urbana. Aunque sea poca la gente que de manera consciente se detiene a contemplar el espectáculo de las letras, un lenguaje gráfico que inunda el espacio urbano, lo cierto es que la oferta se encuentra al alcance de todos. Aquí defendemos la importancia de esta presencia de las letras en las ciudades, así como la necesidad de transmitir –sobre todo a nivel educativo– dicha existencia. Lo hacemos a partir de una reflexión que abarca diferentes ámbitos: la educación artística, la estética, el diseño, la sociología, la historia y la comunicación. Nuestra dinámica expositiva parte de los estudios culturales, cuya tradición viene marcada precisamente por la multidisciplinariedad. En cualquier caso, puede que debido a nuestra adscripción, en la redacción dominará el discurso educativo, y más concretamente el de la educación artística, dentro del dominio de las artes visuales. De hecho, profesionalmente pertenecemos a un área de conocimiento eminentemente híbrida, en la que concuerdan análisis de tipo educativo y artístico, pero también se trata, y de forma generosa, de una parcela del conocimiento muy contaminada de cualquier elemento tangencial que provenga de otras disciplinas o ámbitos. Planteamos nuestro estudio como un territorio fértil desde el cual podemos gestar tanto reflexiones de tipo humanístico como ideas que puedan favorecer nuevas miradas (vid. fig 3).
Читать дальше