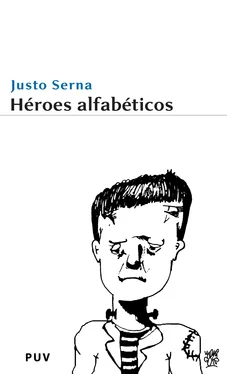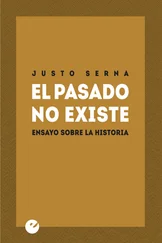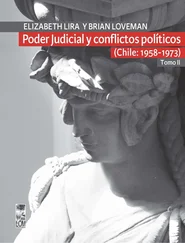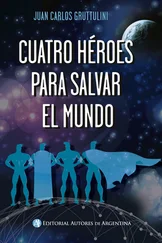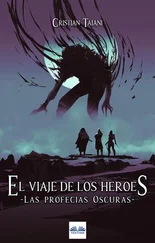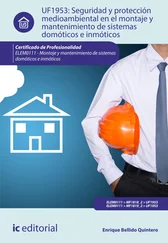Como sus colegas americanos de la serie negra, el novelista Vázquez Montabán fue también sociologista, se demoró en la descripción de ambientes y en la influencia que éstos ejercían sobre los personajes; y fue asimismo un relator de los estados interiores de su protagonista, aquejado de dudas, de zozobras, de incertidumbres y desamores. ¿Cuál habría de ser la voz que lo contara? La convención finalmente adoptada por Vázquez Montalbán no sería la de la primera persona, es decir, no sería un Sam Spade o un Philip Marlowe relatando sus casos, sus hallazgos y sus relaciones, hablando de sí mismos; sería, por el contrario, una voz no identificada que lo seguiría y que nos describiría sus descubrimientos y sus derrotas, sus resentimientos y sus gestas. El Carvalho de Vázquez Moltalbán es tan aparentemente cultivado, tan refinado en algunos de sus gustos, que en dichas páginas hay libros, muchos libros, citas, muchas citas, y gastronomía, esa forma de cultura culinaria que en la España de los años setenta sólo tenían unos pocos. Pero, atención, esa exhibición de refinamiento no pretendía ser pedantería en ejercicio ni un patrimonio heredado del que hacer ostentación. La cultura escrita en Carvalho es adquirida y es parcialmente inútil, un abalorio poco operativo para la vida ordinaria, un atavío antiguo en el que creyó y del que ahora se desprende por ser poco práctico para desenvolverse en el mundo real. La cultura de Carvalho es la de alguien que procediendo de las clases bajas logró enriquecerse con referentes que después puede permitirse el lujo de dilapidar, como esos libros que le sirven para encender la chimenea y que revelan la pluralidad de sus lecturas, las variedad de sus conocimientos y la vastedad inagotable de su biblioteca personal. O eso, al menos, creen sus seguidores.
El saber de Carvalho es de consciente mixtura, de aluvión, una mezcla de lo alto y de lo bajo, una aleación de la cultura popular, de masas, con el refinamiento desencantado de la elite. Como antes decíamos, a esas vecindades deliberadamente incoherentes y provocadoras de efectos irónicos las podríamos denominar hoy posmodernas o, en los términos que fueron comunes en la juventud del autor, pop. De hecho, una parte fundamental de la producción de Vázquez Montalbán se hace con estas mezclas. Pero, al decir de él mismo, no por pose posmoderna, no por pedantería formalista, sino por ser éstas las fuentes constitutivas de su formación, una formación –en este caso la de Carvalho y la de sus otros hijos– algo superficial, enciclopédica, variada pero también precipitada, la de una sola generación. Los hijos de la clase obrera que accedieron a la Universidad, que tuvieron estudios, crecieron en un ambiente y en una posguerra en la que lo popular, doña Concha Piquer por ejemplo, estaba en vecindad con los libros, con la cultura académica. Por eso, cuando Carvalho quema su biblioteca se venga retrospectivamente de las injurias que la vida y los pijos les han infligido a los menesterosos y a los derrotados, a los que maduraron, estudiaron y leyeron en la miseria y en la represión. Pero esa ostentación, ese incendio ritual de la cultura escrita y del intelectualismo, es un exceso poco congruente con las necesidades del relato policial, un gesto autorreferencial, un guiño del novelista, una pose literaria e iconoclasta, una pantomima o broma del escritor que no exige el caso o enigma; pero sobre todo se trata de una venganza enfática contra la pedantería y contra el dominio de los poderosos. Es decir, vemos a un Carvalho que, por sus relaciones y amistades, aún conserva sus orígenes, aún es deudor del arroyo del que procede y que no perdona a quienes lo tienen o lo tuvieron todo desde el principio, desde la cuna, a quienes todo lo heredaron o a quienes, ya ricos, olvidan el ganapán que fue su padre.
Ahora bien, ese resentimiento de clase no se traduce en izquierdismo o en nostalgias revolucionarias, algo perfectamente posible en un individuo que fue comunista; ese odio matizado se traduce en una mezcla de escepticismo y ternura. Hay ternura hacia los menesterosos y hay escepticismo sobre las posibilidades reales de cambio y de solución. Así era y así ha seguido siendo Carvalho. Sin embargo, tan escéptico es, tan descreído es, que los relatos que se suceden y que llegan hasta el final nos lo presentan cada vez más cínico, agotado, sentencioso, lapidario, y sus interlocutores menos creíbles. No sabemos si es como consecuencia de una realidad tozuda que desmiente cualquier iniciativa o esperanza o si es, por el contrario, por la creciente identificación de Carvalho con su creador, con un Vázquez Moltalbán apocalíptico, hondamente escéptico y también lapidario después del hundimiento del comunismo y el triunfo, según él, del pensamiento único y el neoliberalismo. El cenit de esa rabia y la condensación de antiguos y justificados rencores, el cenit literario quiero decir, ha sido El estrangulador (1994), un delirio absoluto, una jugarreta excesiva, un disparate intelectual. No pertenece al ciclo de Carvalho pero comparte mucho con el personaje y con las sentencias comunes del héroe y del autor empírico.
Acompañado de un informe médico, lo que se nos cuenta en dicha novela es el relato en primera persona de un tipo loco, un supuesto «estrangulador de Boston», encerrado en un hospital penitenciario, alguien que se confiesa esquizofrénico. La primera parte es agresiva, retadora; la segunda, triste y apocada. Es una andanada total contra el mundo, contra la deriva del mundo, contra un mundo del que sólo se perciben sus injurias, y es una andanada llena de resentimiento de clase, de alguien de las clases populares que pudo cultivarse, que pudo finalmente ascender gracias a la cultura. Pero, atención, esa cultura es un aderezo inane, un adorno sobrante, y de ella se burla avecindando delirantemente referencias, banalizándolas, aludiendo a ellas de manera superficial e incogruente. A ese discurso cabe calificarlo de novelesco –admitamos que el género lo consiente todo, que es inclusivo–, pero la ficción está hecha con retales culturales, con trozos tomados de aquí y de allá y no siempre correctamente evocados. Más aún, en ese volumen, como en otros, el autor parece haber hecho suya aquella excusa que se daba algún personaje que aparece en una de sus Tres novelas ejemplares: «las citas falsas», decía, «son indestructibles sólo que consigan un mínimo de verosimilitud». En El estrangulador hay saber auténtico, hay acopio superficial y discutible, y hay erudición apócrifa. Es un auténtico vómito cultural, un repertorio de despojos, de citas y de alusiones, que el estrangulador emplea como venganza contra todos, contra los pijos –otra vez– y contra el mundo, contra las injurias de clase que la vida le ha infligido. Al margen del recurso de la ficción, del delirio del avenado que protagoniza la novela, los paralelismos que el personaje tiene con Vázquez Montalbán son más que evidentes: con un Vázquez Montalbán continuamente irritado por el devenir de la realidad y por la conjura de silencio y de banalidad a que se habrían entregado los intelectuales, esos médicos del alma. Pero regresemos al detective.
Carvalho padece un escepticismo avejentado y se confiesa ignorante de todo, extraño a todo, al menos a todo aquello que sobrepasa sus lealtades más cercanas, Charo, por ejemplo, la novia de siempre. Tanto es así, que sus últimas novelas –el Quinteto de Buenos Aires (1997), por ejemplo– son una rabiosa muestra de desencanto, de malestar o, como leemos en la Historia y crítica de la literatura española, suponen una desnaturalización del personaje, mero portavoz de la ira, justificada o no, del escritor ante la iniquidad de los poderosos, sin barreras, sin fronteras. O, dicho en otros términos, lo que les sucede a los últimos relatos de Carvalho es que su creador los sometía cansada e involuntariamente, supongo, a un peligroso ejercicio de inverosimilitud, de modo que acaban siendo unas ficciones en las que se aprecia en exceso la mano del novelista, el trazo del autor empírico, las palabras gastadas y dolidas de Vázquez Montalbán. La novela negra nunca fue sólo un juego intelectual, como es el caso de la narración detectivesca inglesa. Fue relato de ambientes y descripción de estados anímicos, pero nunca dejó de ser la resolución de una intriga. Con los últimos Carvalhos, uno tiene la impresión de que la intriga es irrelevante o roza lo inverosímil, y que lo importante, lo verdaderamente importante, es la denuncia del asco que provoca el mundo. Con sentimientos así es difícil hacer buena literatura y, efectivamente, esas últimas narraciones pecan de un grave esquematismo, como puede apreciarse en El premio (1996), un esquematismo que desmiente sus mejores logros, que anula los mejores momentos de Carvalho: el de Los mares del sur (1979), por ejemplo. Los personajes son títeres, marionetas sin fondo, máscaras vacías y caricaturescas, caracteres rudimentarios, que hablan sólo y previsiblemente de acuerdo con la función que cumplen; y las situaciones en que se ven envueltos las vemos reconocibles, una descripción de ambientes que es exacta a lo que esperamos, aun cuando no hayamos frecuentado los lugares y los hechos. ¿Por qué razón? Porque responden a tópicos y a estereotipos.
Читать дальше