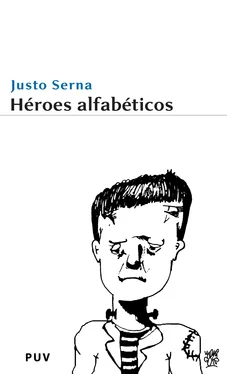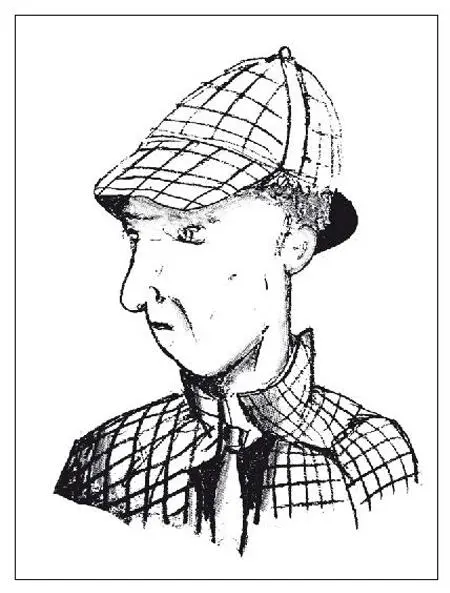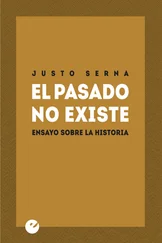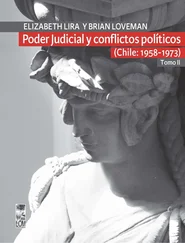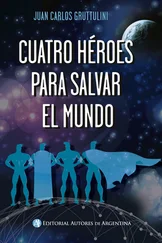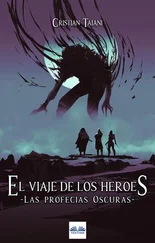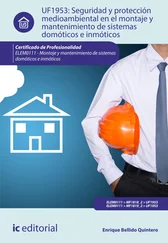En Cabo Trafalgar, el mensaje histórico que había implícito, finalmente explícito, era una exaltación del pueblo, esa celebración del buen vasallo sin buen señor, quizá una adulación tópica que confirma estereotipos de la historia española: los políticos miserables que gobiernan una nación corajuda y engañada. En El Capitán Alatriste hay algo de esto: un vasallo intrépido que perece por el mal gobierno. «No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes», nos dice Íñigo Balboa al comienzo de la serie novelesca que Pérez-Reverte le dedica. Ese incipit es el final de la película Alatriste, de Agustín Díaz Yanes. De individuos valientes está poblado el mundo de Pérez-Reverte, de personajes, tal vez brutales, pero con un punto de honradez que los hace, en el fondo, varones decentes, gente de fiar. Ese elemento forma parte de la novela de aventuras (del género de aventuras): desde Dumas hasta Stevenson. En efecto, John Silver es, por ejemplo, ese bucanero brutal en el que puede confiar Jim Hawkings. Pero dicho motivo, la rudeza decente de la amistad, suele tener en Pérez-Reverte una derivación más o menos patriótica. En sus novelas, lo nacional no aparece de manera enfática (al modo de Pérez Galdós), pues es el bajo pueblo quien cobra protagonismo. Pero esa fatalidad y ese arrojo con que los españoles, ciertos españoles, se enfrentan a sus enemigos pueden y suelen sobreinterpretarse en clave nacional.
Por ejemplo, cuando se estrenó Alatriste, el film de Díaz Yanes, su personaje sirvió para hacer metáfora de la historia y del presente. En una Tercera de Abc (3 de septiembre de 2006), José Antonio Zarzalejos se lamentaba de que lo español se hubiera convertido, al igual que el Estado y la Nación, en algo residual. «La cuestión no consiste en la formulación de ese supuesto catastrofismo según el cual España se rompe, sino en un proceso mucho más sutil y pernicioso: España se evapora. O, por ser más exactos, a España la están evaporando, en el sentido de hacerla desaparecer sin que se note la dilución». Y añadía: «esta situación carencial –la desaparición por evaporización de lo español– no se va a remediar mediante políticas públicas para las que no hay voluntad sino a través de los nuevos medios y modos de conocimiento con un alcance masivo. Me refiero, por ejemplo, al cine, que ha jugado un papel determinante en el patriotismo estadounidense, y me refiero también a la literatura histórica que ha acertado a relatar –enhebrando ficción y realidad– los pasados, buenos y malos, de las naciones en las que sus dirigentes repudian su pretérito común. Digo todo lo cual, para agradecer a Arturo Pérez Reverte, escritor, académico y periodista, su hallazgo literario de un personaje»: Diego Alatriste. Algo semejante se ha dicho del protagonista colectivo de Un día de cólera: la Nación en armas.
Querer convertir la literatura (o el cine) en instrumento de nacionalización, en lección para colectividad, es algo que ya se ha dado en la propia España y en otros países. Pero es una operación anacrónica: algo que hoy contradicen el sentido de los tiempos y la marcha de la cinematografía y la novela. Aunque, más que eso, me resulta raro el uso de la analogía histórica con la que operaba Zarzalejos. De algún modo, al capitán Alatriste le duele España, el mal gobierno al que él se somete irreparablemente, pero también le duele ser español, a pesar del Imperio, ya en decadencia. No obstante, Zarzalejos añadía algo más en su analogía. Con iniciativas patrióticas como ésta –en la que se funden lo literario y lo cinematográfico–, se puede enseñar divirtiendo a la sociedad española. Y concluye: «Alatriste, que no es, según su feliz partero, ni el más honesto ni el más piadoso, es todo un héroe –y un héroe español– construido con materiales que ahora no se llevan. No es un Harry Potter, tampoco es un Indiana Jones, y resultaría imposible que lo representase Tom Cruise. Arturo Pérez Reverte ha elaborado un personaje de leyenda con denominación de origen: español. O en otras palabras: Alatriste es, también, un desafío a lo políticamente correcto porque se fragua en todo aquello que la corrección impugna, esto es, el limo del lecho de un río histórico con tantos siglos de fluencia en la cuenca del tiempo como es España y su pasado».
Lo que el director de Abc olvida en su moraleja es que aquel soldado de fortuna era en buena medida un bribón, tenía mucho de rufián, un matón que se vendía al mejor postor: «cuando lo conocí en Madrid malvivía, alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas», añadía Íñigo Balboa, el narrador. ¿Es en ese espejo en el que hemos de mirarnos, el de un soldado de la decadencia, de cuando en Flandes remitía la grandeza imperial de la Monarquía Católica?
¿O deberíamos mirarnos ahora en aquel pueblo de 1808 que, según dicta la tradición, se levantó con patriotismo contra el Usurpador? Las tropas napoleónicas avanzaban por el Continente bajo las enseñas revolucionarias. El pueblo madrileño que se levanta era corajudo y feroz. «Los madrileños luchan en el bando equivocado ese día», dice Pérez-Reverte en una entrevista concedida a El País (12 de enero de 2007). ¿Para qué luchan? «Para restituir el viejo orden, casposo, ruin. Esa épica callejera nos metió en una pesadilla que arrastramos hasta hoy, ahí nacen las dos Españas. Insisto: ¡maldito sea el día! El drama del Dos de Mayo no es sólo el de los 400 muertos españoles censados. Es el de la inteligencia, el drama de los lúcidos. De la gente que sabe que la razón, el progreso, está del lado de los franceses, que el futuro es ése. Y que combatir a los franceses es defender a unos reyes incapaces y a unos curas fanáticos». Ése es el drama del que aún no nos habríamos repuesto: el del español mal orientado y rabioso, el del «español tan peligroso», concluye Pérez Reverte. De todos modos, por mucho que el autor se exprese así –por mucho que interprete los hechos que él narra–, sus novelas facilitan esa interpretación patriótica de la que él mismo desconfía. Un día de cólera, también. A mí se me permitirá, sin embargo, leerla sobre todo como una reflexión sobre la masa, como el relato de la muchedumbre alborotada, como la crónica de una multitud cuya perturbación la provocan el rumor, la mala información, las emociones primitivas, la realidad vivida como ultraje.
DETECTIVES
EL SÉPTIMO CÍRCULO
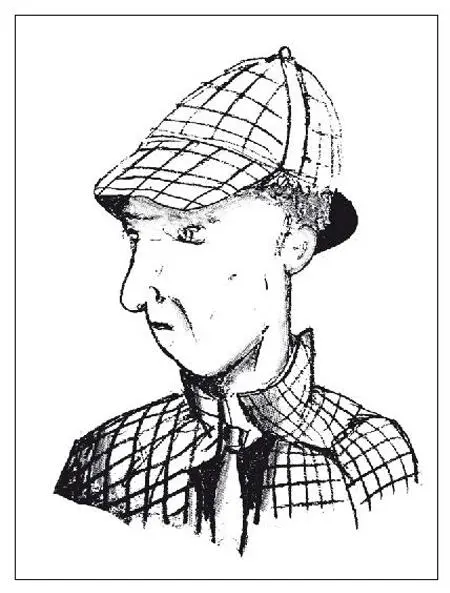
La novela policial es un género fuertemente codificado, un género sometido a unas reglas que sus cultivadores adoptan y cumplen. Una de ellas es la unidad y orden del relato, el principio de sucesión narrativa. La literatura contemporánea, la gran literatura de nuestros días, ha roto con frecuencia ese precepto. Hastiados los narradores de la rigidez de la novela naturalista, hartos de la presentación lineal de las cosas acaecidas a que se habrían ceñido tantos escritores del Ochocientos, numerosos autores del siglo XX han hecho de la desestructuración su principio. Los hechos nos suceden simultáneamente; el devenir cotidiano no tiene principio ni fin, ni consumación, ni moraleja; lo que nos pasa y lo que pensamos se interfieren y se dan a la vez, sin orden, sin lógica. Conscientes de esos hechos psicológicos y del desorden que es la vida, los novelistas han fracturado el relato naturalista y han llevado hasta el límite ese logro. Ya lo sabemos. No hay estabilidad y sucesión ordenada. Hay un devenir sin organización ni premeditación, una yuxtaposición de hechos sin aparente relación, un azar de circunstancias que no gobernamos. El relato del Novecientos da cuenta de este hallazgo. Las novelas comienzan, por supuesto, in medias res, carecen de orden lógico y no nos dan un final que consuele, sea éste trágico o reparador. No hay un narrador omnisciente que todo lo vea, que todo lo sepa, que todo lo ordene, un dios que se eleve por encima de los mortales que son sus títeres y que pueda disponer la sucesión y el sentido de lo que ocurre. Hay puntos de vista en conflicto, perspectivas que se suceden y que se interfieren, que compiten entre sí para adueñarse del mundo, del significado del mundo, de la representación del mundo. Justamente por eso, el multiperspectivismo se ve como una de las hazañas narrativas del siglo, como ese modo de decir las cosas cuando ya no contamos con una voz o con una conciencia capaces de relatar ordenada y excluyentemente los hechos reales. No hay un pensamiento estable y lógico que se atenga duraderamente a los principios lógicos y que se proyecte sobre la realidad. Hay, por el contrario, una psique humana emocional poco fiable, verdaderamente inconstante, contradictoria, impresionable por sugestiones externas que reviven pasajes escondidos de las vivencias personales; hay una psique humana sometida a ruidos, a disonancias, a incoherencias que alteran el pensamiento lógico del que nos jactamos. Gracias a la influencia variable del psicoanálisis, los novelistas no han tenido más remedio que aceptar ese hallazgo doloroso para el narcisismo racional de los hombres. El flujo de conciencia, la voz interna, la irrupción de los sentimientos más escondidos e ingobernables, el monólogo interior, en definitiva, han sido los modos expresivos adoptados para rebasar el artificioso relato naturalista y con frecuencia han evacuado de toda racionalidad el pensamiento recóndito del personaje literario.
Читать дальше