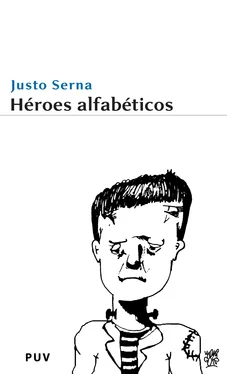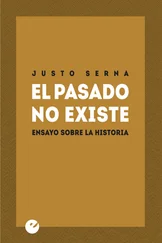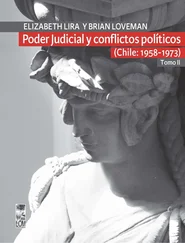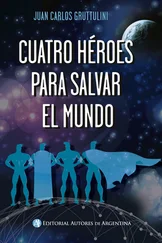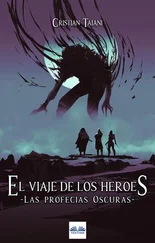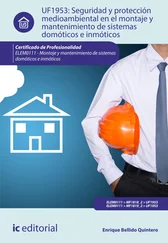Ese primer párrafo funciona como un introito informativo: como una declaración de principios epistemológicos y metodológicos. Interesa leerla para comprobar de qué manera Pérez-Reverte fundamenta el conocimiento y de qué modo salta la barrera que separa la novela histórica de la disciplina histórica. El párrafo inicial y la bibliografía son propiamente paratextos (palabras externas que rodean al texto): al autor le sirven para mostrar y para enmarcar. Allí se reúnen explícitamente las marcas de historicidad, por decirlo con Krzysztof Pomian. Pero, atención, no es raro que los paratextos informativos sean inventados; es decir, no es infrecuente que en ciertas novelas puedan tomarse como parte misma de la ficción: véase, si no, el texto introductorio «explicativo» que Umberto Eco coloca al inicio de El nombre de la rosa –«Naturalmente, un manuscrito»–, texto ficticio que le sirvió para justificar el uso de un expediente literario mil veces empleado: el del manuscrito hallado. «Este relato no es ficción ni libro de Historia», dice PérezReverte en ese párrafo inicial. «Tampoco tiene un protagonista concreto», añade, «pues fueron innumerables los hombres y mujeres envueltos en los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid». El autor ha reunido multitud de testimonios y fuentes históricas, instrumentos que «aportan datos rigurosos para el historiador y ponen límites a la imaginación del novelista». Es decir: al documentarse, Pérez-Reverte habría obrado más como historiador que como novelista. Según se establece convencionalmente, el creador de ficciones no está obligado a justificarse (pudiendo entregarse, pues, a la invención); el investigador, por el contrario, precisa confirmar la autenticidad de sus informaciones (excluyendo, por tanto, lo puramente imaginario). Entonces, ¿qué es lo que convierte en novela (en relato con elementos imaginados) el libro de PérezReverte? Entre otras cosas, novela es licencia para imaginar. ¿Qué es lo imaginado, pues, en Un día de cólera? Básicamente, sólo es novela «la humilde argamasa narrativa que une las piezas», exhumadas con fidelidad factual (personas, lugares, sucesos narrados «y muchas de las palabras que se pronuncian»). O, en otros términos, las licencias propias de novelista son la escritura que da forma a todo ese material, la ordenación narrativa y parte de las palabras pronunciadas por sus protagonistas históricos. La mera suma de los documentos no daría como resultado la misma obra: sólo una gavilla de datos. Pero si la novela se consuma por la intervención del autor que ordena y narra, entonces ese acto parece igualmente contradictorio: al concebir el libro como una crónica, la sucesión de lo contado se atiene a una estricta cronología, a lo acontecido y en el orden de lo ocurrido. ¿Qué sentido hay que darle a esto último?
La observancia del tiempo real y su puntual precisión (calculando cuándo hay que decir la hora de los hechos para así informar al lector) son convenciones de la crónica, pero sobre todo le sirven al narrador omnisciente de Un día de cólera para provocar un efecto de realidad. Es una crónica en tiempo real pero en la que el cronista ya sabe cuál es el resultado, lo que pasa y su futuro, las consecuencias de los hechos. Por ejemplo, en la página 13 son las 7 horas; en la 41, ya son las 8; en la 89, son las 10:30 horas; en la 175, son «sobre las doce y media»; en la 195, aún no es la 1 de la tarde; en la 281, ya es esa hora; en la 294, nos hallamos «entre la una y las dos de la tarde»; en la 319, el narrador nos dice que es «poco antes de las tres». Etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve esa precisión horaria? Por ser crónica, el tiempo es el principal protagonista (algo que ya subrayara Mijaíl Bajtin): vemos cómo trascurre y cómo devora a esos títeres que son los humanos que se enfrentan; y vemos cómo se desenvuelven los hechos sin que la arbitrariedad del autor, la licencia del novelista y la libertad del creador puedan frenar lo que es un proceso ineluctable y ya ocurrido. Por un lado, Pérez-Reverte demuestra ser disciplinado con lo que documenta y narra, algo que pertenece a la historia y no a la imaginación. Pero, por otro, con esas precisiones cronológicas le da fatalidad a su relato, como los clásicos, como en las crónicas tradicionales: la verdad de la vida es lo inexorable del tiempo.
En este sentido, la novela de Pérez-Reverte es un interesante experimento... algo anacrónico: en parte recrea los procedimientos del cronista, repite fórmulas ya ensayadas por Heródoto, por Tucídides o, más modernamente, por Daniel Defoe (por ejemplo en Diario del año de la peste) y por Leopold von Ranke: y tras ellos por tantos y tantos historiadores y reporteros. Sabe hacerlo bien, sabe simplificar y sabe salir airoso de una prueba que, tal vez, convenga aprobar: que el público lector se entere de que los heroicos madrileños del 2 de Mayo eran en buena medida un populacho corajudo y desorientado que se entregaba a una lucha desigual y condenada, reprimida con dureza literalmente inenarrable. Que el público lector se entere, ésa es la clave de este relato. De entrada, esta técnica tradicional de narrar refuerza lo relatado, dado que la voz que detalla y confiesa es escrupulosamente informativa. Pero en Un día de cólera lo excesivamente informativo peca en ocasiones de didactismo: así podemos leer precisiones sobre el porvenir de los personajes después de aquel 2 de Mayo. Dicha operación, muy frecuente en esta novela, le quita a lo sucedido esa circunstancia imprevisible y azarosa que el lector espera descubrir en esta... ¿ficción?: sabemos hacia dónde vamos, cuál es el fin y cuáles los principales elementos del drama.
Pero lo significativo de este relato no es su artificio, sino su protagonista: esa masa popular que se amotina. Con la novela averiguamos qué hace y cómo se conduce. Contar las vicisitudes de los numerosos personajes que aquí se exhuman podría ser un acto de justicia reparadora hacia tantas vidas olvidadas. En la microhistoria, el investigador se interesa, por ejemplo, por un individuo: alguien ignorado por la gran historia. El microhistoriador rastrea su nombre en los archivos y, si hay suerte, nos dice quién fue ese tipo, qué hizo, incluso qué pensó o declaró ante sus contemporáneos. ¿Para qué regresar a esas vidas menores? ¿Qué enseñanzas podemos extraer? Documentar lo pequeño nos permite averiguar qué significa vivir ordinariamente; nos permite comparar: cualquier existencia es interesante observada de cerca. Por eso, de una biografía siempre aprendemos... ¿Generaliza la microhistoria? En cada caso hay un elemento irrepetible, incomparable; y, en cada muestra, hay otro ingrediente propiamente universal. Cuando el microhistoriador echa un vistazo a un personaje modesto del pasado se pregunta cómo se planteó aquél los problemas esenciales de la vida, cómo resolvió sus retos, cómo fracasó finalmente. No puede generalizar sin más dicha experiencia, pero tampoco puede tomar al individuo humilde como comparsa de un universo más vasto y significativo. No somos marionetas: en cada uno de nosotros se da el hecho de existir irrepetiblemente acumulando a la vez experiencias propias, enseñanzas ajenas, legados de la tradición, influencias del contexto. Somos capaces de decisiones audaces o previsibles. En principio, que Pérez-Reverte quiera «devolver a la vida a quienes, durante doscientos años, sólo han sido personajes anónimos en grabados y lienzos contemporáneos, o escueta relación de víctimas en los documentos oficiales» es algo que le aproximaría al microhistoriador.
Pero, quizá, cuando leemos su obra tenemos la impresión de que lo que se propone –exhumar tantas vidas– es una proeza excesiva. El microhistoriador reduce su campo de observación y, por decirlo así, desentierra a muy pocos personajes históricos. ¿A qué se debe? A la dificultad de documentar la vida de individuos modestos (que generalmente dejan escasa huella de sí) y a la complejidad significativa de cualquier existencia personal, algo que no se resume en un hecho o acontecimiento, por importante que sea.
Читать дальше