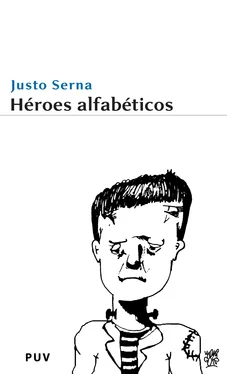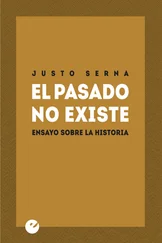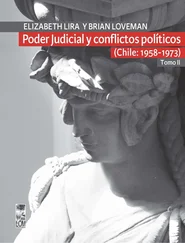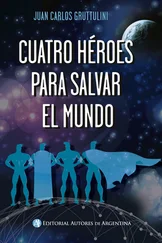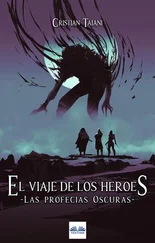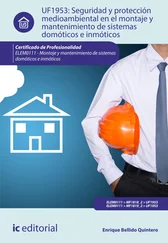¿Cuál es el significado de nuestras acciones? ¿Se resume nuestra vida en un acto que da sentido a todo lo que precede? Con su exhumación, Pérez-Reverte básicamente se preocupa de insertar a cada uno en contexto. Salvo algunos caracteres que cobran cierta hondura (como Luis Daoiz y Pedro Velarde), los restantes acaban teniendo un papel escaso o instrumental, plano (en la acepción que le diera E. M. Forster a esta palabra en Aspectos de la novela): su vida o su protagonismo podrían resumirse en una frase y en un párrafo o párrafos. ¿Por qué obra así? Porque no todo puede contarse, porque no todo puede documentarse, porque empujan el tiempo que transcurre y los otros que tendrán sus minutos o sus párrafos de gloria o abyección. En realidad, más que la vicisitud de éste o de aquél, lo que al autor parece interesarle es la acción colectiva, el pueblo frente a las tropas napoleónicas: Francia y los actos airados de esa muchedumbre que se siente vejada, esa turba que se levanta contra quienes ve como usurpadores. Reflexionemos sobre este hecho.
Para todos nosotros y para nuestros antepasados, Francia ha sido un símbolo ambivalente y simple. Por un lado, encarnaba y aún encarna la Ilustración intelectual, la libertad civil, la cultura milenaria, ese refinamiento civilizado de lo parisino; por otro, la historia contemporánea de Francia representa la violencia política, el alboroto urbano, las revoluciones de 1789, de 1830, de 1848, la Comuna obrera, el Mayo del 68 o, más recientemente, la agitación de las banleieus. Con la obra de Pérez-Reverte estamos en 1808: Madrid está invadido por las tropas imperiales y Napoleón impone su dominio sobre el Continente. Estamos a 2 de Mayo. Un cerrajero levanta la voz frente al Palacio Real y con su grito desgarrado expresa el malestar de la muchedumbre madrileña, ese oprobio que provoca la ocupación francesa: lo que se ve como una ocupación. Sin guía, con espontaneidad y con pasión, quienes allí están secundan su protesta. Comienza un choque sangriento y, sobre todo, se consuma el sentimiento antifrancés que desde tiempo atrás muchos padecen. En Madrid, un 2 de mayo, la multitud se reúne y se levanta. Murat, el ocupante francés, emplea unos treinta mil soldados para contener, desarmar y liquidar a los amotinados y a los resistentes. ¿Quiénes son? Militares españoles del Parque de Artillería de Monteleón, encabezados por Daoiz y Velarde, y por el populacho. Así lo califica Murat. Su decreto es terminante y las consecuencias de su represión, sangrientas. Se dictan sentencias de muerte contra el pueblo en armas, pero también serán ejecutados numerosos civiles que no participan en el motín.
A lo largo del tiempo, lo que más ha llamado la atención de aquella mañana de mayo es el desigual combate: la firme oposición del pueblo frente a un ejército invasor, el Ejército napoleónico, portador de las ideas revolucionarias, pero también usurpador. En la mañana del 2 de Mayo de 1808 comienza un fiero combate de gentes desarmadas o mal armadas contra unas tropas bien pertrechadas, mayores en número y duchas en tácticas y estrategias. El bajo pueblo alborotándose contra un poder ilegítimo o avasallador es una imagen muy llamativa. La algarada o la revuelta son algunas de las acciones colectivas más antiguas y son, a la vez, el origen de los modernos movimientos de masas. Es curioso: lo que en Madrid se emprende en 1808 –fundacional y creador– no es algo nuevo, pues los alborotos ya se conocían en la España y en la Francia del Setecientos, de Esquilache a la Bastilla. Pero es un acto cargado de futuro, un tipo de acción colectiva que marcará el devenir de la política... francesa y contemporánea: la movilización de masas, movilización intensa o extensa, bajo la forma de motín o de mitin.
Todo el debate contemporáneo gira en torno a la masa y a la movilización. La aglomeración es el dato distintivo de lo reciente... «Las ciudades están llenas de gente. Las casas, llenas de inquilinos. Los hoteles, llenos de huéspedes. Los trenes, llenos de viajeros. Los cafés, llenos de consumidores. Los paseos, llenos de traseúntes. Las salas de los médicos famosos, llenas de enfermos. Los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores. Las playas, llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio», decía José Ortega y Gasset con tono sorprendido y lastimero. «Ahora, de pronto», todas esas masas de población «aparecen bajo la especie de aglomeración, y nuestros ojos ven dondequiera muchedumbres», añadía. Pero lo significativo no es el número, sino la cualidad, el impulso que todos esos individuos dan a la acción colectiva: la movilización. El número importa, ya lo creo que importa: como importan las acciones sumadas. La cosa no tiene remedio. Ya no lo tenía cuando Ortega deploraba el estado masivo (1930): las masas son imprescindibles para traer la democracia (aunque también los regímenes totalitarios); pero ahora, además, se añaden los mass media, cuya importancia el filósofo no pudo diagnosticar.
En 1808, como dice el narrador omnisciente de Un día de cólera, es el rumor aquello que moviliza a la masa urbana y menestral: la especie o el chismorreo más o menos fantasioso. En efecto, la acción colectiva –es decir, política– comienza cuando una noticia más o menos documentada o probada justifica las decisiones de una muchedumbre, cuando espolea su rabia o su orgullo. Quizá las masas tengan objetivos racionales, metas lógicas o preferencias que se pueden fundamentar, pero esas mismas masas no obran racionalmente cuando actúan de consuno, se nos ha dicho mil y una veces. Y, mal que nos pese, hay mucho de cierto en ello. Individualmente somos capaces de discernir con objetividad y distancia: igual que somos capaces de perder la razón cuando nuestras epidermis se rozan y los fluidos se nos mezclan. En la masa, en efecto, hay algo de carnal y placentero, de comportamiento hedonista, de mutuo libramiento. Lo dijo Elias Canetti. Colectivamente, reunidos en un espacio físico, sometidos a los mismos estímulos, nos desindividualizamos: es fácil perder el sentido de la medida; es frecuente dejarse arrastrar por lo simple, por lo inmediato, por lo pasional. Como he dicho, un rumor puede ser una noticia más o menos documentada, pero lo que da fuerza a ese murmullo es el acicate emocional que provoca, si hay sentimientos en juego: una especie que los hechos parecen corroborar totalmente. En la mañana de 1808, los acontecimientos en parte desconocidos se explican por rumores que se difunden en la Villa y Corte: los chismes son medianamente ciertos, pero sobre todo esas habladurías, certezas y embustes alivian la incertidumbre. La información acalla y enerva a la vez.
Una muchedumbre físicamente congregada en un espacio es eso: una masa. Pero un público diseminado que responde a los mismos estímulos o a la misma información... también lo es. Lo masivo no es sólo el número, algo relativo: lo masivo es aquello que une a distintos individuos, esa emoción de la que son copartícipes, estén o no juntos. En el Madrid de 1808 había una muchedumbre de amotinados, gentes vinculadas por una misma pasión. En el Madrid de 2008 (como en otras ciudades) hay también una masa de espectadores que quizá no coincidan en el foro, en la plaza. Ahora bien, se expresan emocionalmente viendo los mismos programas televisivos, leyendo los mismos periódicos, escuchando las mismas cadenas de radio, visitando los mismos sitios electrónicos... y compartiendo después sus impresiones. ¿Quién de nosotros no vive bajo ese efecto?
En la descripción de la masa que hay en Un día de cólera, de Pérez-Rerverte se repite una clave que ya conocemos, que ya le conocíamos: aquel argumento que procede del Cantar del Mío Cid según el cual «Que buen vasallo si oviese buen señor...». Ése es el subtexto interpretativo que constantemente aparece en sus novelas históricas: desde El capitán Alatriste hasta Cabo Trafalgar. Podría resumirse así: el coraje o el heroísmo españoles son algo admirable pero desorientado. Hay una crisis; hay una situación extrema que exige algún tipo de intervención; hay una circunstancia que obliga. ¿Y qué nos encontramos? Unos gobernantes que siempre acaban traicionando al buen pueblo, al menu peuple (por decirlo a la francesa); unas clases dirigentes que abdican de su condición y que, como mucho, ejercen la pura, la estricta dominación; un estamento intelectual que, lejos de comprometerse, se contiene reflexiva o cobardemente, etcétera. ¿El resultado? Generalmente, un desastre: un Imperio en quiebra (El Capitán Alatriste); una Armada desarbolada y hundida (Cabo Trafalgar); una Nación política aún incipiente y ya saqueada (Un día de cólera).
Читать дальше