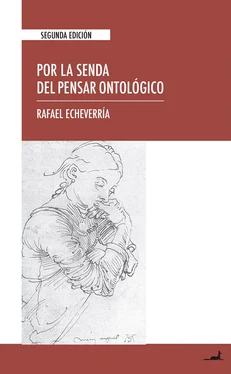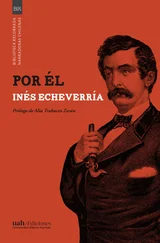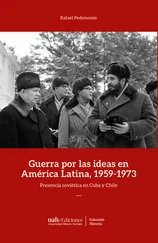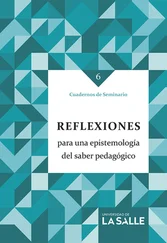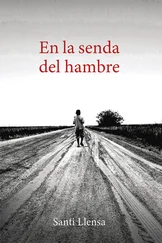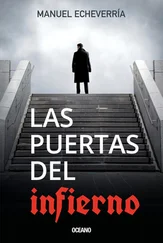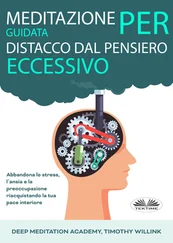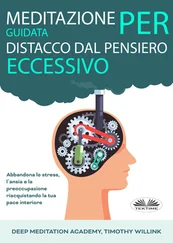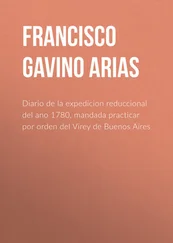¿Qué sostenía Heráclito? Pues bien, prácticamente lo contrario de lo que sostenía Parménides. Para Heráclito nada es de una forma fija y determinada. Todo está en un proceso constante de transformación, todo está en un devenir permanente. El principio rector de todo lo que existe es, para Heráclito, el logos , la palabra, el lenguaje. El logos es lo que confiere orden, sentido, razón, medida y ley a todo lo existente. Es lo que permite el tránsito del caos al orden, al que apuntara previamente Anaximandro.
Para Heráclito, el logos se identifica con el elemento del fuego que se renueva permanentemente en un movimiento incesante. Como el fuego, el logos tiene la capacidad de iluminar y, al hacerlo, de revelar las cosas. El logos se identifica también con el relámpago, que con su luz ilumina y hace visible todo lo que existe. El relámpago, recordémoslo, era el símbolo del poderío de Zeus, el mayor de los dioses griegos del Olimpo.
En el semestre de invierno de los años 1966-67, Heidegger y el filósofo Eugen Fink ofrecen en la Universidad de Friburgo un seminario sobre Heráclito. Fink había sido discípulo de Husserl y en ese entonces había desarrollado una relación muy cercana con Heidegger. Lo conocemos, además, por ser el autor de un lúcido libro sobre Nietzsche 26. El seminario se inicia a través de la discusión que ambos filósofos hacen de uno de los fragmentos más destacados de Heráclito, el fragmento 64. En él Heráclito señala:
«El relámpago conduce todo».
Al leer este fragmento, Fink hace el siguiente comentario:
«En el fragmento 64 ‘ta panta’ (en griego, todo, todas las cosas, el universo en su multiplicidad) no significa una multiplicidad calmada y estática, sino más bien una multiplicidad dinámica de entidades. En ‘ta panta’ un tipo de movimiento es pensado precisamente por referencia al relámpago. En la luminosidad, específicamente en el ‘claro’ que el relámpago descarga, ‘ta panta’ queda iluminado y se adelanta revelando su apariencia. El ser desplazado de ‘ta panta’ es también pensado en la iluminación de las entidades que conlleva el ‘claro’ del relámpago» 27.
Heidegger reacciona molesto con el comentario de Fink, posiblemente por el hecho de que este utilizaba su noción de «claro» en un contexto muy diferente del que él le había asignado, y le responde:
«Antes que nada, dejemos a un lado palabras como ‘claro’ y ‘luminosidad’».
Fink, aparentemente intimidado, se retrae y explica que lo que realmente deseaba era distinguir dos movimientos diferentes. Por un lado, el movimiento que yace en la iluminación del relámpago y, por otro lado, el movimiento propio de las cosas ( ta panta ). La referencia al «claro» queda relegada al olvido. Nos parece, sin embargo, necesario traerla de ese olvido al que Heidegger la ha forzado.
Queremos hacer lo contrario de lo que termina haciendo Fink. Ello implica legitimar su primera observación y evitar su retracción. Objetamos la reacción molesta y ofuscada de Heidegger. Creemos que la observación de Fink resultaba particularmente interesante y además pertinente al corazón de la posición asumida por Heráclito. Es el logos , el lenguaje, que en la forma del relámpago ilumina, le confiere forma y orden a las cosas, las hace no sólo visibles, sino también inteligibles. El principio rector de todas las cosas lo provee el lenguaje. Tal principio no reside en ninguna otra parte.
Nuestra propia concepción del «claro» se nutre de estas dos genealogías: por un lado, de la tradición de los campesinos bávaros, tomada magistralmente por Heidegger para acuñar una distinción filosófica que consideramos clave y, por otro lado, de la antigua tradición «heracliteana», que recoge tanto el elemento del culto al fuego de la religión persa, como la propia simbología de la mitología helénica en torno a Zeus, para hablarnos del papel del logos , del rol central que le corresponde al lenguaje en asignarle sentido y orden a las cosas.
Nuestra concepción del «claro»: la noción de observador «genérico»
A partir de estas dos filiaciones, entenderemos con la distinción de «claro» aquel lugar a partir del cual se constituye un particular observador genérico. ¿En qué sentido hablamos de genérico? Toda observación remite a un determinado observador y a la posición que este ocupa. Esa posición puede ser definida en términos de múltiples coordenadas. Las observaciones que realiza un individuo particular guardan relación, por ejemplo, con la época histórica en la que le corresponde vivir, con su nacionalidad, con su género, con su religión, con su profesión, con sus roles familiares, con sus inclinaciones políticas, etcétera. La lista pareciera ser interminable. Cada uno de esos factores especifica un sesgo particular de observación.
Veamos algunos ejemplos. Si tomamos el criterio de la profesión, podemos señalar que la mirada del mundo que despliega un contador, suele ser diferente de aquella que percibimos en un político, y ambas suelen ser diferentes de la que caracteriza a un artista. Cada una da cuenta de un tipo de observador diferente. De la misma forma, tomando el criterio de la nacionalidad, podemos decir que la mirada de un chileno suele ser diferente de la de un brasileño, de la de un norteamericano, de la de un hindú, etc. Y cada uno de éstos últimos son diferentes entre sí. Nuevamente hablaremos de tipos de observadores distintos.
Todos participamos de múltiples criterios de diferenciación con los demás, así como también de rasgos que poseemos en común. Aunque se diferencien un contador hindú de un artista brasileño, ambos comparten el hecho de que son hombres y que viven en una misma época. Cabe, por lo tanto, crear matrices múltiples en las que estos distintos criterios se entrecruzan, generan diferencias y afinidades. Pero hasta ahora le hemos conferido una misma importancia a cada una de los factores, trátese de la profesión, la nacionalidad, la religión o el género.
La distinción del «claro» surge de la pregunta sobre la posibilidad de postular una determinada matriz de diferenciación que tenga un peso mayor que las demás y que, de alguna manera, sea capaz de englobarlas y definirl sus parámetros. Este problema lo enfrenté por primera vez en el primer capítulo de mi libro El búho de Minerva 28, en torno a la noción de paradigma 29. Planteaba entonces que los diversos paradigmas con los que uno se encuentra, remiten a lo que en ese momento llamaba «paradigmas de base», dentro de los cuales ellos operan. Esto implicaba poder establecer una relación de jerarquía entre paradigmas que permitía reconocer que algunos de nivel más específico, remitían a otros que asumen un papel genérico frente a ellos, conformado «paradigmas de paradigmas». Habiendo abandonado la noción de paradigma, que hoy nos parece bastante más restrictiva, y habiendo adoptado en cambio la noción de observador, la distinción de «el claro» busca hacerse cargo de aquella misma inquietud originaria.
Es interesante observar que esta reflexión se sitúa en un esfuerzo por desplazarse de un nivel caracterizado por la multiplicidad, a un nivel que busca establecer criterios de unidad a partir de los cuales nos sea posible organizar esa misma multiplicidad. Estamos, por lo tanto, en lo que es propio de la reflexión filosófica. El problema que nos planteamos, sin embargo, no es fácil pues nos obliga a escoger un determinado criterio de observación, conferirle el rango de nivel «genérico» y darle, por lo tanto, un papel prioritario frente a los demás. La pregunta que surge de inmediato es, ¿es posible hacerlo? Y, de ser posible, ¿cómo justificar tal selección?
Читать дальше