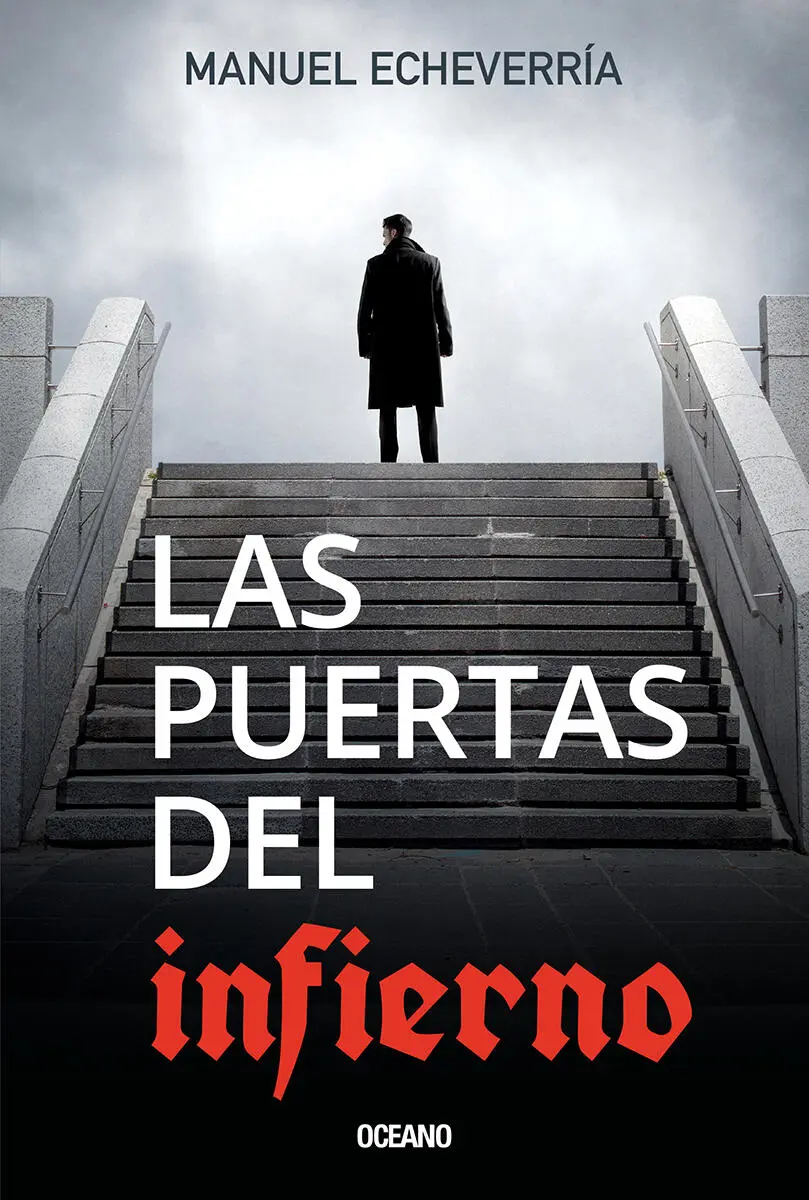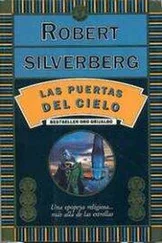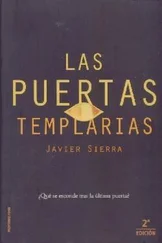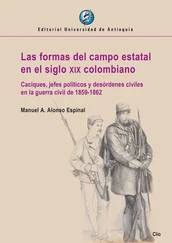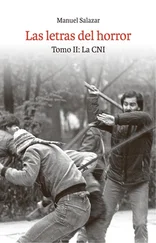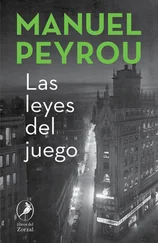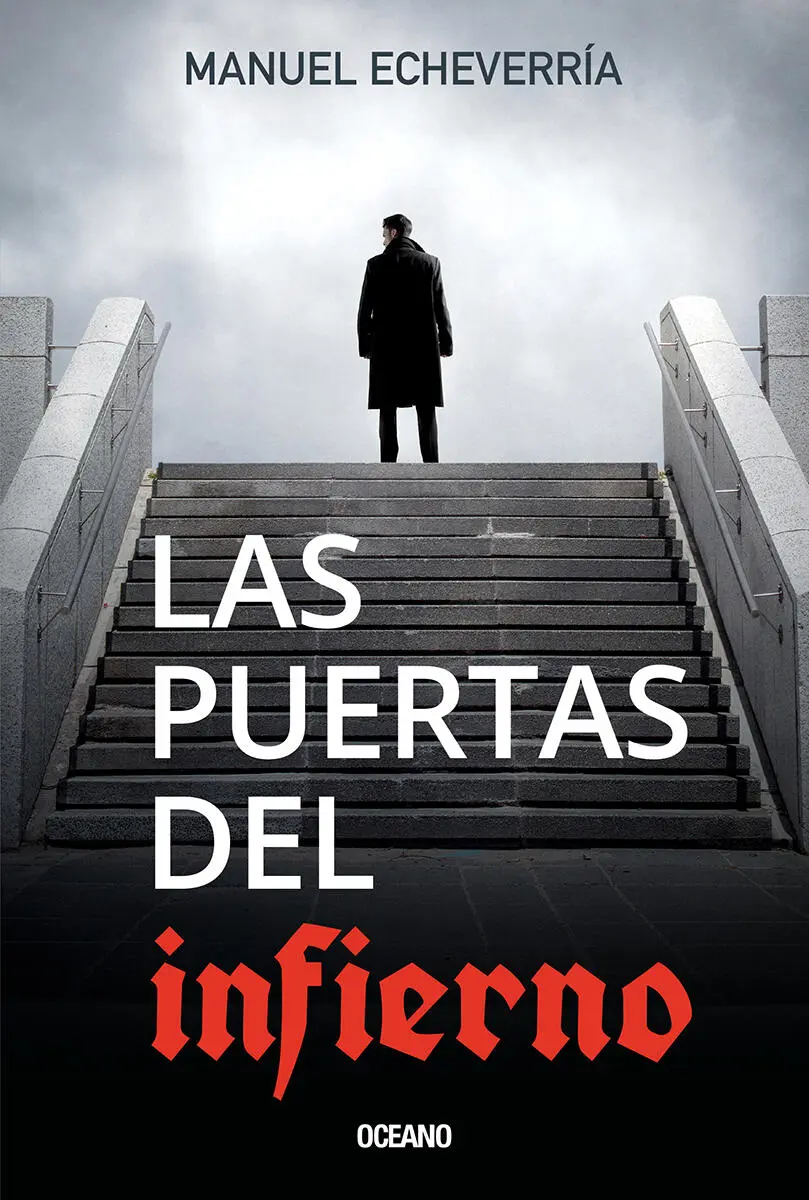

Tothebrawlingbrat
1
El 14 de marzo de 1938, a las siete de la mañana, Bruno Meyer recordó que en menos de dos horas se vería forzado a tomar una decisión que le iba a dar un vuelco irremediable a su vida. Era un lunes frío y brumoso y por unos segundos permaneció inmóvil bajo las sábanas mientras la habitación empezaba a surgir de la penumbra envuelta en un olor de humedad y el murmullo turbulento de Berlín, que lo fue siguiendo como un ave de mal agüero hasta que llegó al baño y se metió a la regadera.
Desayunó lo de siempre: jugo de naranja, dos rebanadas de pan con mermelada y una taza de café sin azúcar. La casa, que estaba en completo silencio, se fue llenando de memorias ingratas a medida que atravesaba el corredor y la sala de muebles apolillados donde había crecido con sus hermanos, dos nazis de quince años, y su madre, una mujer irascible que estaba peleada con el mundo y no dejaba pasar una ocasión sin quemarle incienso a Hitler y hablar pestes de su difunto esposo.
Meyer recogió su portafolios y al cruzar el patio sintió un latigazo de viento helado que parecía venir de las estepas de Siberia. De un lado a otro, hundido en el resplandor moribundo del invierno, se distinguía el mismo paisaje de casas destartaladas y edificios decrépitos donde había pasado los últimos meses luchando con los demonios de la soledad y las obsesiones y los enigmas que le heredó su padre.
Al llegar a la Schumannstrasse compró la edición matutina del Morgenpost, abordó el tranvía y se refugió en el asiento más aislado, donde encendió un cigarro y leyó con indignación los editoriales dedicados a celebrar la noticia que había difundido la radio: los austriacos, uno de los pueblos más cultos y civilizados de Europa, se habían lanzado a la calle para recibir con flores y gritos de júbilo a las tropas de la Wehrmacht, que el sábado a mediodía entraron a Viena con tres divisiones blindadas para invadir el país y devolverlo al seno de Alemania.
El periódico estaba lleno de fotografías y reseñas exaltadas: filas interminables de patriotas saludando con los brazos en alto a los vengadores del honor nacional. “El retorno de la dignidad”, “El principio de una era de progreso y felicidad”, decían los artículos más fervorosos, pero ninguno de ellos hacía referencia al precio de la anexión ni se mencionaba en ningún sitio que a partir de ese momento los austriacos se verían obligados a vivir bajo el puño férreo del régimen más despótico de la historia.
Meyer abandonó el tranvía en las inmediaciones del Tiergarten y se dirigió al pórtico de cantera donde se encontraba la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlín, que tenía la apariencia majestuosa de una catedral y estaba llena de columnas griegas y estatuas de mármol. El vestíbulo, que era enorme, lo envolvió como un remolino de electricidad: la planta baja, los pasillos, la biblioteca, todo estaba inundado de energía intelectual y sueños ajenos. Meyer observó con melancolía las aulas del segundo piso y se imaginó al doctor Schlegel pasando lista de los alumnos de Derecho romano. ¿Dónde estaba Bruno Meyer? ¿Por qué no había llegado con su puntualidad habitual?
Al entrar a la primera rotonda, que estaba decorada con vitrales y cuadros antiguos, saludó al jefe de la intendencia y se dirigió a las oficinas que se encontraban en la sección menos visitada del edificio, donde tomó una bocanada de aire y se quedó mirando las puertas herméticas y los faroles de bronce donde trabajaban los juristas más prestigiosos de Alemania.
Robert Schünzel, su tutor de ese año, lo miró con desconcierto. Era un hombre alto, delgado, de cuarenta años florecientes y llevaba un traje impecable y una corbata italiana que no podía costar menos de cincuenta marcos. Era el profesor más joven de la facultad, y el más rico, no sólo por el dinero que había ganado en el ejercicio de la profesión sino por las inversiones que había hecho en la bolsa de valores, manejando con una destreza extraordinaria la fortuna de su mujer, la condesa Von Waldeck, prima del barón Thyssen Bornemisza, el fabricante de acero más importante del país y explotador insaciable de veinte mil esclavos que trabajaban sin descanso en las minas del Sarre.
“Nuestra cita —dijo Schünzel— era para mañana a las diez. Tu clase de Derecho romano empezó hace quince minutos. ¿Qué estás haciendo aquí?”
Meyer le respondió con las mismas palabras que había memorizado la noche anterior, mientras luchaba con el insomnio y el impulso de arrojarse por la ventana.
“Vine para darle las gracias. Mi familia está pasando por una época difícil y no tengo más remedio que abandonar la escuela.”
Schünzel se quedó perplejo.
“¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Estamos hablando de los próximos cincuenta años de tu vida. No puedes tirar a la basura la oportunidad de convertirte en abogado.”
La oficina, que estaba tapizada de textos jurídicos, tenía un ventanal orientado hacia el jardín de la facultad, un oasis de árboles frondosos donde solía discutir con sus compañeros sobre los altibajos de la política internacional y las atrocidades que el gobierno empezó a cometer desde la mañana en que los alemanes perdieron la brújula de la historia y el Partido Nacionalsocialista ganó la mayoría de escaños en el Reichstag.
Estaba seguro de que algunos de sus condiscípulos simpatizaban con Hitler y que no tardarían en sumarse a las legiones de arribistas que habían tomado por asalto las oficinas públicas. Beck, que tenía una memoria prodigiosa y una vez amenazó con romperle el alma si no aceptaba que el Derecho natural era la fuente del Derecho positivo. Schmith, que odiaba a su padre y a su madre y tenía la costumbre de emborracharse en los mejores burdeles de la ciudad. Dresdner, un muchacho desgarbado que hablaba con la soberbia de un filósofo platónico y era el único que se atrevía a polemizar con los profesores del doctorado. No había intimado con ninguno de ellos pero estaba convencido de que le bastaría atravesar por última vez el umbral de la facultad para extrañarlos a todos.
“Absurdo —dijo el profesor Schünzel— Eres el alumno más brillante de tu generación y es una lástima que le des la espalda a los libros. Anoche terminé de leer tu monografía sobre Heller y debo reconocer que, con excepción de algunos detalles, no hubiera vacilado en firmarla.”
“Muy amable, pero necesito hacerme cargo de las deudas que nos dejó mi padre.”
Schünzel arrugó la frente.
“¿Murió?”
“Hace dos años.”
“Lo siento. ¿Qué vas a hacer?”
“Trabajar.”
“¿Dónde?”
“Ningún bufete ha querido contratarme. Piensan que fracasé en la universidad y que no soy gente de fiar.”
“¿Les enseñaste tus calificaciones?”
“Por supuesto.”
Schünzel observó las gárgolas y los arcos de piedra que decoraban uno de los jardines más hermosos de Berlín.
“Estaba seguro de que te convertirías en profesor de esta escuela, juez o magistrado y que el día de mañana acabarías por ingresar al Tribunal Supremo. Hoy, más que nunca, el país necesita hombres como tú.”
Schünzel tomó un sorbo de café.
“Lo que sucedió en Austria no es más que el principio, lo sabes tan bien como yo. Le llamaron Anschluss, unificación, pero nadie ha dicho que fue un acto de fuerza bruta, una anexión perpetrada a espaldas de las normas sagradas del Derecho internacional. Es el peor momento para que abandones las aulas. Hitler no quiere dominar el mundo, quiere destrozarlo y reconstruirlo a su imagen y semejanza. Los abogados, los jueces, los teóricos del Estado. No hay gente con más títulos morales para enfrentar lo que se avecina. Piénsalo.”
Читать дальше