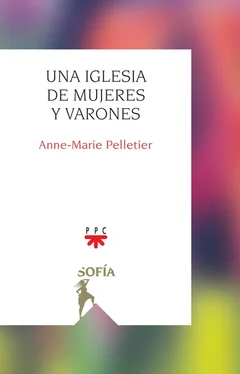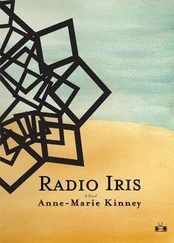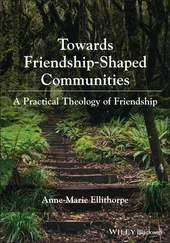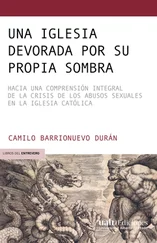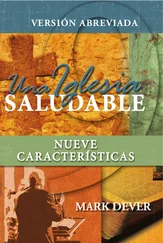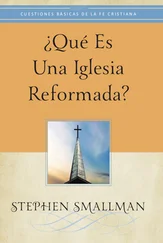Este último, ya como papa, relanza el tema en la dirección de una problemática más explícitamente institucional, que obliga a afrontar, superando los discursos, el registro muy concreto de la organización y el reparto de poderes. Porque, si es cierto que la celebración verbal de las mujeres no ha cesado de imponerse como un tema del discurso magisterial, hace falta llegar a cuestionar lo que en concreto esa realidad autoriza de novedoso en el gobierno diario de la Iglesia. En consecuencia, Benedicto XVI plantea más explícitamente de lo que se había hecho anteriormente la cuestión del «justo lugar» de las mujeres en la Iglesia, es decir, y en último término, un reparto de la responsabilidad. Su convicción es que «es necesario abrir a las mujeres nuevos espacios y nuevas funciones en el interior de la Iglesia».
Apoya esta perspectiva en el relato evangélico y lo que este deja entrever de una asociación estrecha de las mujeres a la misión de Jesús. También recurre a la historia cuando evoca la existencia de un «diaconado» femenino en los primeros tiempos de la Iglesia. Y se llega a encontrar en él y referida a Pablo la afirmación de que las mujeres podrían «profetizar», en el sentido de «hablar en la asamblea bajo la inspiración del Espíritu Santo con miras a la edificación de la comunidad (Visita a la parroquia de Santa Ana del Vaticano, febrero de 2006).
Pero, aunque se legitima de este modo el acceso de las mujeres a una
responsabilidad de alto nivel, la insistencia puesta en paralelo en un sacerdocio ministerial reservado a los varones con el ejercicio del poder que le va asociado hace presentir al instante sobre qué suelo de cristal reposarán las iniciativas del reparto. Los tiempos posconciliares han visto ciertamente la elevación de algunas mujeres al rango de doctoras de la Iglesia. Se trata de una novedad destacable, inaugurada por Pablo VI con Teresa de Ávila y Catalina de Siena (1976), continuada por Juan Pablo II con Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (1997) y por Benedicto XVI con Hildegarda de Bingen (2012). Pero es preciso constatar que la exaltación de estas mujeres, que siguen inspirando la vida de la Iglesia tras haber predicado, enseñado e incluso amonestado a la cristiandad en el pasado, no lleva consigo ipso facto que la institución eclesial acceda hoy a un verdadero reparto de la palabra y de la responsabilidad “con miras a la edificación de la comunidad”».
2. Problemas de recepción
Por lo demás, es sabido que una palabra no se identifica solo por el contenido que declara ni siquiera por la intención que vehicula. Su devenir la califica igualmente. Dicho de otro modo, tenemos que preguntar cuál ha sido la recepción de este nuevo discurso y, en primer lugar, entre las mujeres. Su evaluación incluye, en este caso, el reconocimiento de las reticencias y las resistencias con las que se ha encontrado.
Indiscutiblemente, esta recepción ha sido frontalmente crítica por parte de las teólogas feministas, que han escrutado especialmente el abundante corpus de los textos de Juan Pablo II, a quien se ha señalado como el papa más favorable a las mujeres. Su lectura ha detectado enseguida la existencia, bajo el ropaje nuevo de un discurso lleno de consideración, la reconducción de una figura irremediablemente estereotipada de la mujer de siempre, envuelta en el «eterno femenino» y con una referencia mariana casi obsesiva. De hecho, no hay documento pontificio, desde hace decenios, que no termine con un desarrollo mariano, como si este constituyera la garantía femenina que necesitara toda palabra magisterial. Y, con toda naturalidad, la referencia se reclama más que nunca en los textos cuya temática concierne a las mujeres. Al final es claramente la Virgen María, en su idealidad inimitable, quien queda constituida como norma revelada de lo femenino. Al actuar así –concluyen las observadoras en alerta teñida de sospecha–, no se formula nada que se aparte de la visión tradicional. Tampoco nada que sea apto para problematizar el orden reinante, en el que las cristianas existen solo bajo el prisma de una teología hecha por varones que piensan y legislan por ellas, es decir, en su lugar, en una institución fundada sobre la disimetría de funciones y responsabilidades. Los textos magisteriales pueden llamar con fuerza a lecturas renovadas de las Escrituras, como por ejemplo del relato evangélico de la mujer adúltera, ocasión para el papa Juan Pablo II de denunciar la injusticia tan banal que consiste en ocultar el pecado del varón tras la acusación escandalosa de la mujer. Pueden manifiestamente tener la pretensión de promover la afirmación de que «Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano» 5. Lo cual no impide que la necesidad de «enseñar a las mujeres», afirmada regularmente, triunfe ampliamente sobre la de verlas, y menos aún escucharlas, enseñar a los varones. La consigna de que «las mujeres se callen», de la primera carta a los Corintios (14,34) o de la primera carta a Timoteo (2,11), sigue estando profundamente enquistada. En realidad –prosigue la investigación acusatoria–, el que se sigue trazando es el retrato de una mujer esencializada, que remite a un «talento femenino» explicitado como «servicio de amor» o también «vocación materna de la mujer». Discurso que, en cuanto tal, encalla en las palabras usadas por las costumbres eclesiásticas o edificantes, en las que se diserta con sospechosa facilidad sobre esas inmensas realidades que se llaman «amor» o «servicio» y ante las cuales cada cual –aunque fuera teólogo o sobre todo si es teólogo– debería comenzar como soldado raso.
El talante agresivo de esta evolución «feminista» no debe disimular una indiscutible clarividencia, que confirma, de modo muy ampliamente preocupante, la otra pendiente de la recepción, marcada también por la decepción. Es la propia de cristianas ajenas al feminismo militante o incluso también la de mujeres que habían dado crédito en un primer momento a una palabra magisterial que parecía poder renovar las mentalidades y las prácticas. Con la marcha atrás en el tiempo parece que la cita al encuentro ha fallado masivamente. Sin teorizar su malestar, pero experimentando cada día falta de estima, formas larvadas o manifiestas de desprecio y la confiscación masculina de la decisión, estas mujeres han llegado a la constatación de que las alabanzas con las que se las envolvía ahora servían, en primer lugar, de escudo al ejercicio clerical de un poder masculino que seguía sin compartirse. En un mundo en profunda transformación antropológica, que tiene el mérito de construir la verdad sobre realidades hasta ahora ocultadas, ellas han percibido los límites –si no la trampa– de un discurso que las reconduce obstinadamente a la conyugalidad y la maternidad, al ensalzar una feminidad sempiternamente reducida a «valores» que las encierran en la pasividad a través del elogio de la interioridad, el servicio desinteresado, la paciencia y la ternura. Posturas, mientras duran, menos despreciadas que nunca en un mundo que alardea cada vez más de una virilidad brutal. Pero que se tornan en espanto desde el momento en que se valoran como algo que sirvió para fundar un orden masculino que tenía todo por ganar con la imposición de un modelo de santidad femenino hecho de modestia y dócil pasividad.
Esta recepción decepcionada y decepcionante tiene, evidentemente, algo de un patético malentendido, si se admite una sincera voluntad magisterial de reconocer a las mujeres y entablar con ellas un diálogo confiado. Los «varones de buena voluntad» –y ciertamente existen en la institución eclesial– pueden sentirse desanimados. Las mujeres, atrincheradas en su ingratitud y su hostilidad, son decididamente imposibles... A menos que nos confrontemos con el problema a un nivel de profundidad que llame a un cambio mucho más radical, y ello con una urgencia por lo demás creciente, puesto que es sabido que la deserción de las mujeres forma parte de la crisis que afronta la Iglesia en nuestros países de vieja tradición cristiana.
Читать дальше