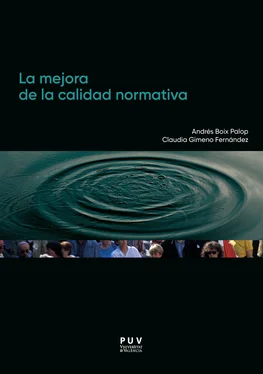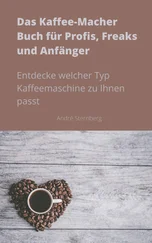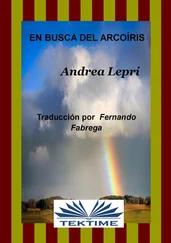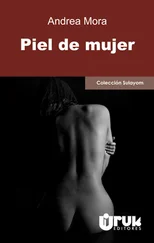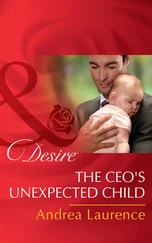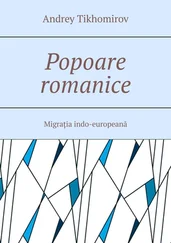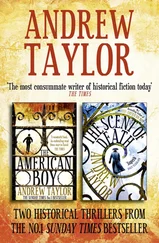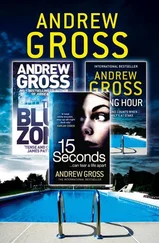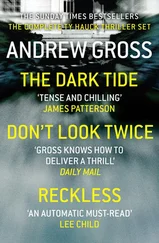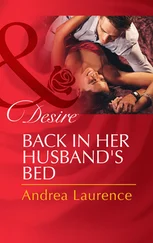Finalmente, el sistema actual presenta un elevado número de normas cada vez más voluminosas y cuya calidad es cuestionable. En este sentido, se ha calculado que la producción normativa total en España desde 1978 hasta 2018 se ha multiplicado por cuatro (Mora-Sanguinetti, 2019). Este incremento es atribuible al desarrollo del Estado autonómico, que ha supuesto la multiplicación de centros de producción normativa asociados a las competencias transferidas a estas, pero que no ha implicado una disminución correlativa de la producción normativa a nivel estatal (algo que sería esperable en atención a la disminución de competencias ejercidas en esta esfera, y que como evidencia Mora-Sanguinetti, se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 50 años). Por otro lado, en relación con la calidad, son más que evidentes los problemas relacionados con la concisión de las normas —en algunas ocasiones estas regulan aspectos de la realidad de forma excesivamente minuciosa mientras que, en otras, se aprueban normas genéricas, ambiguas, poco concisas y con escasa voluntad de vinculación jurídica—, o con la aparición de normas elaboradas a la carrera y para dar respuesta a urgencias inaplazables (que en la mayoría de ocasiones no son tal) y que presentan, como consecuencia de su rápida elaboración, incoherencias, entre otros problemas. En este sentido, podríamos decir que los ordenamientos jurídicos se encuentran cada vez más fragmentados y son más complejos y dispersos (y, como señaló hace ya dos décadas uno de nosotros, “mcdonalizados” en el pero sentido del términos, con una producción legislativa motorizada y cuantitativamente incesante pero de escasa calidad y muchas veces atendiendo poco más que a los designos de la “jaula de hierro” de la burocracia señalados por Max Weber hace ya un siglo; Boix Palop, 2001).
En resumen, los defectos del actual modelo afectan a casi todas las vertientes relacionadas con la producción normativa de calidad: falta un buen proceso de elaboración en el que se integre la participación ciudadana, se desconocen y obvian las posibles sinergias internas, los órganos de ayuda y control no realizan una buena labor, el producto normativo acabado no se vuelve a evaluar y la sistemática revisión del ordenamiento jurídico en cada sector de actividad no se realiza nunca o, si se hace, se lleva a cabo a golpe de iniciativas voluntaristas y desordenadas. Por último, carecemos de órganos y perfiles de apoyo profesionales dedicados a dar soporte o a coordinar esta labor.
Podría decirse, por tanto, que, a pesar de la sucesión de reformas de los últimos años y de contar ya con un cierto modelo de better regulation en su dimensión formal de lege lata , todo o casi todo está aún por hacer en su dimensión material. 7 También, a escala de las comunidades autónomas que, haciendo uso de la autonomía política y administrativa de la que gozan en el actual marco constitucional y estatutario, podrían afrontar un proceso ambicioso de innovación normativa que ayudara a mejorar y desarrollar estas potencialidades y, con ello además, aspirar a garantizar una mejora de la calidad de las normas y su eficacia y convertirse en ejemplo de innovación en políticas públicas para el resto del Estado, como suele ser habitual en modelos federales con actores regionales ambiciosos (Doménech Pascual, 2016).
2. LAS POLÍTICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD NORMATIVA
Las políticas de calidad normativa pueden ser definidas como los procesos que buscan la mejora de las normas jurídicas a través de la correlativa mejora de los procesos de regulación normativa, desde el mismo momento en que se toma la decisión de iniciar la tramitación de una norma hasta su aplicación y ejecución (Canals Ametller, 2008). Procedentes de Estados Unidos, donde aparecieron especialmente ligadas a las evaluaciones retrospectivas de las normas basadas en modelos de análisis económico del derecho, estas políticas fueron introducidas en Europa en la última década del siglo XX por países avezados en la materia, como el Reino Unido, pero sobre todo, por organizaciones supranacionales como la UE y la OCDE. De hecho, la OCDE se ha convertido en impulsora, a nivel global, de las políticas en reforma regulatoria centradas, en un principio, en la reforma regulatoria mediante la desregulación y que en las últimas décadas se han enfocado más hacia la mejora regulatoria a través de las políticas de evaluación normativa 8 (Baldwin, 2010; Embid Tello, 2019).
Estas políticas buscan, básicamente, que las normas a) sirvan objetivos políticos claramente identificados y sean efectivas a la hora de conseguirlos; b) produzcan unos beneficios que justifiquen los costes que generan, considerando los efectos distributivos para la sociedad y teniendo en cuenta los efectos económicos, ambientales y sociales; c) minimicen los costes y las distorsiones del mercado, así como que sean lo más compatibles posible con la competencia, el comercio y la inversión; d) promuevan la innovación, a través de incentivos de mercado y enfoques basados en objetivos claros y transparentes; y e) sean claras, simples y prácticas para sus destinatarios, así como coherentes con otras regulaciones y políticas (OECD, 2015).
Para el establecimiento de normas que cumplan con los criterios señalados, se ha ido produciendo en la mayoría de países desarrollados una especie de «regulación de la regulación» (Canals Ametller, 2016) o metarregulación, compuesta por principios que informan la elaboración y evaluación de las normas, así como una serie de instrumentos que, situados en las distintas fases del procedimiento normativo, 9 contribuyen a mejorar su calidad. Entre los instrumentos o procedimientos ex ante , que se desarrollan en la fase anterior a la aprobación de la norma o prelegislativa, encontramos, por ejemplo, los análisis de impacto normativo (conocidos por sus siglas en inglés, RIA, Regulatory Impact Assessments ) y la toma en consideración de alternativas a la regulación. Por su parte, en relación con los instrumentos ex post , que entran en juego una vez la norma ya ha sido aprobada, encontramos la evaluación normativa, realizada por medio de cláusulas generales de evaluación del corpus jurídico o cláusulas específicas establecidas por la misma norma y que prevén dicha evaluación una vez la norma se encuentra en vigor —conocidas como sunset clauses —. 10 Además, imbricadas en estos instrumentos, encontramos la realización de consultas y otros procedimientos cuya finalidad es el aumento de la participación de la ciudadanía en el procedimiento normativo.
En consecuencia, estos principios e instrumentos atienden al proceso normativo en su totalidad, entendiendo este «como el conjunto de actuaciones y fases sucesivas tendentes a la aprobación de una norma jurídica que constituye un ciclo de vida o de vigencia de la regulación hasta el momento final en el que deja de formar parte del ordenamiento jurídico» (Canals Ametller, 2019). Y, así amplían el espectro de lo que sería un análisis tradicional de las normas jurídicas, ya que obligan a analizar la norma bajo parámetros económicos, sociológicos y ambientales y buscan alcanzar lo que se ha definido como una norma «de calidad», es decir, una norma más clara, coherente con el ordenamiento jurídico y comprensible y, a su vez, eficaz, eficiente, necesaria y proporcionada a sus objetivos y que no genere costes desmesurados ni imponga cargas administrativas innecesarias (Di Donato, 2015).
2.1 Los principios de calidad normativa
Los principios de calidad normativa pueden variar según las tradiciones y cultura administrativa y jurídica de cada país, aunque algunos de ellos se encuentran ya consolidados en la materia a partir de la decantación de un bagaje común que informa todos los procesos de decisión, elaboración, aplicación, ejecución, revisión, modificación y derogación de la normativa. Estos principios se sistematizaron en el Informe Mandelkern 11 sobre mejora de la regulación y, posteriomente, han sido adoptados por la Unión Europea y numerosos países de nuestro entorno comparado con los siguientes perfiles (Mandelkern Group on Better Regulation, 2001):
Читать дальше