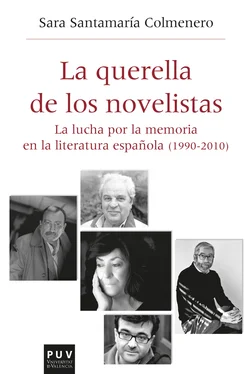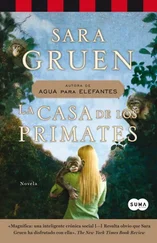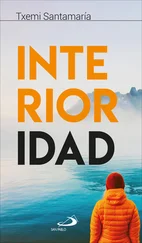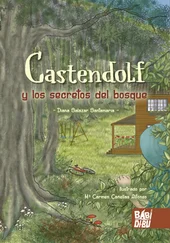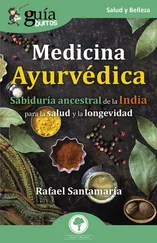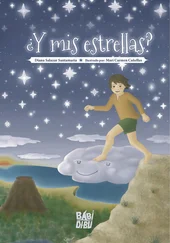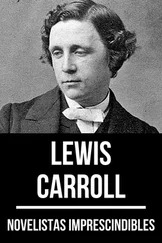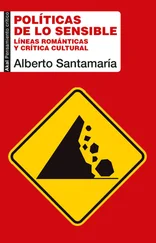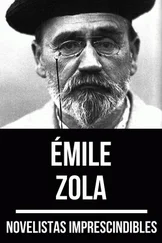El interés por el concepto de experiencia y el cuestionamiento de ciertos paradigmas de la historiografía tradicional no son empero una novedad surgida exclusivamente como consecuencia del auge de la figura del testigo y el fenómeno de la memoria. En los años setenta y ochenta la recepción en los departamentos universitarios de Estados Unidos de la llamada French Theory puso en jaque algunos presupuestos básicos de las entonces ascendentes historia social e intelectual. En esa coyuntura numerosos historiadores asumieron la relación entre historia y lenguaje como una cuestión que afectaba al núcleo mismo de la disciplina histórica. 30 Historiadores como Hayden White subrayaron la dimensión narrativa del discurso historiográfico y sus similitudes con los relatos de ficción, enfatizando el carácter subjetivo de todo relato histórico. 31 No obstante, como señalaron Isabel Burdiel y María Cruz Romeo, el interés por la relación entre historia y lenguaje preocupaba a los historiadores a partir de sus propios problemas y no únicamente como respuesta a cuestiones generadas en el seno de otras disciplinas. El interés de la historiografía por el lenguaje se manifestaba en tres sentidos: en tanto que instrumento de comunicación del historiador (por tanto, en lo concerniente a la reflexión crítica sobre la voz narrativa); como constructor de significados sociales; y como objeto en sí mismo de investigación histórica, es decir, como fenómeno social. 32 En este contexto, en el que se toma consciencia del carácter narrativo de la historiografía, se enmarca una preocupación creciente por cómo los historiadores debían enfrentarse a las novelas entendidas como documentos históricos. Dominick LaCapra se preguntaba en 1985 por qué la novela, siendo una de las formas de escritura más importantes en la época contemporánea, era marginada por la historia social como objeto de estudio, cuando no utilizada de forma empirista como fuente de datos que mejor podrían encontrarse en otro lugar. LaCapra ponía énfasis en la necesidad de que el historiador realizara una lectura crítica de los textos y prestara atención a cómo eran leídos y usados en los diversos contextos. 33
El desafío que planteaba la teoría posestructuralista a la historia, lejos de reducirse al interés por la narración, tenía profundas implicaciones sobre el estatuto epistemológico y ético de la historia como conocimiento capaz de dar cuenta del pasado. Es decir, ponía en cuestión el concepto moderno de historia, surgido durante la Ilustración. 34 En los años ochenta y noventa, la creciente atención prestada por parte de los historiadores a los elementos simbólicos y a las prácticas discursivas, lejos de colapsar la disciplina, conllevó una mayor problematización de la práctica historiográfica. La nueva atención al lenguaje impedía mantener en adelante una separación rígida entre lo social, lo político y lo cultural. En este sentido, uno de los mayores logros del llamado «giro lingüístico» en historia fue probablemente el énfasis puesto en la naturaleza discursiva de lo social . El lenguaje dejó de concebirse como mimético de la realidad para ser considerado generativo . Consecuentemente, a partir de entonces, la realidad no será concebida ya como algo que existe fuera del lenguaje, sino que estará constituida por él.
A principios de los años noventa, la historiadora Joan Wallach Scott participó en el debate sobre el estatuto de la historiografía para defender el carácter discursivo de la experiencia. En su planteamiento, la historiadora criticó la idea de experiencia utilizada tradicionalmente por la historia social. Scott postuló la necesidad de comprender la experiencia como el lugar donde los sujetos se constituyen como tales y no de manera esencialista como aquello que los individuos padecen. El giro copernicano de Scott implicaba historiar la experiencia, analizar cómo se articulaba y qué identidades producía. Desde esta postura, la experiencia se considera como una operación social, intersubjetiva, como el proceso por el cual los individuos perciben como materiales relaciones que son empero sociales e históricas y, por tanto, poseen un carácter contingente y construido. 35 Aquí propongo aplicar la teoría de Scott a los estudios sobre la memoria y los usos del pasado con un doble objetivo: por un lado, subrayar el carácter histórico y construido de los discursos sobre el pasado y, por otro, poner el foco de atención en los sujetos que producen y renegocian esos discursos, al tiempo que protagonizan un lucha política. Con Joan Wallach Scott y Stuart Hall, entiendo el lenguaje y los discursos como los modos socialmente situados de producir significados con efectos de poder. 36 Desde un punto de vista constructivista, conceptos como realidad, ficción o verdad se entienden como construcciones culturales que no pueden ser explicadas sin referencia a los contextos históricos en los que son definidas. En el contexto español de reivindicación de justicia y reconocimiento de las víctimas del franquismo –cuando se trata de dar cuenta de los hechos del pasado– se tiende a utilizar estos conceptos de forma ahistórica. Entiendo el concepto de memoria en un sentido amplio como los modos diversos de articular –a través del lenguaje– relatos sobre el pasado que construyen identidades y posicionamientos políticos en el presente, ya sea a través del arte, la literatura, la historiografía o las políticas del pasado. Desde este punto de vista, la oposición entre las nociones de realidad y ficción –entendidas como campos de experiencia diferenciados– resulta irrelevante, puesto que la novela es analizada como práctica discursiva y, por tanto, como un espacio privilegiado para la generación y puesta en circulación de modos de comprender el mundo.
LITERATURA, MEMORIA Y MODERNIZACIÓN
Así pues, no es de extrañar que la Segunda República y, sobre todo, la Guerra Civil española fueran objeto de reflexión en la novelística contemporánea a su época. Escritores de diferentes sensibilidades, que habían participado o padecido la guerra, escribieron sobre ella con una intención propagandística o pedagógica. Estos «escritores testigos» pretendían explicar y explicarse el inmediato pasado, así como ofrecer una lección para el futuro. En los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el objetivo de que el recuerdo de la guerra no se borrara nunca, muchos escritores contaron la guerra con voluntad documental. 37 Posteriormente, Martin K. Herzberger calificó como «novelas de la memoria» aquellas obras (escritas a finales de los años sesenta y durante la década de los setenta) en las que el pasado era evocado a través del recuerdo subjetivo. 38 En los últimos años, a medida que han ido proliferando las novelas sobre la Guerra Civil, se han ido incrementando exponencialmente también los estudios sobre ellas. 39 Destacan entre ellos los concebidos en la tradición estadounidense de los estudios culturales, que tienden a interpretar la transición como «pacto de silencio» o «de olvido», es decir, como momento en el que el pasado habría sido silenciado. El pacto constituye así el punto de partida de numerosos trabajos que denuncian la falta de presencia pública del pasado republicano y del recuerdo de las víctimas durante el proceso de transición y la posterior democracia. 40
La mayor parte de los analistas culturales que interpretan la transición como «pacto de olvido» o «de silencio» lo hacen desde una teoría sobre el fracaso de la modernización española. La transición sería un episodio más de una historia española repleta de excepcionalidades y procesos frustrados: la Revolución Industrial, la revolución liberal, la nacionalización del Estado, la modernización del país, etc. 41 Esta interpretación de la historia de España como fracaso –cuyo relato se remonta al «desastre del noventa y ocho»– está fuertemente arraigada en el imaginario colectivo y entre los estudiosos de diversas disciplinas, pese a que ha sido ampliamente refutada por historiadores de la escuela valenciana. 42 De hecho, muchos estudiosos comparten incluso la idea de que España, durante la transición democrática, habría alcanzado la postmodernidad sin que el país hubiera pasado por una verdadera modernidad, política, económica y cultural. 43 Según esta interpretación, España, tras el proceso de transición y a pesar de su incorporación a la Unión Europea, no alcanzó una verdadera modernidad. Su aparente modernización se habría llevado a cabo mediante la ocultación de un pasado traumático y el rechazo a enfrentarse con él. La modernidad española sería concebida así como un simulacro propio de la postmodernidad y, en consecuencia, estaríamos ante una democracia incompleta. Para estos autores la modernidad económica y política no estuvo acompañada de una verdadera modernidad cultural. 44 En este sentido, estos trabajos enfatizan la presencia real de las estructuras franquistas en la democracia actual y afirman la necesidad de una «verdadera» transición.
Читать дальше