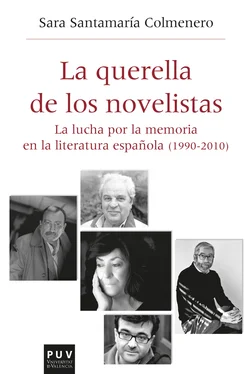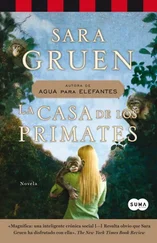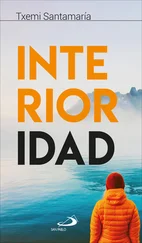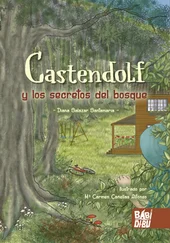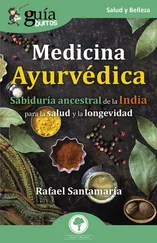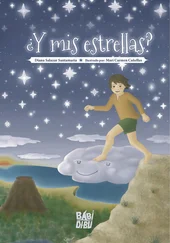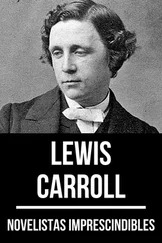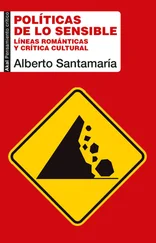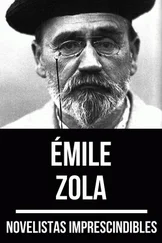Los trabajos de los Cultural Memory Studies radicados en Europa estudian las dinámicas de la cultura de la memoria e inciden especialmente en la relación entre identidad, cultura y medios de comunicación. Dos conceptos clave para estos estudios son la «memoria cultural» y el «lugar de memoria». Los Memory Studies realizan una relectura de la sociología de la memoria y los conceptos elaborados por el sociólogo Maurice Halbwachs en la primera mitad del siglo XX, así como del estudio histórico de la memoria realizado por Pierre Nora. 17 Una aportación clave para comprender esta corriente de análisis cultural es la realizada por Jan Assmann a finales de los años ochenta. 18 Assmann reinterpretó la teoría de la sociología de la memoria de Halbwachs (y la relación entre memoria y colectividad) a la luz de las ideas del historiador del arte Aby Warburg, quien había estudiado el vínculo entre la memoria y las formas culturales. De este modo, Jan Assmann distinguió dos elementos diferenciados: la memoria comunicativa y la memoria cultural. La memoria comunicativa es aquella que se transmite de forma oral de unas generaciones a otras, mientras que la memoria cultural sería toda aquella que necesita de la mediación de las instituciones para subsistir. La memoria comunicativa se correspondería, según Assmann, con el objeto de la historia oral. Por el contrario, la memoria cultural tendría una cierta correspondencia con lo que Pierre Nora llamó les lieux de mémoire , que surgen en el espacio y en el tiempo cuando se produce o se percibe una ruptura con respecto al pasado. La memoria cultural sería, por tanto, una memoria institucionalizada, «contenida en lugares»: museos, archivos, instituciones de memoria, medios de comunicación y otros artefactos culturales. La teoría de Assmann se fundamenta en la distinción entre un ámbito personal, un ámbito social y un ámbito cultural. Su concepto de cultura hace referencia a un aspecto de la vida claramente diferenciado del resto de ámbitos de la vida social. 19 A partir de esta tradición y ampliando su horizonte teórico, Ann Rigney y Astrid Erll insistieron en su momento en el carácter activo y resignificador de la memoria, que entienden como una performance , más que como un proceso pasivo ligado a la plenitud de la experiencia. En este sentido, comprenden la memoria desde una perspectiva constructivista, vinculada con prácticas memoriales. 20 Entienden la memoria cultural, por tanto, como un proceso dinámico, resultado de actos de rememoración recursivos, más que como algo que permanece y es dado en herencia. Estas autoras han concebido la literatura en relación con la memoria principalmente en tres sentidos: como «medio de la rememoración», como «objeto de rememoración» y como «mímesis de la memoria». Pese al énfasis puesto en el carácter performativo de la memoria, las ideas de «mímesis de la memoria» y «medio de la memoria» arrastran consigo una cierta noción de la literatura entendida como reflejo de una memoria que parece existir plenamente fuera de los textos literarios. En armonía con este punto de vista están los conceptos de «memoria prótesis» o «posmemoria», que enfatizan el carácter artificial de los recuerdos de las generaciones que no han tenido una experiencia «en carne viva» de los acontecimientos traumáticos y estudian los productos culturales que esas generaciones utilizan para contar el pasado. 21 La memoria cultural se refiere, por tanto, a los artefactos culturales que la mantienen de forma más o menos institucionalizada. Esta noción de memoria cultural se fundamenta, en mi opinión, en una idea de cultura próxima a la del célebre antropólogo cultural Clifford Geertz. 22 Geertz entiende la cultura como un sistema de símbolos y significados que posee una cierta autonomía con respecto a otras esferas de la vida. En consecuencia, los estudios culturales de la memoria habrían puesto el acento en la autonomía de la esfera cultural respecto a los ámbitos de lo social y lo individual.
Desde mi punto de vista, no puede establecerse, sin embargo, una frontera clara entre lo cultural, lo social y lo político, ya que estos dos últimos ámbitos se articulan culturalmente. Enfatizar la diferencia entre «memoria comunicativa», entendida como una memoria viva, y «memoria cultural», entendida como una memoria mediada o diferida, carece en muchas ocasiones de sentido. A diferencia de algunos de estos estudios, entiendo por cultura no tanto un ámbito claramente delimitado de la vida social (en la línea de Geertz) sino, siguiendo a William H. Sewell, la articulación dialéctica entre un sistema de símbolos y las prácticas de los individuos que utilizan dicho sistema y a menudo lo transgreden. La cultura es entendida así como la articulación entre una esfera simbólica y las prácticas que la significan, es decir, como un proceso abierto, sometido a transformaciones y a luchas de poder. 23 Basándome en Joan Wallach Scott y William H. Sewell pongo en cuestión la distinción entre memoria comunicativa y memoria cultural, que se basa a mi juicio en una concepción excesivamente esencialista de la experiencia y en una noción de cultura que no permite ahondar en el problema de cómo los individuos se constituyen como sujetos políticos por medio de prácticas memoriales. Por el contrario, pongo mi foco de atención en las diferencias políticas que producen los discursos, entendiendo lo político en un sentido amplio, como el espacio conflictivo donde tiene lugar una lucha entre maneras diferentes de organizar y concebir el mundo. 24
Teniendo esto en cuenta realizo una lectura entre el texto y el contexto que rechaza la disociación tajante entre ambos. Con ello pretendo evitar que la «Historia» con mayúsculas se torne en la explicación última de las historias «con minúsculas» (de las novelas) y que en dicho proceso las novelas queden al margen de la historia con la que pretenden ser explicadas. De este modo, considero con Isabel Burdiel que el carácter histórico y político de la novela no reside fuera del relato imaginado, sino dentro –en su dimensión discursiva– y que tiene lugar como conflicto. 25 Mi interés se centra pues en los significados que el pasado adquiere en el presente, en analizar cómo los escritores españoles contemporáneos comprenden la guerra y la posguerra y cómo la han articulado discursivamente en sus novelas. Esta cuestión no puede ser explicada únicamente en función del carácter «vivido» o «mediado» de la guerra, sino atendiendo a la dimensión política de los discursos memoriales.
LA MEMORIA COMO DISCURSO DE PODER
La importancia conferida a la memoria en las últimas décadas está relacionada con lo que François Hartog denomina un nuevo «régimen de historicidad», una nueva forma de relacionarse con el pasado y con el futuro. En el orden presentista el pasado se aleja de forma indefectible de un presente absoluto que todo lo inunda y que impide al mismo tiempo la posibilidad de pensar un futuro distinto. A finales del siglo pasado el futuro se mostraba cada vez más exiguo. Si con la Revolución francesa el futuro vino a ocupar un lugar privilegiado en la concepción del tiempo y la historia, la caída del Muro de Berlín en 1989 y la puesta en cuestión de la utopía comunista supuso un punto de inflexión en la forma de percibir el porvenir, absorbido por un presente casi absoluto, donde aparentemente ya nada podía cambiar sustancialmente. 26 A su vez, la aceleración del tiempo y la sociedad de la comunicación conllevaban aparentemente un gran riesgo de que el pasado pronto fuera olvidado. Frente a la apreciación de una ruptura inevitable con respecto al pasado, como consecuencia de la constante aceleración del tiempo en un paradójico presente infinito, se impuso una «cultura de la memoria» como forma de tender un lazo hacia el pasado, en la que la Shoah ocupó un lugar central. 27 En este contexto cobró importancia la figura del testigo. El testigo se mostró como puente con el pasado y se vio investido con autoridad para dar cuenta de él. La desaparición natural de aquellos que lo habían vivido acrecentó el deseo de conocer las experiencias de los testigos aún vivos, especialmente aquellas que se referían al pasado traumático. De este modo, la memoria vinculada con las nociones de verdad y justicia invadió la esfera pública. Al mismo tiempo, la figura del testigo, portador de memoria, competía con el historiador, y su protagonismo creciente puso en cuestión algunos paradigmas historiográficos considerados sólidos. Como consecuencia, tuvieron lugar diversas polémicas en el seno de la historiografía en torno a las diferencias y semejanzas entre la memoria y la historia, y la actitud que los historiadores debían adoptar hacia aquella. 28 A diferencia de lo que ocurría en estos debates, aquí utilizo un concepto de memoria más amplio, no para referirme a la experiencia o el recuerdo de los testigos, sino a los discursos sobre el pasado (incluidos los historiográficos) que se elaboran en el presente. 29 Mi objetivo es estudiar cómo se configuran literariamente y se construyen históricamente los significados sobre el pasado en la obra de los escritores mencionados. Examinar los discursos sobre el pasado permite apuntar allí donde historiografía y literatura convergen, como formas distintas de conocimiento, sin olvidar sus diferencias. Hablar de discursos sobre el pasado permite integrar, a mi juicio mejor que otros conceptos, el proceso de ausencia y presencia (recuerdo y olvido) que constituye todo relato. Se hace posible establecer así una relación entre historia y memoria que destierra una separación forzada entre ambas, fundamentada en una idea de historia objetivista frente a una noción de memoria basada en una concepción esencialista de la experiencia. El concepto de discurso permite además superar radicalmente el binomio que contrapone la forma del relato a su contenido, ya que apunta allí donde ambos elementos confluyen: el significado.
Читать дальше