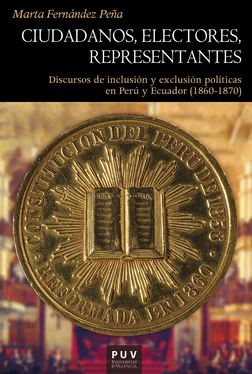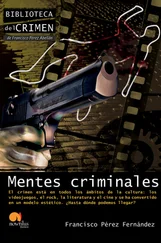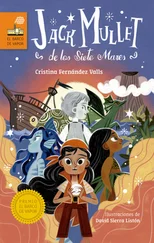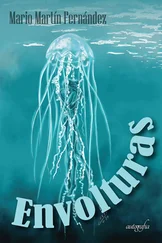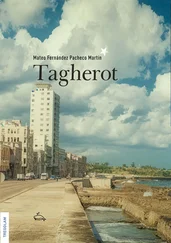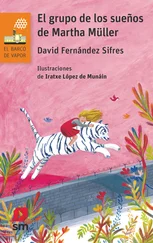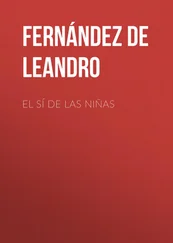A partir de las elecciones de 1862, Castilla sería sustituido como presidente de la república por Miguel de San Román. El 23 de octubre de 1862 Castilla se despedía de los peruanos con un discurso que comenzaba con las siguientes palabras: «Desciendo del alto puesto que vuestra libre voluntad me designó, con la conciencia tranquila y con la frente limpia de las feas manchas que deja tras sí el crimen». 14 Por su parte, el Gobierno de San Román duraría poco, pues falleció en abril de 1863. El encargado de sucederle fue Juan Antonio Pezet, hasta entonces vicepresidente de la República. Este tuvo que hacer frente al problema surgido con España a raíz de la ocupación de las islas Chincha por parte de la flota española. En este contexto, el 2 de noviembre de 1865, Mariano Ignacio Prado encabezaba una insurrección que acabaría con el Gobierno de Pezet. Entre los que criticaron la actuación de Pezet ante la invasión española se encontraba el propio Castilla. Finalmente, tras el combate del Callao del 2 de mayo de 1866 terminaría el conflicto contra España.
Una vez que se hubo conseguido la pacificación exterior, se procedió a la convocatoria de elecciones para elegir un nuevo Congreso, el cual debía redactar un nuevo texto constitucional que sustituyera al de 1860. Se promulgaría así, el 29 de agosto de 1867, una Constitución de tendencia liberal que, sin embargo, solo tendría vigencia durante unos pocos meses. Según José Pareja, «la Constitución de 1867 es en gran parte copia de la Carta de 1856, pero mucho más avanzada, extremada y radical [...]», puesto que, entre otras modificaciones, se recuperaba el sufragio popular directo para los ciudadanos en ejercicio mayores de veintiún años. 15 Sin embargo, el Gobierno de Prado consiguió establecer un fuerte control de los procesos electorales «a través de los gobernadores (funcionarios del gobierno) y en la identificación de los sufragantes mediante boletas de contribuyentes». Además, César Gamboa asegura que «la elección simultánea de un presidente constitucional y una Asamblea Constituyente fue duramente criticada en su momento». 16 Finalmente, el carácter extremadamente liberal de esta Constitución –junto con la propuesta de medidas consideradas radicales, como la libertad de cultos, por parte de algunos miembros del Parlamento– hizo que no fuera bien acogida por la mayor parte de la sociedad, siendo derogada y sustituida por la Constitución de 1860 el 6 de enero de 1868. El carácter moderado del texto de 1860, que evitaba los extremos políticos y las tendencias excesivamente radicales, aunque incluía algunas influencias liberales de la Constitución de 1856, lo convirtió en un documento más satisfactorio para los legisladores peruanos de la época. 17
Sin embargo, el principal baluarte de la Constitución de 1860, Ramón Castilla, no pudo ver restablecido este marco normativo, pues había fallecido el 30 de mayo de 1867. Sus restos fueron despedidos con honores fúnebres por la sociedad peruana y, en especial, por los altos cargos militares y políticos. 18 Por tanto, a partir de la muerte de Castilla y de la vuelta a la vigencia de la Constitución de 1860 –que no sería derogada ya hasta 1920–considero que quedaría cerrado el eje temporal de análisis de este trabajo. A partir de 1868, ocuparía el puesto de encargado del poder ejecutivo Pedro Díez Canseco, hasta que la celebración de nuevas elecciones presidenciales otorgaron el poder a José Balta, que ejercería su mandato hasta que fuera asesinado en 1872. 19
A la mayor estabilidad política que se podía observar en la vida política peruana desde 1860 se unía una tendencia que se venía desarrollando desde la década de los cincuenta: una mayor consolidación de los partidos políticos, a diferencia de momentos anteriores en los que las tendencias políticas se agrupaban mediante simples clubes o asociaciones de intereses. 20 Aunque la tendencia no culminaría hasta la creación del Partido Civil en 1871, en las décadas de 1850-1860 comenzaba a aparecer un embrión del posterior sistema de partidos. En este sentido, ocupaba un papel relevante la aparición del Club Progresista en las elecciones de 1850, la primera formación política que presentó un candidato civil a las elecciones –Domingo Elías–, tratando así de abrir un periodo claramente diferenciado del anterior predominio militar. 21 A lo largo de la década de los cincuenta, pero fundamentalmente en la de los sesenta, las formaciones políticas comenzaron a aparecer con una mayor complejidad en sus estructuras. Ya no eran simples facciones asociadas a un caudillo que utilizaba la política como forma de legitimación de su poder, sino que empezaron a surgir estructuras jerarquizadas que presentaban programas políticos y que utilizaban mecanismos de propaganda política como la prensa, los folletos y pasquines, etc. Además, comenzaron a utilizar un lenguaje heredado de los ilustrados que propagaron el liberalismo en Europa, basado en la defensa de determinados derechos y libertades como pilares de sus principios teóricos. No obstante, como ya se ha mencionado, habría que esperar al año 1871 para encontrar la primera formación política que se denominaba con la categoría bien definida de «partido político»: el Partido Civil. 22
Si en Perú Ramón Castilla representaba el inicio del «verdadero período republicano», 23 en Ecuador existía también un nombre propio vinculado al nacimiento de la nación: Gabriel García Moreno, principal exponente del conservadurismo ecuatoriano, elegido presidente de la República entre 1861-1865 y 1869-1875. La etapa garciana representa uno de los momentos más relevantes de la historia ecuatoriana, pues en ella se produjo la consolidación de un modelo político de liberalismo conservador con una fuerte preeminencia de la religión católica –denominado por la historiografía ecuatoriana más reciente como el periodo de la «modernidad católica»– a la vez que el desarrollo del estado nacional ecuatoriano. 24
Tradicionalmente, el proyecto político de García Moreno ha sido caracterizado por la historiografía como un proyecto contradictorio que no consiguió triunfar. 25 No obstante, en las últimas décadas estas tesis han sido revisadas por historiadores como Juan Maiguashca o Ana Buriano. En palabras de Buriano, el ideal político de García Moreno era «el progreso ordenado y la libertad controlada de la nación regida por la moral cristiana». Esta autora señala también que lejos del inmovilismo tradicionalmente asociado al periodo conservador ecuatoriano, la política de García Moreno se caracterizó por «promover cambios e innovaciones» así como por fomentar la construcción de una nación. 26 En la misma línea se sitúa Maiguashca, quien destaca la relevancia de la política de García Moreno en la formación de un Estado nacional ecuatoriano en las primeras décadas del siglo XIX, rechazando así las hipótesis tradicionales que situaban los orígenes del Estado moderno en Ecuador a finales de siglo. Para este autor, en 1861 daba comienzo una época de cambios en todos los ámbitos: «mientras el cambio social que inició García Moreno se encaminó a fundar una sociedad civil basada en el mérito, el cambio político-ideológico que propuso tuvo como meta la creación de una comunidad imaginaria en el interior de un Estado soberano». 27
Desde su creación como Estado independiente en 1830, Ecuador había sido gobernado por individuos conservadores pertenecientes a la escuela francesa: Juan José Flores (1830-1834 y 1839-1845) y Vicente Rocafuerte (1834-1839). 28 No obstante, en marzo de 1845 estalló la Revolución de Marzo, que enfrentó a los partidarios del entonces presidente Juan José Flores contra los rebeldes «marcistas» liderados por José María Urbina. A partir de 1845, la escuela americana conseguiría hacerse con el poder, sucediéndose los gobiernos de Vicente Ramón Roca (1845-1849), Manuel de Ascásubi (como encargado entre 1849-1850), José María Urbina (1851-1856) y Francisco Robles (1856-1859). Tras la guerra civil (o «crisis nacional») de 1859-1860 –en la que el poder político quedó dividido entre Cuenca, Loja y Quito–, finalmente los garcianistas conseguirían retomar el poder a partir de la conquista de Guayaquil –donde había resistido el general Guillermo Franco, apoyado por el presidente peruano Ramón Castilla– el 24 de septiembre de 1860, fecha clave en el imaginario de los conservadores ecuatorianos. 29
Читать дальше