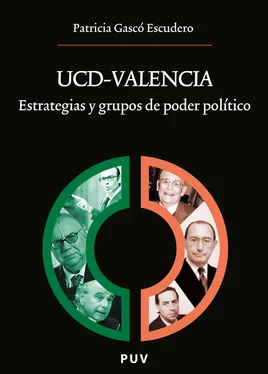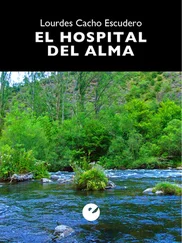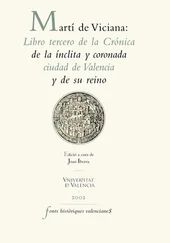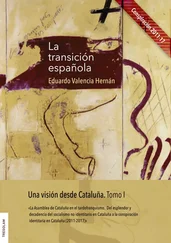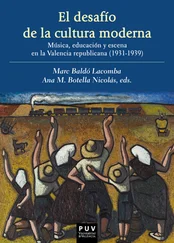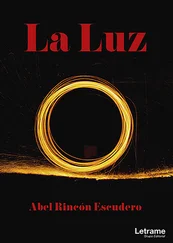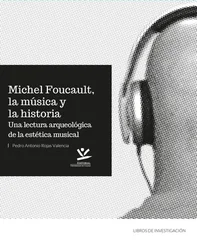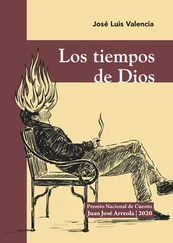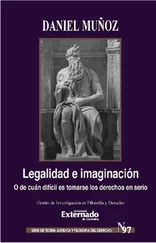Es decir, aunque las preautonomías eran en la práctica la satisfacción de unas demandas previas, contaban con la desaprobación de una buena parte de los miembros más destacados de UCD, lo cual adquiere especial relevancia si se piensa que era el partido del Gobierno. Esto posiblemente motivó que la política autonómica de UCD no tuviera una trayectoria definida ni coherente. Pero, por otro lado, la generalización autonómica contaba, en opinión de los sectores más conservadores, con una ventaja que disgustaba a las elites nacionalistas catalanas y vascas, puesto que diluía el hecho diferencial catalán y vasco y, por tanto, reforzaba el principio de unidad española. Además, la autonomía, por definición, servía para satisfacer las demandas de autogobierno de las regiones pero sin el reconocimiento de ente nacional específico del nacionalismo. 18
En resumen, siguiendo a E. Aja, la configuración de los regímenes preautonómicos tuvo importantes consecuencias para el texto constitucional posterior. Y ello por dos razones, fundamentalmente: en primer lugar, las preautonomías clarificaron el mapa territorial, lo que evitó posteriores conflictos, de modo que en el texto constitucional no se especifican cuáles iban a ser las Comunidades Autónomas; en segundo lugar, las preautonomías iban más allá de un mero proceso de descentralización administrativa y de la voluntad de limitar el sistema autonómico a algunas regiones. 19
La Constitución de 1978 dio entidad jurídica al Estado autonómico, el cual se iniciaba a través de la generalización del régimen preautonómico. Para llevar a cabo la histórica tarea de elaborar el texto constitucional, se aprobó el 26 de julio de 1977 la formación de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que se constituiría unos días más tarde. Esta Comisión en primer lugar designó a los miembros de la Ponencia Constitucional, la cual se encargó desde el 22 de agosto de 1977 de realizar el primer borrador de la Constitución. El resultado de la ponencia fue un anteproyecto entregado por el presidente de la Comisión Constitucional –E. Attard– al presidente del Congreso el 23 de diciembre de 1977. El 5 de enero de 1978 se publicaba el proyecto de Constitución en el BOC y se abría el plazo de presentación de enmiendas. Tras informar de las enmiendas desde el 1 de febrero hasta el 10 de abril de 1978, se publicaba un nuevo anteproyecto en el BOC de 17 de abril de 1978. Desde el 5 de mayo hasta el 20 de junio en la Comisión se examinó el anteproyecto aprobado y se emitió un dictamen. Así, el 20 de junio de 1978 se publicaba en el BOC el nuevo anteproyecto, que después se debatió en el Congreso del 4 al 21 de julio de 1978, fecha en que fue aprobado por éste. El siguiente trámite era el paso del anteproyecto por la Comisión y el Pleno del Senado, cuyo dictamen fue publicado en el BOC de 6 de octubre de 1978. Del 11 al 24 de octubre de 1978 una Comisión Mixta de Congreso y Senado finalizó el proceso de redacción y su dictamen fue emitido en el BOC de 28 de octubre de 1978; después sería sancionado por el pueblo español de 6 de diciembre de 1978 y, finalmente, sancionado por el rey el 27 de diciembre de 1978.
El resultado podría decirse que fue una Constitución enunciativa, que buscaba ser mínimamente conflictiva, pues éstas habían sido las directrices dadas al presidente de la Comisión Constitucional por Landelino Lavilla, «quedando para su desarrollo las leyes que formasen la infraestructura de nuestro Estado bajo la Monarquía. 20 » Y ello en buena medida porque, como recuerda la periodista V. Prego, en realidad en muchos artículos, especialmente en el Título VIII, no hubo un verdadero consenso, sino que se sumaban posiciones divergentes defendidas por los diferentes partidos, 21 buscando una fórmula que contase con los mayores apoyos posibles, por lo que se «apostó» por evitar los conflictos, en detrimento de que determinados artículos no fueran tan explícitos como hubiera sido deseable. Es el caso de algunos de los artículos vinculados a la organización territorial del Estado. Por ejemplo, la Constitución española de 1978 no supone un texto cerrado en cuanto a las competencias otorgadas a cada comunidad autónoma, ni tampoco en cuanto a nombre o características de las mismas, que realmente fueron aprobadas posteriormente. Una forma de compensar estas carencias fue a través de otras leyes, de modo que paralelamente a los trabajos de redacción de la Constitución se procedía a clarificar mínimamente el marco territorial a través de las preautonomías, si bien, para evitar problemas formales estos textos preautonómicos no obligaban a que hubiera una correspondencia en la Constitución. Posteriormente, entre 1979 y 1983, fueron aprobados, ratificados y publicados los estatutos pertenecientes a las diecisiete Comunidades Autónomas.
Con la Constitución se intentó dar una respuesta consensuada a la necesidad de una descentralización administrativa y a las demandas autonomistas planteadas por algunas regiones, pues, se pretendió que en ella quedaran recogidas las aspiraciones de Cataluña y País Vasco, junto con las del resto de «regiones», y se abordó también esa transformación del territorio que se deseaba iniciar. Por tanto, jurídicamente se plasmaron dos «lógicas» políticas en el texto constitucional: una que deseaba hacer cumplir la homogeneidad territorial (y que justificaba la aprobación previa de las preautonomías de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia (sin Albacete), Baleares y Canarias) y otra que deseaba «diferenciar» territorios según sus demandas autonómicas estuviesen más desarrolladas o menos. Resultado de la primera lógica son los artículos 149 –que intenta evitar el perjuicio de unas comunidades sobre otras– y 138, apartado 2: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». 22
Ó 158, apartado 2: «Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación (...)». 23
Por otro lado, esa diferenciación entre territorios, que ya había quedado patente en el periodo de las preautonomías, puede observarse en el artículo 2, donde hay una sibilina distinción entre nacionalidades y regiones, después no desarrollada, destinada a justificar tratos diferenciados. 24 Pero puede apreciarse también en el Título VIII, donde es posible encontrar dos formas diferentes para aprobar el estatuto de cada comunidad: mediante el acuerdo al amparo del artículo 143 (delimitado por los artículos 144 y 146), o, de una manera mucha más rápida, mediante el artículo 151, apartado 2 (donde la iniciativa parte del gobierno y por tanto, está mucho más organizada). Otro elemento diferenciador lo establecen las disposiciones adicionales y transitorias, que permiten la coexistencia del nuevo marco jurídico con las legislaciones forales 25 (amparadas por la primera disposición adicional). Esta doble postura no sólo separó al gobierno y a la oposición, sino que produjo divisiones internas en UCD. Por tanto, a la Constitución no le sucedió la armonía política, porque los intereses contrapuestos eran muy distantes y solamente la redacción de la Constitución había logrado la voluntad «conciliadora» para aunar tres planteamientos diferentes: el planteamiento del partido en el gobierno, que, a su vez, presenta divisiones internas; el punto de vista de las llamadas «nacionalidades históricas», que pretendían el reconocimiento de su trayectoria singular; el planteamiento de las otras futuras comunidades autónomas, que no deseaban quedar atrás en las concesiones otorgadas por el gobierno.
Читать дальше