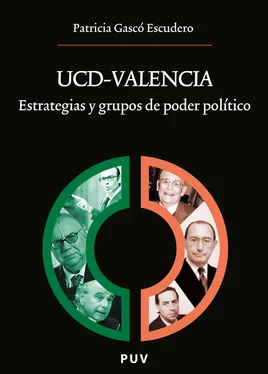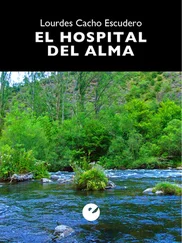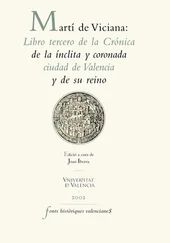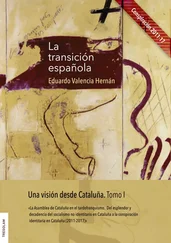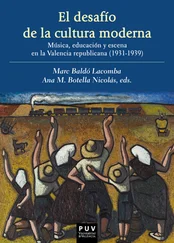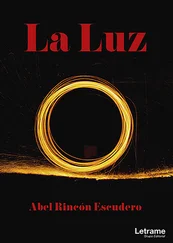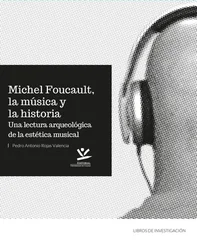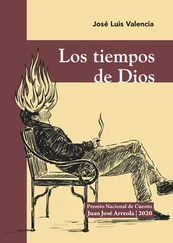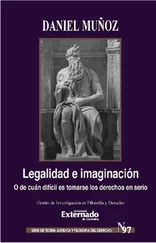Por otro lado, el nombramiento de Suárez no alteró la primera iniciativa descentralizadora de Arias Navarro, puesto que, hasta conseguida la legitimidad ganada en elecciones democráticas, no se planteó ningún proyecto diferente a este estudio referido. Pero para llegar a celebrar elecciones democráticas, previamente debía aprobarse un mecanismo jurídico que permitiera el cambio de régimen de manera legal, lo que se plasmó en la Ley para la Reforma Política. En palabras de P. Preston:
Era éste un documento de enorme significación política porque indicaba una vía por la que el rey podía cumplir su juramento de lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento sin renunciar a su objeto expreso de traer la democracia a España. 6
Por su parte, Suárez puso el énfasis en la simbología que encerraba el nombre que se dio a la Ley:
Ésta es la primera gran operación política de la transición y se llama así, Ley para la Reforma Política, porque no era una ley «de reforma» sino «para la reforma», que en última instancia permitía que el poder residiera en el pueblo español, en la soberanía popular. 7
Aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 y refrendada por el pueblo español el 15 de diciembre de 1976 en medio de un clima tenso e inestable con especial protagonismo del terrorismo, esta ley constituyó el origen de la transición institucional, que finalizó con la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. 8 Pero antes de llegar a la redacción de una Constitución, debían celebrarse las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco. Y para que fueran verdaderamente democráticas, un requisito indispensable era que la oposición pudiera concurrir:
Todos los que estábamos trabajando en la línea de llegar a la convocatoria de unas elecciones generales libres que permitieran el renacimiento de la democracia en nuestro país, todos sabíamos que se iba a legalizar el PCE. Lo queríamos hacer en el momento en que fuera menos traumático para el país porque es cierto que tantos años vapuleando al Partido Comunista y haciéndole depositario de todos los males había tenido como consecuencia un estado, digamos que mayoritario, por lo menos de recelo hacia el PCE. 9
La legalización se produjo el 9 de abril de 1977, Sábado Santo, para evitar reacciones adversas en la medida de lo posible. Sin embargo, esto no evitó que se abriera una crisis entre el ejército y el Gobierno, como demuestra la dimisión del ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga. Probablemente la acción del rey evitó que dicha crisis se agravara, lo que permitió que el 15 de abril, el mismo día en que tomó posesión de su cargo el sustituto de Pita da Veiga, se convocaron las elecciones generales. 10
Una vez celebradas las elecciones de 15 de junio de 1977, el nuevo gobierno ganó importantes cotas de poder al estar refrendado por el respaldo popular. La legitimidad que se ganó en las urnas facilitó a Suárez y a su equipo, en el que Abril Martorell jugaba un importante papel, llevar a cabo un pacto con la oposición para hacer frente a la dura crisis económica y social que sufrían los españoles. Así, estos acuerdos de concentración se concretaron en los llamados Pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre de 1977.
Pero en el ámbito autonómico los resultados en las elecciones de junio de 1977 pusieron de manifiesto que, si bien a nivel nacional la iniciativa seguiría estando en manos del Gobierno, en Cataluña y País Vasco el gran protagonismo lo tenían las fuerzas nacionalistas o filonacionalistas. Así, mientras que el porcentaje de votos obtenidos por UCD en España fue 34’52% –siendo PSOE la segunda fuerza más votada con un 24’41% 11 –, en Cataluña UCD obtuvo un 16’8% frente al 28’4% de la coalición Socialistas de Cataluña y en el País Vasco UCD obtuvo un 13’1% frente al 29’1% del Partido Nacionalista Vasco 12 . Esto obligó al Gobierno a cambiar su estrategia política para mantener la iniciativa y llevar a cabo las reformas administrativas y territoriales, intentando, por otro lado, desarticular la tremenda oposición potencial que suponía el nacionalismo. El «descalabro» electoral de UCD posiblemente motivó que se pusiera en marcha la «Operación Tarradellas» por la cual se pactó la restitución de la Generalitat catalana –a título honorífico más que real, puesto que carecía de atribuciones–, que finalmente se produjo por Decreto del 29 de septiembre de 1977. A Cataluña siguió el País Vasco, el 30 de diciembre de 1977, si bien este proceso fue bastante más complejo de resolver. De hecho, ante la cantidad de puntos que habían quedado pendientes en las primeras negociaciones, y a la espera de la elaboración de la Constitución, acabó constituyéndose el Consejo General Vasco para acelerarlo. Se producía, por tanto, un reconocimiento de la especificidad de estos territorios, aun antes de la aprobación de la Constitución, para favorecer sus demandas de autonomía y que UCD tuviera la oportunidad de constituirse como alternativa a los partidos nacionalistas.
En opinión de Fusi, estas preautonomías pioneras (junto con la presión de los partidos de izquierda a favor de un territorio federal y la necesidad de apoyos de UCD) tuvieron dos consecuencias básicas: en primer lugar, estimularon las demandas autonomistas en otros territorios; en segundo lugar, pusieron de manifiesto la necesidad de una reestructuración administrativa del territorio más general.
En palabras del propio Fusi:
En 1978 se quiso combinar la necesidad de atender a los problemas vasco y catalán (y si se quiere gallego) con la idea –inicialmente confusa, vaga y mal perfilada– de abordar en profundidad la total transformación de la organización territorial del Estado, mediante la creación de un sistema uniforme de autonomías. 13
Analizando estas dos consecuencias expuestas, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que las concesiones de autonomía catalana y vasca fueron un acicate para las demandas autonómicas de otros territorios, esto no significa que dichas demandas se iniciaran a raíz de las concesiones jurídicas hechas a Cataluña y País Vasco. 14 Por otro lado, la reestructuración del territorio no se quedó en el planteamiento de un Estado integral, 15 como el formulado por la Segunda República, sino que el régimen preautonómico se extendió a Galicia, Aragón, País Valenciano y Canarias; para ello, cada región creaba su propia Asamblea de Parlamentarios que determinaba importantes aspectos como la delimitación territorial de la Comunidad Autónoma para, a continuación, negociar con el gobierno la instauración de la preautonomía, que se formalizaba jurídicamente a través de un Decreto-Ley. A partir de ahí se formaba una Comisión Mixta entre el gobierno central y el preautonómico para negociar las transferencias. También correspondía a la Asamblea de Parlamentarios elegir al presidente del órgano preautonómico. Tras estas seis preautonomías, se aprobaron por Decreto-Ley otras ocho más, hasta llegar a un total de catorce regímenes preautonómicos 16 .
Sin embargo, la generalización de los entes preautonómicos tuvo reacciones encontradas (las cursivas son mías):
Se explicitan una serie de actitudes hasta entonces ocultas o semiocultas, cuando no enteramente nuevas. (…) Surge un sentimiento de emulación, desconocido hasta entonces, por parte de líderes regionales que , al mismo tiempo que se quejan de la desigualdad a favor de las comunidades históricas, ven en las preautonomías el camino seguro para alcanzar cotas de poder insospechadas hasta entonces . Y lo más peligroso, es que esos sentimientos nacen fundamentalmente en el propio seno del partido gubernamental. Landelino Lavilla y Herrero de Miñón se sorprenden cuando en las reuniones internas de UCD, Manuel Clavero, seducido por un repentino furor regionalista o tal vez para impedir que catalanes y vascos se desmanden en sus afanes nacionalistas propone lo que él llama «café para todos» . Y la sorpresa crece cuando decenas de parlamentarios centristas –más algún líder socialista– se suman (…). 17
Читать дальше