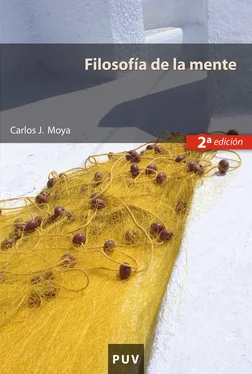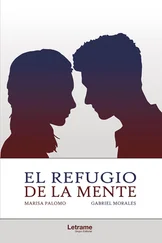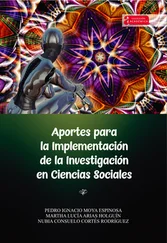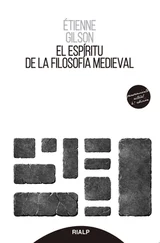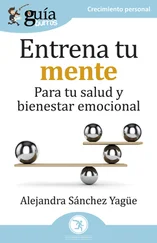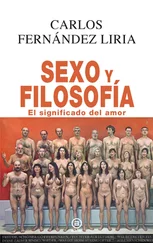El capítulo octavo, primero de esta segunda parte, está dedicado a las teorías de carácter internista, representadas paradigmáticamente por el cartesianismo, pero es importante hacer notar que el internismo puede ser abrazado también por teorías materialistas. En realidad, el internismo ha sido un lugar común, un conjunto de supuestos implícitos apenas cuestionados en la filosofía de la mente, hasta el punto de que la necesidad de una denominación distintiva, ‘internismo’, para las teorías que aceptaban tales supuestos sólo ha surgido con la aparición de teorías de carácter externista. Estas teorías han sacado a la luz estos supuestos implícitos y los han puesto en cuestión, privándoles de su pretendido carácter evidente. El capítulo noveno, segundo de esta segunda parte, aborda la aproximación externista a la intencionalidad, tomando en consideración, de modo especial, las aportaciones de Hilary Putnam y Tyler Burge, dos destacados representantes de dicha aproximación, según la cual el contenido intencional está parcial pero constitutivamente determinado por factores externos a la mente (o al cerebro, si se es materialista) de un sujeto. Con el surgimiento del externismo ha aumentado el interés, en el campo de la filosofía de la mente, por aquellos representantes de la tradición filosófica que, de algún modo, han subrayado la importancia de los factores objetivos en la configuración de la mente individual, como Hegel y, ya en el siglo veinte, Wittgenstein. El capítulo décimo, tercero de esta segunda parte, se ocupa de las relaciones entre la intencionalidad y el significado; en realidad, el externismo surgió originalmente en el campo de la semántica filosófica; se analiza en este capítulo el tratamiento que la semántica fregeana, vinculada al internismo, y la semántica externista pueden ofrecer de algunos problemas vinculados a la intencionalidad. Finalmente, en el último capítulo de esta segunda parte, abordamos una cuestión muy debatida en la filosofía de la mente actual, a saber, la posibilidad de naturalizar la intencionalidad, de hallar al menos condiciones suficientes, no intencionales, de la misma.
En la tercera parte nos adentramos en diversos aspectos de las relaciones entre la mente y el comportamiento. Los dos primeros capítulos de esta parte tratan del concepto de la acción intencional, un concepto propio de la filosofía de la mente en la medida en que la posibilidad de actuar intencionalmente presupone la posesión de propiedades mentales, así como una relación determinada entre tales propiedades y la conducta. El capítulo duodécimo se ocupa de las teorías no causales de la acción intencional, según las cuales una acción intencional es una acción para la que el agente tiene razones, que sin embargo no son causas de dicha acción. El capítulo decimotercero presenta la reacción de las teorías causales frente a las no causales. Analizamos en él la aportación de Donald Davidson, que puede considerarse como el representante principal de la aproximación causal a la acción intencional. En el capítulo decimocuarto nos ocupamos de la causalidad mental, el problema de cómo es posible la influencia causal de la mente sobre el mundo físico, y en particular sobre la conducta. Presentamos en este capítulo el estado actual de la discusión filosófica en torno a este problema clásico, analizando críticamente las objeciones más importantes a la posibilidad de la causalidad mental.
PRIMERA PARTE
MENTE Y CUERPO:
LA NATURALEZA DE LA MENTE
| 1. Algunos rasgos de nuestro concepto preteórico de lo mental |
La pregunta por la naturaleza de la mente (o del alma, por usar un término más tradicional) es importante, entre otras razones, porque la posesión de propiedades mentales determina una diferencia. La atribución de propiedades y estados mentales no constituye meramente una descripción, sino que incluye también una valoración. El valor y la dignidad especial que concedemos a los seres humanos no se debe meramente a una actitud irracional antropocéntrica, sino que descansa en el supuesto de que los seres humanos poseen características mentales. La diferencia entre las actitudes que adoptamos ante distintos tipos de seres se encuentra estrechamente relacionada con la posesión y la riqueza de la vida mental que atribuimos a tales seres. Establecemos una jerarquía entre las entidades que pueblan el mundo en función, en gran medida, de las características mentales que suponemos que poseen.
Nuestra actitud natural hacia los animales superiores no es cartesiana; no los consideramos simples mecanismos físicos o máquinas. En el caso de un perro, por ejemplo, sus reacciones nos llevan, de modo natural, a atribuirle una interioridad, una vida interior, una capacidad, aunque sea elemental, por un lado de sentir, y, por otro, de concebir las cosas y discriminarlas. Un perro, suponemos, es capaz de sentir dolor y placer, y de tener otros sentimientos, como alegría y tristeza; también es capaz, por ejemplo, de reconocer a su dueño, si lo tiene, y de reconocer muchas otras cosas. Es esta interioridad lo que no posee un objeto inanimado. Algo no muy alejado de esto quería expresar Leibniz al decir que un alma (una mónada) es un reflejo del universo desde una perspectiva singular. Por eso un golpe propinado a un perro tiene otro significado que un golpe dado a una mesa.
Consideramos, pues, la posesión de propiedades mentales como una cuestión gradual, no como una cuestión de todo o nada. La vida mental de los distintos organismos, suponemos, es cada vez más rica o más pobre a medida que ascendemos o descendemos en la escala de complejidad biológica, y las características mentales se desvanecen insensiblemente en las formas más elementales de la vida animal. A medida que ascendemos en esta escala necesitamos conceptos mentales cada vez más refinados y complejos para entender las reacciones y el comportamiento de los distintos tipos de organismos. En los escalones más bajos apenas necesitamos conceptos psicológicos: los movimientos de las amebas o de los virus son explicables, creemos, en términos puramente físico-químicos. Sin embargo, para entender el comportamiento de un perro ya empleamos conceptos psicológicos bastante complejos, y necesitamos ya toda la complejidad de estos conceptos para entender las reacciones y el comportamiento de un ser humano.
Sería erróneo pensar, sin embargo, que la diferencia entre un perro y un ser humano es sólo de complejidad psicológica. Más allá de cierto límite, la diferencia cuantitativa, de complejidad, se convierte en una diferencia cualitativa. Y una diferencia cualitativa que aceptamos entre un perro y un ser humano es que este último –pensamos– es capaz de decidir libremente y es, con ello, responsable de los actos que decide libremente llevar a cabo. Otra diferencia de este tipo es la autoconciencia y la reflexividad: un ser humano no sólo tiene propiedades mentales, sino que sabe que las tiene. Esta capacidad es una condición indispensable del progreso intelectual y moral, puesto que nos permite convertir nuestras creencias en objeto de examen y juzgarlas críticamente. Es plausible pensar que estos dos caracteres están relacionados, que hay entre ellos relaciones de dependencia. En cualquier caso, la libertad no es concebible salvo sobre la base de una vida mental muy rica y compleja, de modo que la cuestión de la naturaleza de la mente es previa a la cuestión de la posibilidad y estructura de la libertad.
Preguntémonos, pues, qué es la mente, tomando ya como paradigma la mente humana. ¿Hay algún rasgo que caracterice las propiedades o estados que son mentales y los distinga de los que no lo son?
Inicialmente, hemos de constatar que bajo el término «mente» o «mental» agrupamos de hecho un conjunto bastante heterogéneo de propiedades y estados: sensaciones, creencias, deseos, sentimientos, emociones, intenciones, decisiones, rasgos de carácter, disposiciones y habilidades diversas.
Читать дальше