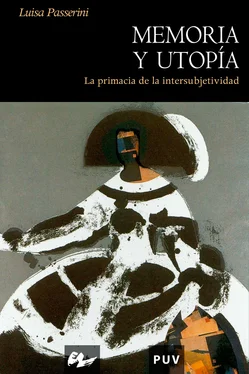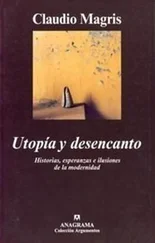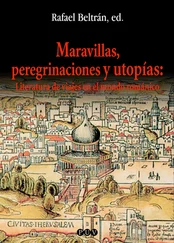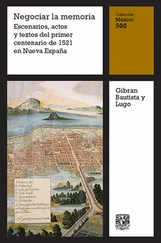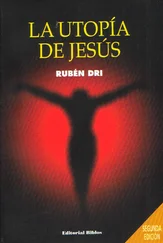Un ejemplo más reciente del papel de continuidad llevado a cabo por la poesía en el juego entre memoria y olvido nos lo da un poema de Heiner Müller, Seife in Bayreuth, compuesto en 1992 tras la manifestación anual antifascista, en honor de Rudolf Hess, ministro del III Reich y comandante supremo de las SS. El poema comienza de manera significativa con un recuerdo de infancia, cuando, después de escuchar decir a los adultos que en los campos concentración los judíos eran transformados en jabón, el autor comenzó a detestar el olor a jabón. El poeta dice que vive en un apartamento ordenado y limpio, con una ducha «Made in Germany» capaz de resucitar a un muerto, y que cuando abre la ventana huele a jabón. «Ahora sé —dice el poema— ahora digo contra el silencio/ lo que significa vivir en el infierno y/ no ser un muerto ni un asesino. Aquí/ AUSCHWITZ ha nacido en el olor a jabón». El hecho de que el poema haya sido compuesto después de la caída del muro de Berlín ha aguzado el problema de la memoria del pasado alemán. Lo que encuentro relevante en este ejemplo es el nexo crucial que poetas como Müller han construido entre memoria individual y memoria colectiva, entre esfera privada y esfera pública, confirmando que el papel del individuo, para restablecer un sentido colectivo del pasado, es bastante significativo por las complejas relaciones entre silencio, memoria y olvido.
El nombre del movimiento literario alemán nos recuerda que, más allá de los objetos de los procesos de olvidar y recordar, existen siempre los sujetos de tales procesos, cuyas actitudes son esenciales para determinar los modos en que se rompe el silencio: ciertas formas de olvido sugieren una falta de identidad o un esfuerzo para ocultar alguno de sus componentes. Todo esto es válido también para el segundo ejemplo que he elegido referido a la salida del silencio impuesto por regímenes totalitarios, como el de la ex-Unión Soviética. María Ferretti (1993), tratando el tema de cómo se enfrenta la sociedad rusa a su pasado, ha descrito de manera muy convincente el drama de la memoria en la rotura de aquel silencio que, gracias a los disidentes, nunca había sido absoluto. La reflexión sobre la memoria de la Unión Soviética y de su terrible experiencia de represión, campos y persecuciones, experiencia que ha sido mucho más larga que la del fascismo y el nazismo, nos trae a la mente el relativo «silencio» que, referido a esa memoria, se ha producido en Europa occidental: si cualquier especie de rememoración cultural y histórica evoca los crímenes del nazismo y del fascismo, no se puede decir lo mismo de los crímenes del estalinismo, para los cuales estas rememoraciones son ampliamente inferiores. Quzá esto es debido no sólo a la mayor complejidad de la opresión estalinista en términos históricos, sino también a la insuficiente reflexión histórica que, sobre su pasado, ha hecho la izquierda europea.
Este «silencio» relativo se puede comparar con nuevas formas de silencio en la Europa del Este, por ejemplo los estudios de Dina Khapaeva (1995), quien después de 1990 ha entrevistado a jóvenes rusos filooccidentales, hombres de negocios, periodistas, profesionales, todos por debajo de los treinta y cinco años y partidarios de un desarrollo ruso según el modelo occidental. En sus entrevistas y presentaciones, que tienden a idealizar Occidente, no sólo el recuerdo del estalinismo no resulta en absoluto problematizado, sino que el pasado no es considerado como parte de su identidad; es tratado como si fuese el pasado de otro pueblo, mientras el presente es vago, transitorio e imprevisible, y el futuro parece incluso demasiado previsible, ya que se lo reduce a las proyecciones de las esperanzas de los sujetos. El presente acaba siendo excluido del horizonte temporal, exclusión esencial para salvaguardar la imagen ideal de un Occidente perfecto («en Occidente, a la gente común, todo le va bien», afirma uno de los entrevistados), incorruptible ante el discurrir del tiempo. El precio de tal operación es la desaparición del papel de la inteligencia mediante la pérdida de la conciencia. Como ha señalado el politólogo español Pérez-Díaz (1999a), existe una estrecho nexo entre la formación de una «esfera pública democrática» y las memorias de los individuos que le dan vida: si la memoria del pasado se banaliza, tendremos «individuos fallidos», sin memoria, y por tanto, presas fáciles para movimientos totalitarios.
SILENCIO COMO ATESORAMIENTO DE LA MEMORIA
Otra estudiosa española, Paloma Aguilar (1996), ha adoptado una postura opuesta respecto al silencio. Ha puesto en evidencia un interesante contraste entre lo que define como «patología amnésica de los españoles» respecto a la Guerra Civil en la esfera política pública, de un lado, y la vasta producción sobre el mismo tema en el cine y en la literatura, del otro. Aguilar se refiere al periodo de transición posterior al franquismo (después de 1975, y aún más claramente después de 1978), cuando en la vida política resulta esencial olvidar los rencores del pasado para conseguir la consolidación de la democracia en España. Esta traumática memoria colectiva, transmitida de generación en generación, (la transmisión generacional fue fundamental porque más del 70 por ciento de la población no había vivido la experiencia de la guerra), debía ponerse entre paréntesis en un periodo de grandes riesgos e incertidumbres. A pesar de —dadas las presuntas similitudes entre los años treinta y los setenta— la tendencia a recurrir a la memoria, en la política, prevaleció el silencio —ligado, a veces, a un temor casi supersticioso de repetir los mismos errores. Según Aguilar, aunque supusiera una serie de frustraciones, el silencio contribuyó a fundar una dialéctica democrática, sobretodo en el sentido de evitar que el pasado se usase como arma en la batalla política. Para comprender completamente el sentido de este fenómeno conviene recordar que la dictadura española había sido definida como «el tiempo del silencio», cuando una «cuarentena o un silencio impuesto equivalían a la continuación de la guerra [civil] como tarea de destrucción cultural» (Richards, 1998, p. 2). Por tanto, el uso del silencio tras la muerte de Franco parece aceptable en política, sólo si se considera con relación a otras esferas de la vida pública, como la cultural y académica, en las cuales, después de 1978, se convierte en un tema privilegiado.
La interpretación de Aguilar nos hace pensar en el análisis hecho por Nicole Loraux (1998) de la memoria cívica en la Atenas de la antigüedad —durante el siglo V a. C.— como respuesta ante la exigencia de recomponer la unión de la comunidad prohibiendo el uso de los conflictos pasados. La máxima negativa me mnesikakein prohibía «recordar las desgracias» (Loraux, 1998, p. 31) y procuraba situar la política en primer plano, en una versión civil de la eliminación del mal, tal como se pretende al guardar el luto. Loraux recuerda también el final de la Odisea, cuando Ítaca se ve sumida en una guerra civil tras la noticia de la muerte de los pretendientes, pero Atenea le impide a Ulises intervenir y los dioses piden que se olviden tanto las fechorías de los otros, como, sobretodo, la propia cólera y el deseo de venganza. El «no-olvido» es omnipotente porque no tiene límites, concretamente los límites de la interioridad del sujeto. Pero en la Atenas del siglo V a. C. era la política quien decidía el uso y los límites de la memoria (ibid, p. 47).
Estos ejemplos nos hacen pensar en comunidades en las que existe aún la percepción de un bien común que debe ser preservado o restaurado, en la que la corrupción no ha contaminado las raíces del pacto social y político, y se puede reestablecer la solidaridad entre el individuo y la colectividad. En una situación así, tiene la función de hacer posible, en algunas áreas de la vida pública, un distanciamiento del pasado —no necesariamente para olvidarlo completamente—, mientras en otras, el proceso de la memoria continúa. Nos resulta difícil aceptar estos presupuestos, y personalmente me inclino a compartir la sospecha que Yerushalmi alberga respecto a los silencios públicos. Sin embargo, no debemos excluir la eventualidad de que un silencio latente en la esfera pública pueda tener un significado positivo.
Читать дальше