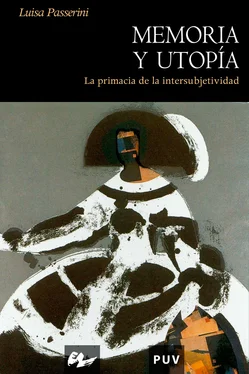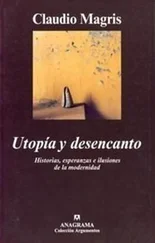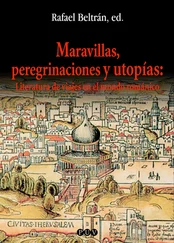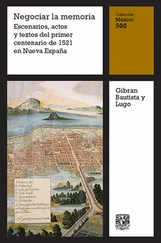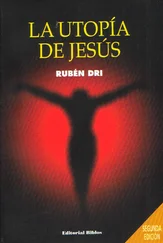La subjetividad aparece en estos ensayos bajo la luz del sujeto sexuado (I, 2). Precisamente, las aportaciones más interesantes y numerosas de los últimos decenios para reformular el concepto, provienen del campo de la teoría feminista. En este campo, la categoría de subjetividad se ha convertido en un punto teórico central que, como horizonte conceptual, resulta decisivo incluso cuando el tema en cuestión no es exactamente el de la diferencia sexual. La conexión entre subjetividad y género es pues fundativa, en el sentido propuesto por Sally Alexander (1994) subrayando las novedades introducidas en el estatuto epistemológico de la historia desde una perspectiva feminista: «La historia feminista intenta identificar las interrupciones y los silencios en la historia —no sólo con la esperanza de restituir un pasado más pleno sino con la de escribir una historia que comience desde otro lugar. La subjetividad podría ser este «otro lugar», no tanto y no sólo, en el sentido de que la subjetividad es la sede de la diferenciación sexual, sino sobre todo, en el sentido de que ésta liga el pasado con el futuro gracias a la memoria y a la imaginación, establece un puente entre realidad y fantasía, y, finalmente, posee siempre una dimensión inconsciente».
La utopía (I, 3) se configura como un impulso de la subjetividad que asume una posición decididamente orientada hacia el cambio en el proceso histórico. Richard Càndida Smith, en sus trabajos sobre la historia de las vanguardias artísticas californianas, ha establecido un estrecho lazo entre ambos conceptos: «la utopía radical era una manera de utilizar los elementos de la experiencia subjetiva para reformular la organización social» (Richard C. Smith, 1995); «la aspiración utópica se convierte en una vía lógica para expresar la respuesta subjetiva a relaciones sociales conflictivas» (Richard C. Smith, 1999). Esta conexión puede asumir significados muy diferentes: mientras Smith muestra la relación entre una subjetividad masculina específica, situada en el centro de un contexto patriarcal, y la propuesta utópica de los artistas y de sus investigaciones, para otros autores, entre los que se encuentra quien escribe, parecía posible aislar una relación entre la subjetividad del mayo francés —y en general de las alas radicales de los movimientos de estudiantes y de mujeres en los años sesenta y setenta— y la utopía de una comunidad libre fundada no sobre lazos de sangre sino sobre afinidades electivas.
Los ensayos de la Segunda parte hacen referencia a una utopía concreta, al valor utópico que tuvo la idea de una Europa unida en el periodo de entreguerras, que ha sido recientemente retomada en varias intervenciones como la de Bronislaw Geremek (2002) y la de Václav Havel (2002). Resulta significativo que se trate de una utopía problemática y provisional, que se sitúa sobre el plano cultural, con posibles repercusiones políticas, y que exige un gran trabajo crítico sobre el eurocentrismo en el campo cultural. En otros trabajos he emprendido la tarea de construir una memoria de la utopía europeísta como fundamento de una identificación —no de una identidad— frente a una posible Europa. La relación entre las dos partes de este libro no consiste solamente en el añadido de nuevos temas, ligados a Europa, sino más bien en el intento de encontrar, desde una perspectiva crítica, una articulación y una especificidad histórica de los temas de la subjetividad y la utopía. Si se puede prescindir de un modelo empírico para una nueva forma de comunidad utópica es un problema que, para evitar toda referencia a una idea autoritaria de utopía, deberemos situar en el centro de nuestras investigaciones.
Precisamente, en lo referente a temas europeos, se pude observar que el concepto de subjetividad es mucho más fluido y maleable que el de identidad. Por lo que su utilidad para la didáctica es innegable: se adapta a múltiples proyectos de investigación y recibe nueva luz y nuevos significados, como me sugieren mis experiencias y los novedosos usos que he visto hacer, en su periodo de formación, a algunos de los alumnos que he tenido la fortuna de tener; pero al cabo de un tiempo trabajando juntos el concepto de subjetividad constituyó un terreno compartido para comunicar adecuadamente la experiencia de nuestras investigaciones.
Hay varias direcciones abiertas en el campo de la investigación sobre la subjetividad en la historia, y los problemas deben afrontarse de manera innovadora y con mayor profundidad: entre ellos la relación entre experiencia y discurso; la relación entre subjetividad y poder; la relación entre subjetivación y objeto. Quisiera citar, para cada una de estas direcciones, el trabajo de jóvenes estudiosos que han innovado el alcance y el significado del concepto de subjetividad.
En los estudios sobre migraciones, el concepto de subjetividad ha introducido grandes cambios metodológicos: los trabajos más recientes afrontan el tema de la emergencia de nuevas formas de subjetividad en el proceso migratorio y su «articulación temporal dentro, o gracias a, circuitos entrecruzados de subjetivación» colectiva e individual. En esta perspectiva «la subjetividad migratoria es una estrategia de escritura y un proceso de elaboración de la palabra «migratorio»», mientras el análisis histórico ha tendido siempre a mostrar también el malestar y la imposibilidad implícita en el proceso de definir a los emigrantes (Laliotou, en curso de publicación). En tal aproximación, se ve bien cómo la noción de subjetividad transforma al mismo tiempo el objeto y el sujeto de la práctica historiográfica.
Una investigación sobre los prisioneros políticos en la guerra griega ha mostrado la potencialidad del concepto de subjetividad en relación con el de poder (Voglis, 2002). Prácticas violentamente represivas como el arresto, el encarcelamiento, la tortura y los trabajos forzados han sido constitutivas del sujeto de los prisioneros, pero la subjetividad está propiamente constituida por relaciones y procesos, se sitúa en el intercambio de estructura y agente; los prisioneros políticos, asumiendo diversas posiciones como sujetos dentro de la colectividad de la prisión —también ésta es una forma de intersubjetividad—, encarnan diversos aspectos de la subjetividad del prisionero. Partiendo de una constitución del sujeto en el sentido foucaultiano de la relación con el poder del que depende, este análisis llega a la individuación de un sujeto activo y responsable capaz de ser antagonista.
Sobre la tercera cuestión, me parece observar en la contemporaneidad (el siglo XX, pero sobre todo los últimos treinta años) una tensión entre la subjetividad como memoria nostálgica o como reivindicación afirmadora de los derechos propios —incluyendo las me-cultures de los movimientos alternativos— y la subjetividad incorporada a objetos, que se consuma de manera similar ya sean estos viejos, antiguos o nuevos. Entre ambas aparecen formas de subjetividad, a primera vista, alienadas, pero que encierran posibilidades antagónicas. La relación entre subjetividad y objeto me parece una de las próximas fronteras a investigar, ya se trate de obras de arte, de máquinas o de bienes de consumo. Se podría retomar la observación de Marx según la cual la subjetividad se presenta escindida entre aquellos que sólo tienen la posibilidad de ser sujetos en sentido pleno, pero a quienes las condiciones de represión y explotación se lo impiden, como los trabajadores, y las fuerzas que parecen ser los sujetos del devenir histórico pero no son capaces, como lo es el capital, de tener conciencia y responsabilidad. En otras palabras, se podría pensar en una ampliación del significado de la escisión entre sujeto humano y objetos, entendiendo éstos últimos como máquinas, materia, bienes.
La relación entre identidad y objeto ha sido estudiada en interesantes investigaciones sociológicas (Leonini, 1988) y explicada en páginas de gran maestría literaria (Byatt, 1978). Una innovadora investigación sobre la construcción de la sociedad de consumo en Italia desde los años treinta hasta hoy no sólo explora las conexiones entre formas de la subjetividad y de la percepción de sí, por un lado, y ciertas categorías de objetos de consumo y su conceptualización, por otro, sino que más en general indica la aparición de nuevas formas de subjetividad del consumidor. En éstas se encuentran unidos el sujeto, la situación y el objeto, dando lugar a una especie de socialidad objetualizada; sobre la base de prácticas discursivas que se refieren a esta fusión, los consumidores afirman una irreductibilidad como individuos y un estatus compartido, al menos en ciertos aspectos de su vida (Arvidsson, 2002).
Читать дальше