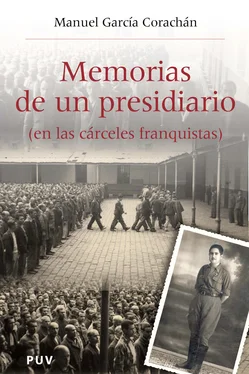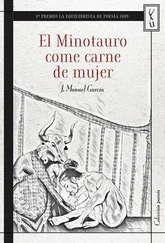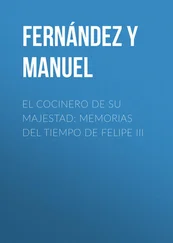Al lado mismo de donde yo estaba, un grupo de personas trataba de coger a otro, que, desesperadamente, se resistía a ser asido; manchones rojos ensuciaban el suelo, visibles entre las piernas de los que de modo tan singular luchaban. Al poco, unos cuantos se marcharon con el cuerpo exánime del que hasta el último momento estuvo resistiendo. Si en un principio creí se trataba de un juego o de una riña, enseguida me percaté del gran drama, al ver la sangre que a borbotones había manado del cuello del que contra todos los otros peleaba. Después me enteré del principio de la tragedia, por mí no visto: aquel hombre, el que no quería que le cogieran, acababa de seccionarse la yugular con una navaja barbera, y luchaba por la muerte. Consiguió su objetivo.
No muy lejos de mí, percibí el estampido, casi simultáneo, de dos disparos de pistola. Vi luego como se llevaban a dos hombres de uniforme. Se trataba de unos oficiales de nuestro derrotado ejército que, con formidable sangre fría, en presencia de todos, se dieron un abrazo de despedida y, antes de que nadie pudiera impedirlo, dispararon el uno contra el otro. No se la suerte definitiva de aquellos, desgraciados o héroes, hombres. Los que estaban a su lado dicen que se los llevaron muertos.
Lo que he relatado sucedió en un reducidísimo espacio de terreno. Del resto del amplio recinto se cuentan historia de igual signo, que yo me abstengo de reproducir, aún creyéndolas, porque con lo dicho, rigurosamente cierto, basta para tener una idea de la intensidad de tales momentos.
Así pasaban las horas, después de cada uno de sus minutos, alejando de nosotros, cada vez más, la esperanza de embarcar. Pero, hubo una ocasión en que nos creímos salvados: por entre nuestra gente, dirigiéndose al improvisado puesto de mando, circularon diversos individuos, venidos de la calle y llevando brazaletes con banderas de países extranjeros. Se dijo, al verlos, que los muelles habían sido declarados zona internacional, y que en ellos podríamos permanecer todo el tiempo que hiciera falta, hasta salir de España. Creímos la noticia —bulo—, hubiéramos creído cualquier otra cosa que mantuviera nuestra ilusión, aunque hubiera sido más descabellada.
A todo esto, la ciudad, hasta entonces triste y silenciosa, comenzaba a tener vida. Vimos la llegada de algunos camiones llenos de gente, enarbolando banderas falangistas o nacionales, que pasaban y repasaban por las desiertas calles, siendo muy contadas las personas que salían a recibir a los eufóricos ocupantes de los camiones.
Muchos de los nuestros, perdida toda esperanza de huir, arrojaban sus equipajes al mar. Yo conservé siempre el mío que, con las mermas habidas en mi peregrinaje, volvió al fin a casa.
* * *
31 de marzo.- cuatro tarde, salida del muelle y presentación en el Paseo de los Mártires. Después marcha al Campo de los Almendros.
* * *
Si los días anteriores fueron pródigos en acontecimientos emotivos, los que siguieron no quedan a la zaga de aquellos.
Al desvanecerse el bulo referente a la supuesta declaración de zona internacional, desapareció casi toda idea de salvación, además, en contra del bulo, circuló la noticia, ahora cierta, de que buques de la escuadra enemiga estaban patrullando por las aguas inmediatas al puerto, impidiendo la entrada al mismo de cualquier embarcación.
Alrededor del mediodía de esta jornada llegó el inevitable fin de tan anómala situación. Desde la misma ventana que otras veces hiciera de tribuna pública, por uno de los nuestros se nos advirtió era poco menos que imposible embarcar, por tanto, nos aconsejaron «a los que no tuviéramos las manos manchadas de sangre» (la misma traidora frasecita de Franco) que nos presentáramos a las autoridades nacionales. Aseguraron que «no nos pasaría nada».
Los momentos fueron de gran confusión. Unos a otros nos consultábamos, inquiriendo sobre lo que cada cual pensaba hacer.
¿Tú que haces?
Y tú, ¿qué haces?
¿Qué crees que debemos hacer? Las opiniones eran dispares, todos poseídos de gran incertidumbre, sin saber como obrar. Para complicar más la cuestión, los del partido comunista lanzaron la consigna de que se trataba de un engaño, por lo cual debíamos quedarnos y, si era preciso, vender caras nuestras vidas, que, de todas formas, estaban perdidas.
Se impuso, creo, el buen criterio y la mayoría, resignados al triste destino, nos presentamos al ejército italiano que aquella misma mañana había ocupado la ciudad.
El cautiverio, desde el amanecer de aquel día, era efectivo, pues más allá del primitivo cordón de guardias montado por nosotros, a escasos metros de ellos, los nacionales habían establecido otra línea de soldados, que nos cerraba definitivamente cualquier salida de aquella ratonera, en la que, aunque es difícil calcular su número, supongo quedaríamos encerrados más de cincuenta mil personas.
Fui, pues, uno más en el numerosísimo grupo de los que nos presentamos a las autoridades militares fascistas. Tras un ligero cacheo, nos concentraron en la Explanada, desde donde, en larga caravana, íbamos en dos filas de a uno, emprendimos el camino hacia el Campo de los Almendros, primera etapa de mi vida de presidiario.
Un ambiente de desolada tristeza reinaba en toda la parte de Alicante por donde pasó la caravana de presos. Calles desiertas, sin nadie en ellas ni en los balcones, con sólo alguna valiente mujer que, a la puerta de sus casas, nos daba a beber un sorbo de agua.
Yo, cargado con la pesada maleta, tuve la suerte de que nadie —me refiero a los soldados de la escolta— se metiera conmigo. Luego me contaron que muchos de mis compañeros habían sido inicuamente expoliados. Los soldaditos de la escolta, por cierto que españoles, amenazándoles con sus fusiles, les habían obligado a entregarles, «por las buenas», todo lo que de valor llevaban a la vista: relojes, botas, sortijas, la cazadora...
Tras larga caminata, arribamos al Campo de los Almendros, sito en las afueras de la ciudad y así llamado por tratarse de unas tierras de labor dedicadas al cultivo de ese árbol.
Antes, apenas salidos del Puerto, oímos un nutrido tiroteo que de los muelles venía. Pensamos, yo y los que cerca de mí estaban: «ya se están cargando a los desgraciados que allí quedaron». Por fortuna no fue así, pues a la mañana siguiente se unieron a nosotros, explicando el motivo de los disparos, hechos, según contaron, contra unos que intentaban escapar. Desde luego el miedo que pasaron fue más que regular.
El campo de concentración, Los Almendros, estaba bajo la jurisdicción de las fuerzas italianas. Con cierto sonrojo, puesto que yo, a pesar de todo, también soy español, debo decir que el trato que, mientras estuvimos en contacto con ellos, nos dieron los súbditos de Musolini fue correcto, hasta afable, en contraste con el que recibimos después de nuestros compatriotas. Aquellos hombres, odiosos por su carácter de invasores de la martirizada España, fueron amables, buscaban nuestra compañía y les agradaba conversar con nosotros; conocían el nombre de nuestras divisiones más destacadas y no se recataban en elogiarlas. Además, nos hablaban pestes de las fuerzas nacionales, por ejemplo, trataban de justificar el desastre de Guadalajara, diciendo que las divisiones falangistas que cubrían sus flancos les dejaron por completo al descubierto, por lo que no hubo otra salvación que la de llevar a cabo lo que había sido una vergonzosa huída, a la que ellos llamaban retirada estratégica.
En el dicho Campo había tierra y árboles, nada más. Sin embargo, en tan cómodo alojamiento, bien arrebujado en el gabán, dormí como un leño. El despertar, todavía entre las dos luces del amanecer estuvo pleno de emoción: una «ensalada» de tiros cortando el pesado sueño. Mi sobresalto se hace mayor al ver, apenas despierto, correr a la gente presa de pánico, algunos echados de bruces en el suelo queriendo resguardarse del imaginario enemigo que sobre nosotros disparaba. Mentiría si dijese que yo no me contagié del miedo general, y que, al creer llegada mi última hora, no deje de buscar refugio contra los tiros reales que oía, corridos, como la pólvora a todos los puestos que rodeaban el Campo. Contaron luego que los centinelas dispararon contra unas sombras, que creyeron hombres en fuga. Que yo sepa no hubo baja alguna.
Читать дальше