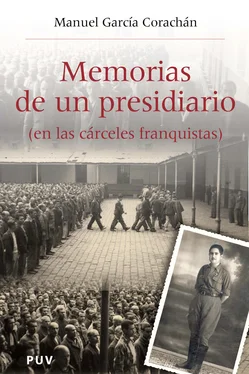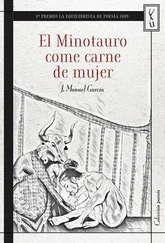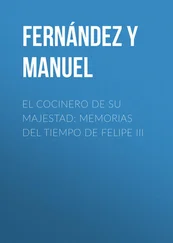Sin más, el tiempo no permitía otra cosa, montamos en él y con rapidez de película de «gansters», la vida jugada al virar cada esquina, pasamos por los domicilios de todos, recogiendo los equipajes de cada uno. El último sitio a donde vamos es a mi casa; con la consiguiente emoción, un tanto mitigada por el nerviosismo de la prisa, me despido de todos mis seres queridos, quienes —yo también— en formidable esfuerzo consiguen evitar las inevitables lágrimas.
Cuando ya estamos casi fuera de Valencia, me doy cuenta de que aún hace frío y de que me he dejado el gabán en casa, se lo digo a los otros y acordamos volver a recoger la olvidada prenda. Si antes la velocidad había sido de película, ahora es suicida; tomo las curvas, en plena ciudad, sobre dos ruedas, de nuevo jugándome el tipo, el de todos, en cada cruce de calles, pero, sin novedad llego otra vez a mi domicilio. Una vez allí, recojo el abrigo y en esta nueva despedida, rapidísima, si que veo las lágrimas de mis familiares, a quienes creo no pude ocultar las mías.
Sin otra incidencia, emprendemos, llenos de temor y esperanza, el viaje hacia lo desconocido, dejando atrás todo lo que hasta entonces habíamos sido, todo lo que amábamos, dispuestos a emprender una nueva vida, hasta que las circunstancias nos permitieran volver a nuestra patria.
Vamos seis en el coche, cada uno con su equipaje, el mío y el de los otros por el estilo: una pesada maleta, que yo tenía preparada desde el día anterior para cuando llegara el momento de partir, pues, desde que me convencí de que la guerra la ganaban nuestros enemigos, mi propósito de marchar era irrevocable. Además, atado al coche, en una de sus estriberas, iba un bidón con más de cincuenta litros de gasolina. Total, que la carga del viejo Dodge era casi la de un camión, con el handicap de estar confiado a mis inexpertas manos.
Nada de interés sucede hasta que llegamos a Silla, donde había millares de hombres esperando encontrar cualquier medio de locomoción con el que huir. Fuimos detenidos en el control de carreteras, donde, sólo después de justificar nuestra personalidad, nos permiten continuar. Al reanudar la marcha, noto que el coche ya casi no puede avanzar, sin explicarme la causa hasta ver que un verdadero racimo de hombres está encaramado en los estribos, trasera..., en todo lugar donde había apoyo, de nuestro coche. Imposible seguir con tan enorme peso. Bajamos y, fracasados nuestros razonamientos, hemos de obligarles, pistola en mano, a que nos dejen libres; les hubiéramos permitido venir con nosotros pero era imposible que subiera ni uno más en el coche. Desembarazados de aquel primer obstáculo, proseguimos nuestro correr hacia lo que pensamos será la libertad.
Cuando aún no habíamos terminado de atravesar el mismo Silla, veo que me pasa, a endiablada velocidad, un coche que va escoltado por motoristas del ejército. Mis compañeros han visto de quien se trata, yo no, y entre nosotros se cruza el siguiente diálogo:
– ¿Has visto quien va ahí? —me pregunta uno.
– No —le respondo, sin desviar mi atención del volante.
– Es el general Miaja —dice otro.
– Hay que seguirle —añade un tercero.
– Nos mataremos —observo yo, desconfiando de mi pericia y de las condiciones del sobrecargado Dodge.
– Es igual, aunque nos matemos, ¡síguelo! —termina cualquiera de ellos, sus palabras ratificadas por los gestos y murmullos de todos.
– Como queráis —me limito a contestar, al tiempo que, decidido a satisfacer sus deseos, que también son los míos, aprieto a fondo el acelerador.
Un sencillo razonamiento me hizo comprender que siguiendo al General era posible unir nuestra suerte a la suya, y embarcar si él embarcaba. De otra forma era muy problemático el éxito en la gran aventura emprendida.
Durante algunos kilómetros me mantengo a la zaga del coche que seguimos. No llevaba cuentakilómetros, pero es seguro que sobrepasáramos los cien kilómetros hora.
Le perdemos de vista. Luego nos detenemos para repostar gasolina en un surtidor que vemos dispone de ella, lo hacemos, a pesar de la reserva de los cincuenta litros, al ver se está agotando la del coche y no tener medios para el trasvase de la otra. En mis prisas casi lastimo al conductor de otro automóvil que también estaba repostando; le aprisioné la pierna entre su coche y el mío, afortunadamente sin hacerle daño alguno.
Sin perder ni un segundo, reemprendo la marcha, siempre con el pie calado a fondo en el acelerador, con la vana pretensión de alcanzar al General. Resultado: que tras un recorrido de otros pocos kilómetros, sucede lo que era fácil prever, el cansado Dodge se niega a seguir caminando, sin que se conmueva ante nuestras súplicas, ni haga caso de nuestras amenazas. En realidad yo no entendía de mecánica, no obstante, echo pie a tierra, destapo el motor y toco donde me parece. Al montar de nuevo, compruebo sorprendido que el vetusto cacharro anda, poniéndose en movimiento a mi primer intento. Suben todos y seguimos adelante.
Nuestras ilusiones se desvanecen casi al instante, pues aún no habríamos avanzado quinientos metros, cuando de nuevo nos quedamos parados. Dos o tres veces se repite la misma operación con igual resultado, si bien el recorrido es menor, hasta que, al fin y de forma definitiva, quedamos del todo inmovilizados. Yo soy, y así se lo declaré a los otros, incapaz de reparar la avería.
No nos queda otra solución que la de seguir hacia Alicante por el procedimiento que sea. De Valencia nos debíamos hallar a unos cincuenta kilómetros, pero nadie pensaba en regresar.
En la carretera, un rosario interminable de coches, los unos casi tocando a los otros, sigue la misma ruta que nosotros llevábamos. A todos les hacemos señas de que paren, en los pocos que se detienen no podemos montar por in tan cargados como nosotros íbamos. Un oficial de automovilismo se presta a examinar el motor del averiado Dodge y su dictamen es desolador: tiene, dice, fundidos los platinos, resultando completamente imposible seguir en esas condiciones. Se impone la imperiosa necesidad de encontrar otro medio de locomoción que nos permita continuar.
Fácil de imaginar cual sería nuestro estado de ánimo en aquellos decisivos momentos. Salidos de Valencia confiando en una huída que nos librara de caer en manos de los que creíamos iban a ser, ¡y vaya que lo fueron!, crueles triunfadores, nos veíamos tirados en la carretera, ignorantes de lo que a nuestro alrededor pasaba, ante nosotros el negro panorama de ser hechos prisioneros allí mismo.
Afortunadamente, un camión, ya lleno de trastos y de hombres, accede a llevarnos, a base de que le demos la gasolina que nos quede, bastante pues nuestro depósito adicional está intacto. Aceptamos encantados el trueque y, después de cargar los equipajes, nos encaramamos en la repleta caja del tal camión. El derengado Dodge queda en la cuneta, como uno más de los que en incalculable número van a festonear la línea gris del camino.
Los alborotados nervios se calman un tanto al vernos de nuevo en marcha hacia donde, aún, pensamos puede estar nuestra liberación. Yo voy en la parte trasera, viendo estrecharse ante mis ojos la cinta, en aquel amanecer blanquecina, de la carretera, que semeja correr hacia la amada Valencia.
En un lugar, creo que por las cuestas del Mascarat, me llevó un regular susto. Un grupo de hombres tocados con prendas militares, uno de ellos empuñando un naranjero, aparece de pronto ante mis ojos, sus armas apuntando al camión, hacia mí también, en decidida actitud de disparar. Caso de hacerlo, yo y los que a mi lado estaban, lo hubiéramos pasado bastante mal, pues ofrecíamos magnífico blanco. La cosa no pasó del susto, y las amenazadoras siluetas, ya en pleno día, se desvanecieron al compás de nuestro avance. Luego, los que iban delante me contaron que, pretendiendo intimidarle con sus armas, habían hecho señas a nuestro conductor para que parase, pero que este, en vez de hacerles caso, pisó a fondo el acelerador, atropellándoles casi. ¿Qué harían allí y que pretenderían de nosotros? Probablemente no lo sabré nunca.
Читать дальше