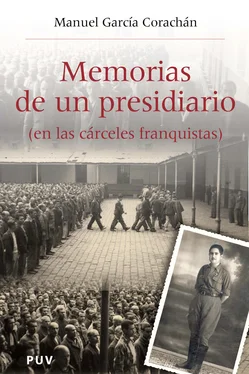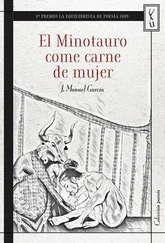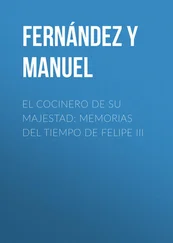El número de vehículos tirados a un lado de la carretera aumenta conforme nos acercamos a Alicante.
También nuestro nerviosismo, renacido tras la breve calma que siguió al momento en que reanudamos la marcha, va «in crescendo», desesperados por la lentitud del avance, no sólo por la poca velocidad del camión, sino al ver que los que lo controlan se detienen con demasiada frecuencia para examinar los coches averiados y apoderarse de la gasolina que queda en sus depósitos, y alguno de ellos creo que, también, de todo lo demás útil o de valor que encuentran. Pasaban las horas, y con cada una se desvanecía parte de la primitiva esperanza de alcanzar el buque de que nos hablara Carretero. Nuestra ansia de llegar a la bella capital mediterránea era por instantes mayor, pues en ello se cifraba la única posibilidad de librarnos del temido cautiverio.
A las diez de la mañana arribábamos al tan deseado puerto. Se habían invertido ocho horas en un viaje que normalmente sólo dura tres o cuatro. El camión, con todos sus otros ocupantes, por su atuendo soldados del disperso ejército republicano, siguió su camino, no sé hacia donde.
El espectáculo que se ofreció a nuestra ávida mirada era inolvidable, yo, al menos, no lo podré olvidar nunca. Por todos lados coches y gentes, hombres y mujeres y hasta chiquillos, en cantidad difícil de calcular que, desorientados pero sin signos de miedo ni en los semblantes ni en los gestos, marchan, después yo también mezclado con ellos, de un lado a otro en la ciudad que todavía era nuestra, mirándolo todo con ojos curiosos, acaso como despidiéndose de la España que creían iban a dejar. Con una mayor concentración de personas en los muelles donde, ya a aquellas horas, se agolpaba una densa muchedumbre, decenas de millares de individuos que aún confiaban en la salvadora partida.
Del barco no quedaba ni rastro. Sí, nos dijeron, había estado allí, pero zarpó al amanecer, aún con plazas vacías que por falta de gente no pudo completar. Después he oído diferentes versiones sobre la suerte del buque y de los que en él iban, no faltando quien dice fue apresado por la marina nacional que, al poco de nuestra llegada, navegaba por aquellas aguas, visible desde la playa.
El aspecto de la ciudad es de fiesta o de tragedia; gente por todas partes en constante movimiento. Yo, como muchos otros, pasé el día yendo de un lugar a otro, lo menos tres viajes de Comandancia Militar al Puerto y viceversa, sin que en sitio alguno pudiera adquirir cualquier creíble información sobre lo que podíamos esperar continuando allí.
En los muelles, la abigarrada multitud que por la mañana los ocupaba se había hecho más y más espesa, apretujándose hasta formar una masa compacta. Las gentes, la mayoría hombres, algunas mujeres, sin que faltasen familias enteras, todos con sus más o menos voluminosos equipajes, lo ocupaban todo. Nosotros ni tan siquiera pudimos encontrar cobijo bajo el techado de uno de los tinglados y, no obstante la pertinaz lluvia que avanzada la tarde comenzó a caer, nos acomodamos, yo y todos los otros que conmigo salieron de Valencia, en un lugar a la intemperie.
Había allí, junto a las personas o en ellas, armas de todas clases, desde la poco menos que inofensiva pistola que todos llevábamos, hasta tanques directamente traídos del frente por sus servidores.
Sumergidos en el agua, en informe montón visible desde el borde del muelle, muchos coches, cuyos ocupantes prefirieron lanzarlos allí, antes de que cayeran en manos de los odiados triunfadores.
Como en la nota al principio transcrita digo, a las siete de la tarde entré en el recinto del muelle, donde, ya prácticamente en cautiverio, iba a gozar de una apariencia de libertad durante unas pocas horas.
* * *
30 de marzo.- Permanecemos durante todo el día en el muelle.
* * *
Al llegar en la tarde anterior, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se había construido una barricada de sacos terreros, con el objeto de impedir el acceso a los embarcaderos de aquellos que no dispusieran de un pase especial, y todos nosotros, los que salimos de Valencia en el abandonado Dodge, carecíamos de él. Nuestra situación, pues, al igual que la de casi todo el gentío allí estacionado, era precaria; caso de que arribara el problemático barco, unos cuantos, los que estaban al otro lado de la barricada, gozaban de una posición privilegiada, puesto que no se oponía a ellos obstáculo alguno que les cerrara el paso a la salvadora nave. Los demás, creo que todos, si el caso hubiera llegado, estábamos dispuestos a abrirnos camino, como hubiese sido, hasta el barco que, posible es que afortunadamente, no llegó.
Detalle curioso es el producido en el grupo de jurídicos. Deseábamos pasar dicha barricada, guardada por gente armada, pensando diferentes planes para lograrlo. Optamos por destacar a uno de nosotros para que entrara en el espacio acotado y, una vez en él, gestionase el pase especial para todos. Pues bien, fue uno y no volvió, luego enviamos a otro, al que tampoco volvimos a ver; el tercero volvió, si, pero fue porque no le dejaron pasar.
Continuó lloviendo durante toda la noche. Pude resguardarme algo de la lluvia, gracias al gabán que recogí de casa, y mitigué un tanto los efectos de la mojadura arrimándome a las hogueras que, a pesar del agua, ardían en los espacios descubiertos; muy cerca del fuego, me ponía primero de frente y luego de espaldas, secando por un lado la ropa que por el otro seguía mojándose. Ahora bien, en la emoción de las alucinadas horas nada representaba aquella molestia física que, acaso, contribuyera a alejar mi pensamiento de la trágica situación.
Y pasó la noche. Con la sorpresa, al amanecer del día siguiente, de que se había perdido la libertad que disfrutáramos durante la jornada anterior. Un cordón de centinelas, sacado de nuestras propias filas, cerraba el paso hacia la ciudad, que veíamos silenciosa y triste, ya tierra de nadie, puesto que, abandonada por nosotros, aún no había sido ocupada por los fascistas. El cordón de centinelas fue dispuesto por el grupo de hombres que asumió la dirección de la improvisada aglomeración humana.
Aquella mañana comenzó, de hecho, nuestra cautividad. Podíamos, todavía, pasear por la Explanada, pero en su parte que da al mar, limitada por la verja que cierra el puerto, separándolo de la ciudad. No nos apercibimos de la trascendencia del hecho, yo al menos no me apercibí, dado que el día fue pródigo en acontecimientos.
Me referiré tan sólo, de entre los presenciados, a los que mayor impresión dejaron en mí.
En diferentes ocasiones, desde una ventana del edificio donde estaba instalado lo que pudiéramos llamar último puesto de mando del ejercito republicano, distintas personas, para mí desconocidas, se dirigieron a nosotros recomendando calma y serenidad, como machaconamente decían, tratando de mantener, en evitación de mayores males, la general esperanza sobre el que ellos ya debían saber era imposible embarque.
Un pobre hombre, salido de entre el gentío, se subió a un poste de la conducción de energía eléctrica, con el visible propósito de suicidarse. Por fortuna, o desgracia, para él, los cables no conducían fuerza y falló su primer intento de morir. Luego, durante gran rato, estuve contemplando un triste y emocionante espectáculo: los amigos, o los que más cerca estaban, del presunto suicida le instaban desde tierra firme a que bajara, él no les hacía caso, y cuando alguno iniciaba la escalada al poste, con decidido ademán de lanzarse al suelo impedía subieran a salvarle. Los espectadores del improvisado drama temíamos verle caer en cualquier momento; pero, al fin, bajó por su pie de las alturas, confundiéndose entre la gente. Ya de noche, oímos unas voces de socorro que venían del mar: se trataba del mismo hombre, que insistió en su idea suicida, lanzándose en silencio al agua e internándose a nado en la dársena. Se arrepintió cuando estaba apunto de ahogarse. Por esa vez le trajeron vivo a tierra, sin que halla sabido nada más de él.
Читать дальше