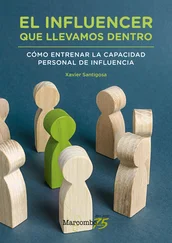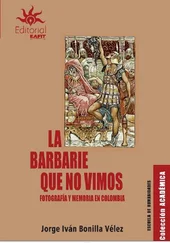Colgué con una sensación curiosa porque Sandra era una de las personas más metodistas con que me había cruzado en la vida, es decir que se metía cualquier sustancia que le pusieran frente a la boca o la nariz sin detenerse a meditar en la muerte por sobredosis. La he visto irse a moteles con desconocidos y sé que practica sexo sin condón cuando está borracha. En esta pandemia, sin embargo, se ha vuelto temerosa con su salud. Se negó, por ejemplo, a ver a una amiga en común porque se enteró que el novio de ella no se cuidaba “bien”. Me encabronaba porque me había sucedido una desventura similar unos meses atrás. Estábamos en semáforo naranja y planeábamos celebrar un cumpleaños entre cinco personas, con las precauciones en boga. En el chat de preparación del festejo mi novio se puso bromista y declaró que jamás usaba cubrebocas. No hubo manera de desmentir y quedamos excluidos los dos.
Después de que colgué con Sandra entró una llamada de mi madre. Suspiré y respondí. He tratado de estar más disponible para mis padres. De todas formas la vida se ha vuelto más lenta.
—¡Hola ma! ¿dónde andas?
—En la casa ¿y tú?
—En la casa también.
No sé por qué ahora nos preguntábamos eso en vez de “cómo estás”. Mi madre quería revisar conmigo una vez más su plan de fuga. Sus nietos vivían del otro lado del Atlántico y para ella la existencia no valía la pena si no los veía crecer, así que estaba dispuesta a enfrentar los peligros. Yo prefería la actitud de mi padre, estoicamente encerrado en su departamento donde no dejaba entrar a nadie y quien jamás tomaría un avión en estas circunstancias. Tenía la suerte de contar con el carácter adecuado, el que hoy se considera heroico, uno donde se mezclaban el miedo, la misantropía y la resignación.
A ambos, madre y padre, los dejaba ser. Nada me indignaba tanto como la crueldad con que algunos de mis contemporáneos tenían a sus viejos encerrados bajo un régimen de vigilancia y terror. Les hacían las compras, iban a la farmacia en su lugar, paseaban al perro, tomaban sus riesgos pero también el aire y el sol que les correspondían. En nombre del amor les quitaban incluso el derecho a decidir por sí mismos.
Para su evasión, la estrategia principal de mi madre consistía en la compra de dos boletos separados, uno de México a Canadá y otro de Canadá a Francia, donde es ciudadana por parte de su familia materna. El problema era que nació en México y jamás tuvo una dirección postal en ese país.
—En Canadá les demostraré que solamente estoy de escala. Y en París les diré que sólo vengo de Canadá, donde no hay tanto virus —me explicó.
Viajar desde México en estas épocas no era sexy: teníamos el peor ranking en cuanto a muertos por millón y estábamos en plena hecatombe.
—Si me preguntan por qué vengo, contestaré que necesito ver a mis nietos o me muero —argumentó mi madre, como si para cualquiera representara un argumento lógico y causa de fuerza mayor. Le sugerí que mejor dijera que su hijo y nuera trabajaban de médicos, lo cual era verdad, y que necesitaban ayuda con los niños en esta emergencia. Eso no era tan cierto pues la llegada de mi madre representaba más desorden que auxilio.
—¡Tienes toda la razón! —exclamó—
—¿Ves? Qué bueno que te llamé.
Me telefoneaba demasiado, pero no discutí. Repasamos su idea de llevarse comida en un Tupper y consumirla cuando los demás pasajeros terminaran de comer. Debía evitar el momento de impudicia en que todos se bajaban el cubrebocas y mezclaban sus alientos. Aunque sabía que mi madre no podría resistir a una comida caliente en el avión, hice como que le creí y le deseé suerte en su arriesgada empresa.
Me enteré más tarde que su elaborada estrategia para cruzar las fronteras no sirvió. Había tanto caos, tantas reglas cambiantes que ni siquiera las autoridades lograban comprenderlas. En Canadá le exigieron un papel del que no había oído hablar. Se escabulló en cuanto los agentes que detenían a los pasajeros se veían casi arrollados por la masa que escapaba de un avión donde no cabía ni un alfiler. En Francia ignoraron su costosa prueba pcr y le hicieron in situ una prueba rápida de Covid-19 antes de dejarla pasar en calidad de ciudadana libre pues aún no empezaban los confinamientos obligatorios en hoteles. Desde Francia, mi madre contaba con tomar un tren para Bélgica como una francesa cualquiera. Tiró por el escusado sus boletos de avión hechos pedacitos, pero se encontró con la desagradable sorpresa de que el software de registro del tren ya tenía sus datos gracias a Google y arrojaba su itinerario desde México pasando por Canadá. Afortunadamente, a los belgas, ese día y a esa hora, no les importó. Lo que más le dolió fue el rechazo de sus conocidos en Europa, quienes condenaron unánimemente su llegada y se negaron a verla, tachándola de irresponsable. Estaban furiosos de que trajera cepas mexicanas del virus al viejo continente. “¡Está renaciendo el fascismo!”, me escribió al Whatsapp con el corazón herido por el rechazo. Tenía miedo de que la señalaran en sus redes sociales y que llegara el chisme hasta la universidad donde laboraba.
Había rasgos de totalitarismo en todas partes. Quienes obedecían al pie de la letra las indicaciones del gobierno se creían moralmente superiores y llamaban a la policía si veían que alguien saltaba las rejas de un parque cerrado por pandemia o si escuchaban alguna música de fiesta en las cercanías.
Verme con Sandra me alivió del estrés de las últimas semanas del año. Junto a su cuerpo grande de más de un metro ochenta me sentía protegida. Nos dijimos hola sin tocarnos y nos adentramos en el bosque frío. No se quitó el cubrebocas de estampado de jirafas ni yo me quité el mío porque resguardaba mi calor. Después de un rato de avanzar entre los árboles, maravilladas con la libertad de movernos al aire libre, Sandra propuso que saliéramos del camino. Trepamos una gran piedra recubierta de líquenes para fumarnos un toque. La novedad fue que sacó dos churros de su cajita de metal, uno para mí y uno para ella. Me aclaró que se había lavado las manos antes de forjarlos. Le hice notar que debió traer dos encendedores. No se dejó vencer por este error de planeación y colocó una botellita de gel antibacterial entre las dos, para sanitizarnos después de compartir el fuego.
Fumamos sentadas en nuestra piedra y luego nos pusimos a platicar. Nuestro aliento se condensaba a unos centímetros de nuestra cara; me sorprendía su materialidad blanca cargada de virus y bacterias. Hablamos de la salud de nuestros padres y de nuestros amigos, la situación en los hospitales, los negocios en quiebra como el de Sandra y el de miles de ciudadanos más, la violencia a la alza, los tiempos de vacas flacas.
Al filo de la conversación fue saliendo a la luz que Sandra había visto a muchas más personas de las que pretendía al teléfono. Para cada contacto humano, se sentía obligada a dar explicaciones. Había recibido a clientes en su cafetería con la cortina metálica cerrada.
—Es que si no, quiebro —argumentó.
—Ya no pierdas tiempo en justificarte, neta. Hacemos lo que podemos.
Yo ya le había confesado mi más reciente viaje con otras dos parejas. Rentamos una cabaña relativamente aislada, pero todo el tiempo cometíamos errores sanitarios. En una ida por víveres, por ejemplo, me adentré sin pensarlo en un bazar turístico abarrotado. Entre empujones me probé aretes y negocié precios, pagué, recibí cambio, pisé a alguien. Me acordé demasiado tarde de que estaba rompiendo las reglas del viaje y me sentí tan irresponsable que no se lo conté a ninguno de los que me esperaban en la cabaña. Supongo que ellos tampoco me relataban las imprudencias que cometían sin querer.
Читать дальше