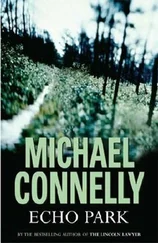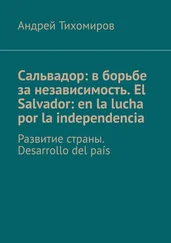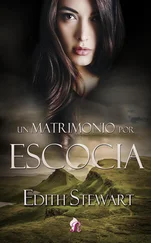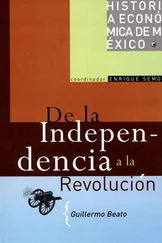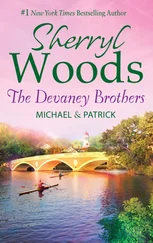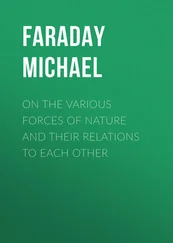Con la decadencia del unionismo en la derecha surge un problema similar. La decadencia del Partido Conservador y Unionista escocés 4 se ha utilizado para explicar la erosión de la Unión. Pero en otras partes de Gran Bretaña el partido ha sido capaz de adaptar su ideología y apelar a diferentes doctrinas económicas, así como apoyar a estratos sociales emergentes. No parece que haya una razón a priori que explique por qué el conservadurismo de los años 80, incluso en su versión thatcherista, no atrajera a las nuevas clases medias escocesas.
Una explicación tiene que ver con las identidades cambiantes y con la notoriedad creciente de lo escocés. En la escala Linz-Moreno, que pregunta a la gente qué identidades priorizan, ha habido un giro hacia una mayor identidad escocesa y una menor identidad británica (Paterson, 2002 a ). Los que priorizaban la identidad escocesa subieron del 56% en 1979 al 76% en 2005, mientras los que se identificaban con lo británico cayeron del 38% al 15%. Más recientemente, hay pruebas de que los ingleses empiezan a priorizar la identidad inglesa mientras que el orgullo británico decae (Heath, 2005; Curtice, 2005). Sin embargo, la relación entre identidad y apoyo a la independencia escocesa es muy compleja (Bechhofer y McCrone, 2007). El apoyo a lo escocés está mucho más extendido que el apoyo a la independencia, e incluye a gente de opciones políticas muy diversas. Como veremos, ha sido, incluso, un ingrediente importante del propio unionismo.
Los análisis más instrumentales reducen la cuestión a los intereses económicos. Una de estas teorías se basa en la pobreza relativa, asegurando que los escoceses se han alejado de la Unión porque reciben menos de ella que los ingleses. Hechter (1975) presentó la versión más exagerada de la teoría de la pobleza relativa, afirmando que Escocia era una «colonia interior» explotada por el capital y el Estado inglés –una idea que no ha soportado el análisis profundo de los hechos (Page, 1978; McCrone, 2001 b ) y que el propio Hechter modificó en posteriores trabajos (1985). Otros argumentan que los escoceses realizan cálculos a corto plazo y se han hecho nacionalistas desde los años 70 porque la economía ya no funciona (Weight, 2002). Pero el nacionalismo escocés suele declinar cuando la economía escocesa va mal (como en los años 30, 50 y 80), mientras que mejora en los años de prosperidad relativa (como en los 70 y 90). 5 Esto es perfectamente racional, porque en los malos tiempos muchos escoceses sienten que necesitan el apoyo del centro. En cualquier caso, Escocia accedió a la Unión por algo más que razones económicas, y el unionismo tiene razones más profundas que esas.
Estas explicaciones resultan insatisfactorias en sí mismas. Si examinamos los archivos históricos y ponemos Gran Bretaña en un contexto comparativo, no se desplazan bien en el tiempo ni en el espacio. De hecho, tienen el aire de excepcionalismo que ha caracterizado frecuentemente a la historia británica (y que se discutirá en los próximos párrafos). Tratan de explicar un proceso complejo de reestructuración política y de cambios en las pautas de identidad con argumentos que se sitúan en un nivel muy general, asumiendo que tienen repercusiones en la nación entera de forma más o menos indiferenciada. Sin embargo, la sociedad escocesa, igual que otras, es compleja y se encuentra estratificada, y puede esperarse que los cambios en su entorno tendrían un impacto diferenciado en su interior. Muchos análisis sobre la Unión han pecado de reduccionismo. Las narrativas integracionistas han mostrado identidades territoriales que daban lugar, en un nivel superior, a divisiones de clase en las que las diferencias funcionales triunfaban sobre las alianzas nacionales más antiguas. Los análisis más recientes tienden a otra forma de reduccionismo, al asumir que la erosión de las presiones integradoras significa que Escocia volverá a una identidad territorial anterior. Necesitamos un marco de análisis más sutil y complejo, que nos ayude a trazar las tendencias integradoras y desintegradoras, la construcción y reconstrucción de las identidades nacionales a lo largo del tiempo. El argumento que desarrollamos aquí analiza los desafíos de la Unión a través de cuatro niveles interconectados: el cambio funcional, la opinión de masas, la estrategia de las élites y las instituciones. La evolución de la Unión ha de entenderse en un contexto histórico que tenga en cuenta tanto la experiencia histórica como la interpretación y reinterpretación de dicha experiencia. Ninguno de estos niveles es determinante por sí mismo, interactúan entre ellos y se influyen mutuamente.
Las explicaciones funcionalistas de la Unión se centran en los procesos profundos que se producen en las estructuras económicas y sociales, que moldean e incluso determinan la superestructura política. La sociología modernista que parte de Durkheim (1964) ha argumentado desde hace tiempo que el distintivo territorial sería erosionado por el proceso de modernización, dando lugar a una diferenciación de roles sociales vinculada a la moderna división del trabajo y específicamente a la clase social. Una forma de pensamiento similar caracterizó a las explicaciones funcionalistas y neofuncionalistas de la integración europea, que se han mostrado deficientes. Sin embargo, trabajos recientes en el ámbito de la geografía política y la política territorial cuestionan la idea de que territorio y función sean principios de organización social, económica o política en competencia (Keating, 1988, 1998; Paasi, 2002). En vez de eso, los diversos sistemas funcionales se adaptan y a su vez adaptan los marcos teritoriales en los que operan, a nivel estatal, subestatal y supraestatal. Actualmente, un proceso de reajuste espacial está cambiando la relación entre territorio y función en diversas áreas. Como veremos más adelante, la economía no es un sistema no-espacial o aespacial que tenga el mismo impacto en todas partes, como predica el modelo neoclásico, sino un sistema social que se adapta a las circunstancias y en particular a la localidad. Después de una época de globalización en el siglo xix y principios del xx, en el periodo de entreguerras las economías volvieron al proteccionismo nacional. En los últimos años, las tendencias económicas han sido al mismo tiempo globalizadoras y localizadoras, lo que ha tenido efectos importantes en el Estado-nación como marco de las políticas públicas. La solidaridad social, que previamente estaba asociada al Estado-nación, se está redirigiendo a otros niveles. La cultura y la identidad están sufriendo, al mismo tiempo, procesos de desterritorialización y reterritorialización, abriendo nuevos horizontes espaciales.
La opinión pública no es una masa homogénea sino que está estructurada de acuerdo a divisiones sociales e ideológicas, que pueden coincidir o intersectar, incluyendo clases, sectores, género, localidades e identidades nacionales. Las divisiones sociales además no son exactamente iguales a las brechas políticas, pero se convierten en tales (estructurando la competición política) gracias a las actividades de los partidos que explotan las diferencias, aglutinan los intereses y construyen las ideologías que pueden incorporarlas en un todo coherente (Bartolini, 2005). Por tanto, los alineamientos políticos son el producto de conflictos funcionales o de clase en lugares específicos, cuyos resultados son refractados por el contexto en el que tienen lugar. El nacionalismo ha de situarse en ese contexto. No puede disociarse de las actitudes y los intereses en asuntos sociales y económicos, o reducirse simplemente a estos intereses. Diferentes sectores de la población responden de manera diferenciada a las llamadas del nacionalismo, que apelan a temas emocionales, económicos, culturales u otros intereses, según las circunstancias. La identidad nacional es muy compleja, y no es infrecuente que la gente tenga más de una. Su significado cambia a lo largo del tiempo y el espacio, y tiene implicaciones políticas, culturales y económicas diversas. En gran parte de Europa, la naciente clase obrera de finales del siglo xix y principios del xx se vió escindida entre las fuerzas clasistas y las nacionales. En algunos casos, triunfó la política de clases mientras que, en otros, el nacionalismo eclipsó al resto. En el País Vasco y Cataluña, florecieron ambos principios, dejando un legado particular en la política moderna. Gran Bretaña proporciona un ejemplo particularmente complejo de la alianza entre clase y política nacional, en un contexto en el que había dos niveles posibles de construcción nacional: el del Estado y el de las naciones constitutivas. La política irlandesa osciló claramente hacia el polo de la construcción nacional, mientras que Escocia fue más ambivalente.
Читать дальше