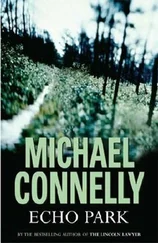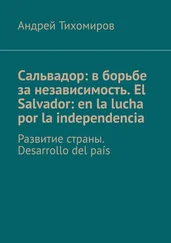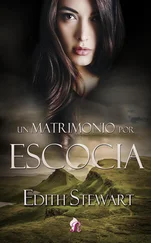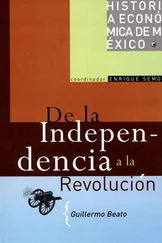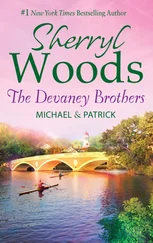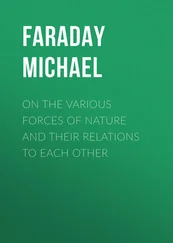Hace algunos años, una crítica anónima en The Economist de mi Nations against the State apuntaba que hacía las preguntas correctas pero no daba «la» respuesta: ¿deberían Escocia, Cataluña y Quebec hacerse o no independientes? Los lectores que busquen ese tipo de «respuestas» deberían parar aquí. Estamos tratando asuntos complejos que no pueden reducirse a las certidumbres de los viejos Estados-nación ni al dogma del libre mercado. La historia no ha terminado, a pesar del triunfalismo de principios de los 90. El orden político se está reconstruyendo de múltiples formas en todo el planeta, y Escocia, como otras sociedades, está evolucionando. La dirección del viaje en las últimas décadas ha sido hacia el autogobierno y la reconstrucción de la nación, pero el destino es incierto. Se ha convertido en un cliché describir la devolución como un proceso y no un evento; pero las instituciones, una vez se establecen, toman vida propia. Todos los partidos están comprometidos para reabrir el acuerdo de 1999, pero un nuevo acuerdo ha de establecerse a dos niveles, en Escocia y en Westminster. El problema en Westminster probablemente no sea tanto el grado de autogobierno escocés, un tema al que parecen indiferentes tanto los líderes como la opinión inglesa, sino la influencia escocesa en el centro. Por ello, mi provocativa sugerencia es que podría ser que, al final, fueran los ingleses, en su defensa de la concepción unitaria de la constitución, y no los escoceses, que están más habituados a la política a diferentes niveles, los que rompieran la Unión.
Al escribir este libro me he beneficiado de discusiones con colegas procedentes de la ciencia política, la sociología, la historia y el derecho, de Escocia, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Ontario, Quebec y el European University Institute. En la mejor tradición académica llevamos nuestras ideas al punto en el cual ya nadie sabe quién es responsable de ellas –el intento de nombrar a las personas llevaría inevitablemente a olvidar algunas de ellas. Su contribución, por tanto, se reconoce y agradece aunque sea de forma anónima. He presentado mis ideas en conferencias en la universidad de Aberdeen; en la de Edimburgo; en la Queen’s University of Belfast; en la Goldsmith’s, University of London; y en la Xunta de Galicia, Santiago de Compostela; Centre d’Estudis Jordi Pujol, Barcelona; Pentsamundua, Bilbao; Grup Blanquerna (Mallorca); y ante la American Political Science Association en Boston. Todas ellas han reforzado mi convicción de que Escocia solo puede comprenderse desde una perspectiva comparativa ya que, aunque sea diferente, está muy lejos de ser única.
Michael Keating
Aberdeen y Florencia, diciembre 2008.
Lista de gráficos
| 2.1 |
Porcentaje del PNB escocés en relación al Reino Unido, 1924-2006 |
| 3.1 |
Identidad nacional, Escocia, 1992-2006 |
| 3.2 |
Apoyo a la independencia en Escocia, 1999-2007 |
| 5.1 |
Porcentaje que supone el 85% de los ingresos del petróleo del Mar del Norte en relación al PNB escocés no basado en el crudo |
| 5.2 |
Déficit fiscal del Reino Unido y Escocia, 1992-2006 (%PNB) |
| 5.3 |
Tipos impositivos (%), 2006-2007 |
| 5.4 |
Crecimiento del PNB, 1980-2006 |
Lista de abreviaturas
| ADQ |
Partido de Acción Democrática de Quebec |
| GERS |
Government Expenditure and Revenues in Scotland [Gasto e Ingresos del Gobierno en Escocia] |
| NAFTA |
North American Free Trade Agreement [Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte] |
| PQ |
Parti Québécois [Partido Quebequés] |
| SNP |
Scottish National Party [Partido Nacional Escocés] |
| SSAS |
Scottish Social Attitudes Survey [Encuesta sobre las Actitudes Sociales Escocesas] |
| WLQ |
West Lothian Question [Cuestión de West Lothian] |

¿El final de Gran Bretaña?
Desde los años 90, ha aparecido un nuevo género ensayístico sobre la cuestión británica y la crisis de la Unión. Nairn (2000, 2007) retomando un tema que desarrolló hace ya una generación, escribe sobre la situación «después de Gran Bretaña». Bryant (2006:58) cuestiona si «la identidad nacional británica puede reconstruirse». Colley (2003: 275), después de trazar el proceso de formación de la nación británica, concluye que «no puede eludirse un replanteamiento profundo de lo que significa ser británico». Para McLean y McMillan (2005), el unionismo (si no la Unión) ha expirado. Weight (2002:1) se pregunta «por qué la gente de Gran Bretaña ha dejado de considerarse británica». Haseler (1996:3) considera «que estamos llegando al final de Gran Bretaña». Colls (2002) espera la reaparición de la nación inglesa a partir de las ruinas de la Unión. En los ámbitos más controvertidos del análisis político, Redwood (1999) creee que Gran Bretaña se ha terminado por la Unión Europea, mientras Heffer (1999) llama a la independencia de Inglaterra. Scruton (2000) cree que nunca existió la nación británica y lamenta la destrucción de la inglesa.
Actualmente existe un contraste chocante con la generación anterior en el ámbito de la historia y las ciencias sociales, cuando todo parecía apuntar a la integración y la armonía. Así Blondel (1974: 20) podía escribir que «Gran Bretaña es probablemente el más homogéneo de los países industriales» sobre la base de que las partes no-inglesas eran demasiado pequeñas para tomarlas en consideración. Finer (1974: 137) escribió que «como muchos de los nuevos estados actuales, Gran Bretaña también tuvo problemas con sus “nacionalidades”, con los “idiomas”, con la “religión”, por no hablar de su problema “constitucional”. Estos ya no son problemas.» Ciertamente Escocia se reconocía como una entidad «diferente», con una identidad fuerte con la que se identificaban sus gentes, pero se restringía básicamente a los ámbitos no-políticos del deporte, la cultura y la religión. Su política parecía seguir la pauta normal británica del bipartidismo, y los asuntos más importantes eran los mismos a ambos lados de la frontera.
Para las ciencias sociales dominantes, la Unión anglo-británica era un caso de integración funcional, a través del intercambio económico, de la creación de un mercado único, de las fusiones de compañías y sindicatos, y del libre movimiento de trabajadores. La integración política seguía el mismo camino, porque supuso la formación de una identidad nacional basada en experiencias comunes. La competición entre los partidos se basaba en las alianzas de clase de acuerdo a unas reglas de juego compartidas en las que la organización política no era un tema de controversia. La integración institucional estaba asegurada por un único parlamento y gobierno, cuyos aspectos específicamente escoceses eran de carácter secundario.
Los historiadores, aunque eran conscientes de las difíciles relaciones anglo-escocesas a lo largo de los siglos, tendían a mostrar el periodo de la Unión, al menos desde 1745, como una época de integración progresiva, de modernización y de progreso. La autocelebración de la historia whig , que veía la evolución constitucional británica como una lección para el mundo, incorporaba una aceptación complaciente de los beneficios de la Unión bajo la dominación inglesa. Cuando los historiadores whig pasaron de moda o se habían retirado debido a las críticas (Butterfield, 1968), la teleología de la Unión siguió sin cuestionarse.
Читать дальше