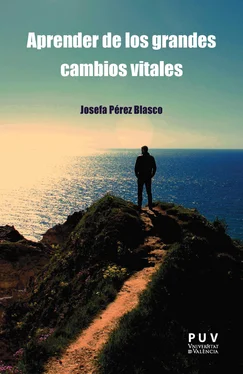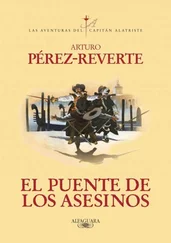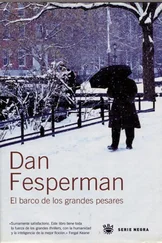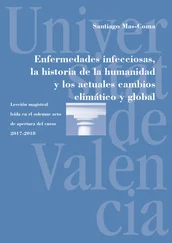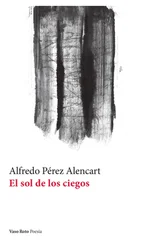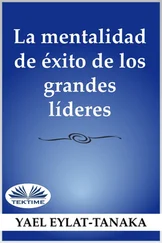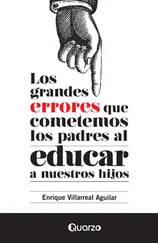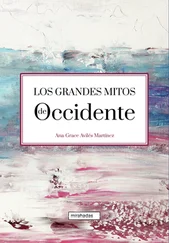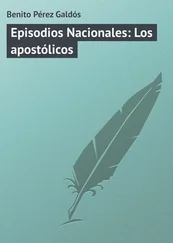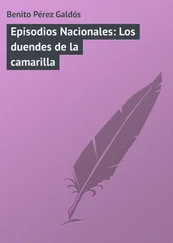Los adultos que están preocupados por la intimidad consideran la clase de relaciones que quieren establecer, y se preguntan si serán capaces de encontrar alguna vez un compañero apropiado, o algún amigo íntimo como los que han dejado atrás. Si acaban de romper alguna relación, puede aparecer el temor a quedarse solo para toda la vida, temor que se agrava en el caso de aquellos que experimentan una ausencia total de intimidad en su vida sin una relación de pareja estable.
Las cuestiones referidas a la pertenencia pueden aparecer en estas transiciones cuando se producen pérdidas de una unión notable, lo que suele vivirse con un sentido de extrañamiento. Este sentimiento de marginalidad se ve especialmente claro en el caso de los emigrantes, pero también en todas aquellas transiciones que conducen al individuo a romper el contacto con grupos que hasta entonces formaban parte de su vida. Cuando una persona se divorcia o queda viuda pierde el vínculo con un círculo social al que pertenecía y, en muchas ocasiones, gran parte de su aflicción reside en este hecho.
La generatividad, entendida como la necesidad de dejar un legado valioso a través de la atención y el cuidado de otras personas, es otro tema que surge como consecuencia de los cambios importantes de las relaciones. El nacimiento de los hijos o atender a los propios padres cuando envejecen o enferman pueden conducir a la persona a cuestionarse su capacidad para adaptarse a las demandas internas o externas de responsabilizarse de la atención a las personas que de ella dependen. Otros cambios, como los que ocurren cuando los hijos llegan a la adolescencia o dejan el nido vacío, exigen en muchos casos un replanteamiento de las propias conductas generativas.
Las transiciones laborales incluyen los numerosos cambios que se relacionan con el trabajo. Integrarse o reintegrarse en el mercado laboral, ser despedido, jubilarse, y experiencias como sentirse quemado en la profesión o sobrepasado por las exigencias laborales conducen frecuentemente a experimentar una transición.
La relevancia del trabajo en la propia vida y la competencia personal son las cuestiones de fondo características de estas transiciones. La primera se refiere a la importancia que el trabajo tiene en términos del tiempo y el esfuerzo que exige, la satisfacción o el refuerzo de diferente naturaleza que proporciona, el balance entre la actividad laboral y el área personal, etc. En muchas ocasiones, las personas, durante una transición laboral, se cuestionan para qué trabajan tanto como lo hacen o cómo pueden salir de la rueda de compromisos laborales contraídos y tener más tiempo para dedicar a sus necesidades relacionales, formativas o de ocio.
Con respecto al trabajo, la cuestión de la competencia personal se refiere a la confianza en las propias capacidades y valía para responder a las demandas planteadas en el mundo laboral. Es una cuestión que sobresale en transiciones provocadas por situaciones como estar en busca de empleo, ser promocionado, sentirse bajo demasiada presión, etc. En la jubilación, el tema de la competencia personal puede adoptar otra forma y verse seriamente dañado, especialmente cuando el individuo ha centrado sus intereses, su tiempo, esfuerzo y valoración personal en su rol laboral. La competencia personal, entendida en un sentido amplio como la creencia de que uno tiene control e influencia sobre su entorno y que no está totalmente a merced de fuerzas externas, es una cuestión recurrente a lo largo de la carrera laboral.
Cuando nos acercamos al estudio de las transiciones, es útil diferenciar los temas que pueden emerger como núcleos de interés y análisis. No obstante, es evidente que, como el ser humano no es un conjunto de compartimentos estancos, los cambios, en cualquiera de las tres esferas anteriores –personal, interpersonal y laboral–, afecten a las otras dos. El divorcio puede desencadenar una transición familiar, pero también repercutir en la competencia profesional. Quedarse sin trabajo puede modificar el tipo de relaciones que uno mantiene con sus amigos y familiares. Ambos sucesos pueden llevar a cuestionarse aspectos importantes de la propia identidad. Y, por supuesto, una transición personal, en la que uno se plantea el sentido de su vida como consecuencia de la muerte inesperada de un amigo de su edad, puede impulsar a cambiar radicalmente las relaciones y la dedicación al trabajo.
5. LAS TRANSICIONES Y CRISIS COMO UN PROCESO DE FASES
Las transiciones y las crisis se definen como procesos porque, al hacerles frente, la interpretación de la experiencia, la reacción emocional predominante y las conductas que se despliegan van cambiando con el tiempo en un intento de lograr una adaptación a la nueva situación. Un proceso, tal como lo define el Diccionario de la Real Academia Española, es la «acción de ir hacia delante», implica «transcurso del tiempo», más concretamente, transcurso de «las fases sucesivas de un fenómeno».
Las transiciones pueden considerarse como procesos de desorganización y organización que se dan de forma natural y universal en la vida de todo ser humano y que, aunque parezca paradójico, como sostiene Bridges (1980, 2005), uno de los autores más reconocidos en su estudio, comienzan con un final y terminan con un principio.
Final. Cuatro elementos son característicos de esta primera fase de la transición: la des-conexión, la des-identificación, el des-encanto y la des-orientación. Toda transición comienza con la des-conexión o des-implicación con algún rol, alguna relación, creencia, rutina o algún modo de vida tal como se daba hasta ese momento. Puesto que nuestra identidad –entendida como la conciencia que tenemos de lo que vivimos como individuos– está referida al ensamblaje de roles, relaciones, rutinas y el modo de vida que nos concierne, cuando alguna parte significativa de todo esto pierde, desaparece o cambia de relevancia, la vieja identidad se desvanece, en cierto sentido nos des-identificamos. Los otros dos aspectos del comienzo de una transición, el des-encanto y la des-orientación, son una consecuencia de la pérdida que se está viviendo.
Zona neutra. La fase intermedia de la transición es descrita como de moratoria, un tiempo aparentemente vacío e improductivo entre la vieja y la nueva vida. En esta fase, la persona no se identifica con los roles, las relaciones, rutinas y el modo de vida anteriores, pero tampoco ha establecido un vínculo con otros nuevos que los sustituyan, ni llega a sentirse identificada con nada nuevo. Se considera que esta etapa es la que produce más zozobra e inquietud, ya que nada parece sólido, todo está en el aire. En contrapartida, al estar abiertas todas las posibilidades, incluso algunas ignoradas, la creatividad, la renovación y la oportunidad tienen un espacio de honor.
Comienzo. El proceso de la transición finaliza cuando, con la sensación de estar recuperando el timón de la propia vida, se afianza una nueva identidad, se establecen nuevos compromisos y se da por superada la pérdida de la vieja forma de existencia. En esta etapa, se desarrolla y se ejecuta lo que durante la fase anterior se proyectó: una apertura al futuro y un abandono del pasado, lo que no implica olvidar o rechazar el valor de lo vivido, sino integrarlo; dejar partir lo que fue porque, simplemente, ya no puede seguir siendo.
Los modelos que vamos a ver a continuación describen más etapas que las de Bridges y las denominan de otra manera, pero, en definitiva, todos son congruentes con la idea según la cual una transición supone: «Desprenderse de la forma en como solían ser las cosas y adaptarse a la forma que adoptan después. Entre el momento de soltarse y volver a asirse existe una zona neutral, caótica, aunque potencialmente creativa, en la que las cosas no son como eran, pero en realidad tampoco son de una nueva forma» (Bridges, 2005: 16).
Читать дальше