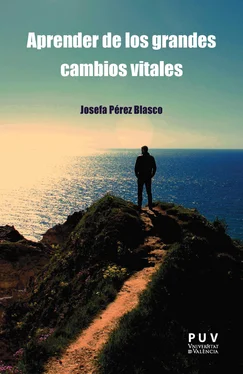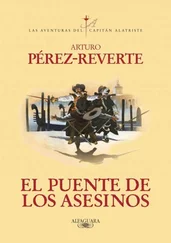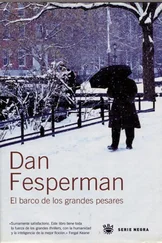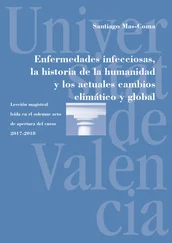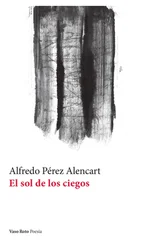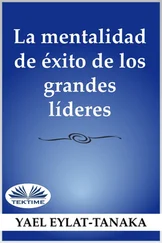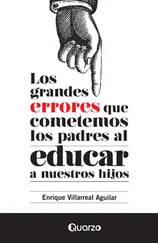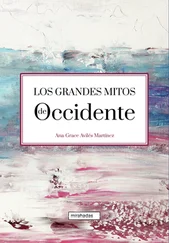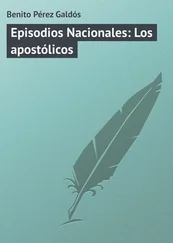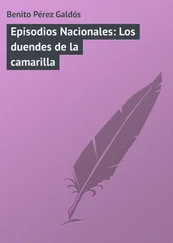A la transición de la mediana edad le sigue la etapa entrada en la adultez intermedia (45-50 años) en la que se crea la nueva estructura, lo que a menudo –pero no siempre– supone iniciar algún cambio importante en la vida familiar, laboral o un nuevo estilo de vida general. Sigue la transición de los 50 (50-55 años), que cumple una función similar a la transición de los 30 en tanto que se intenta ajustar y modificar la estructura anterior, en este caso la de la adultez intermedia, y en la que, si no se atravesó una crisis durante la mediana edad, fácilmente puede producirse ahora. Esta era finaliza con la etapa culminación de la adultez intermedia (55-60 años), en la que se consolida la estructura de la mitad de la vida. Puede ser un período de gran satisfacción personal si el adulto ha ido adaptando su estructura de vida a los cambios que ha ido experimentado en sí mismo y en sus roles.
La última era, adultez tardía, comienza con la transición a la adultez tardía (60-65 años), en la que concluyen los esfuerzos de la mediana edad y aparece la necesidad de prepararse para la jubilación y el declive físico de la vejez. Es una importante encrucijada en el ciclo vital que da paso a la etapa adultez tardía (65-?), en la que se crea una nueva estructura de vida con la que se intenta lograr una adaptación a los condicionamientos de las numerosas pérdidas que se producen en estos años: seres queridos, rol laboral, salud física, etc.
A diferencia de otras teorías evolutivas de etapas, la sucesión propuesta por Levinson no supone una progresión jerárquica que vaya de niveles inferiores a superiores de madurez o mejora personal (Ibíd.: 394): «La imagen se parece más a la de las estaciones del año: cada una es necesaria, cada una tiene su lugar adecuado en la totalidad del ciclo, y cada una posee su valor dentro de un proceso único que evoluciona de manera orgánica».
Durante los períodos de construcción y afianzamiento, la tarea que se impone es dar forma y consolidar una estructura nueva, lo que implica realizar ciertas elecciones decisivas e ir en pos de los valores y objetivos consecuentes. La duración de un período de construcción suele ser de seis o siete años, diez a lo sumo; a partir de entonces, la estructura que ha servido de base a la estabilidad comienza a ponerse en tela de juicio y es preciso modificarla.
Los períodos de transición aparecen cuando finaliza una forma de estructura vital y surge la posibilidad de crear otra nueva. En ellos las tareas fundamentales consisten en reevaluar la antigua estructura, explorar las diversas posibilidades de cambio en el yo y en el mundo, realizar un proceso de toma de decisiones y comprometerse con lo que formará la base de la siguiente estructura. Estos períodos duran generalmente alrededor de cinco años. Gran parte de nuestras vidas giran en torno a las separaciones y los nuevos comienzos, los abandonos y los inicios: las transiciones son parte intrínseca de la evolución, y suelen vivirse con tensión y dolor, lo que no excluye la presencia de emociones como la excitación y la esperanza. El autor distingue las transiciones ligadas a la edad que hemos comentado, de otras transiciones más concretas y menos globales, como la que se produce tras la muerte de una persona cercana o la que se origina por un cambio importante de rol, como la entrada en el mundo laboral, que pueden darse tanto en los períodos de construcción como en los de cambio de eras. Al finalizar una transición, la persona se compromete con nuevas opciones y vínculos, les asigna un significado y comienza a construir y afianzar la nueva estructura vital (Ibíd.: 393):
Las opciones son, en cierto sentido, el producto principal de la transición. Cuando todos los esfuerzos de esta transición están hechos –los esfuerzos por mejorar el trabajo o el matrimonio, por explorar posibilidades alternativas, por entenderse mejor consigo mismo–, se deben concretar las opciones y hacer las apuestas. Uno debe decidir: Me quedaré con esto, y empezaré a crear una nueva estructura vital que sirva como vehículo para la etapa siguiente del viaje.
Las transiciones y las crisis impactan en nuestro sistema personal de significados: a veces invalidan las teorías y el sentido de aquello sobre lo que ha apoyado nuestra forma de estar ante el mundo; otras veces, por el contrario, las reafirman. En cualquier caso, son cambios que propician la construcción y reconstrucción de nuestra identidad. Puesto que nuestra identidad está en relación con los otros y con las cosas que nos importan en el mundo –lugares, objetos o ideas–, cuando alguno de esos vínculos deja definitivamente de ser una realidad, nos vemos impelidos a cerrar capítulos a los que hay que dar un sentido coherente en la narrativa de nuestra historia. Nadie es igual después de un gran cambio vital.
4. CATEGORIZACIÓN DE LAS TRANSICIONES
Hemos visto que las transiciones pueden originarse en cualquier dominio de la existencia. Son muy numerosas las propuestas de agrupar las transiciones en función de variados criterios que no por ser más sofisticados resultan más útiles. La que presentan Schlossberg et al. (1995) incluye tres categorías: intrapersonales, interpersonales y laborales.
Las transiciones intrapersonales tienen una naturaleza fundamentalmente individual o personal en tanto que, aunque pueden estar desencadenadas por la ocurrencia o no ocurrencia de cualquier tipo de suceso, lo característico es que la persona experimente ante todo un cambio en su mirada interior; se plantee con especial insistencia cuestiones como: ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy en mi vida? ¿Qué he logrado? ¿Qué sentido tiene mi vida? Puede ser que, al mirar retrospectivamente, se llegue a conclusiones del tipo: no soy la persona que esperaba ser o miro hacia atrás en mi vida y solo veo las cosas que nunca han ocurrido.
En este tipo de transiciones, existe un trasfondo en cierto sentido filosófico y trascendental; más estrictamente, existencial. El individuo necesita frenar el ritmo y pararse a reflexionar sobre el armazón que sostiene su vida. El pensamiento gira en torno a cuestiones como el paso del tiempo y la forma en que se ocupa o se ha ocupado; la conciencia de su limitación y de que, aunque el pasado condiciona, aún es posible diseñar el futuro; las dudas acerca de la idoneidad de los compromisos establecidos; en definitiva, hay una necesidad imperiosa de definir lo que uno es, ha sido y quiere ser en el mundo.
En el origen de estas transiciones, pueden encontrarse los hechos más diversos: desde los más dramáticos hasta los más –aparentemente– anecdóticos. La muerte inesperada de una persona coetánea, tomar conciencia del proceso de envejecimiento propio o de los padres, abandonar algún rol fundamental, cambios importantes en la vida de algún conocido, la lectura de un libro impactante, el cumpleaños en el que se cambia de década, etc., y así una lista interminable.
Temas como la identidad, la autonomía, la libertad, la responsabilidad, el sentido de valía personal y la búsqueda de significado de la vida emergen con especial relevancia durante estas transiciones.
Las transiciones interpersonales están ocasionadas por la presencia o no de sucesos que afectan a las relaciones del individuo con personas destacadas en su vida y a los vínculos afectivos. El establecimiento de la pareja, el nacimiento de los hijos, la ruptura de una relación amorosa, dificultades o insatisfacción con la red de amigos o miembros de la familia, la responsabilidad de cuidar de los padres ancianos, perder el contacto con amigos y familiares como consecuencia de un cambio de domicilio, etc., son ejemplos de desencadenantes en este tipo de transición.
Esta gran variedad de factores pueden suscitar la reflexión y preocupación por temas y tareas del desarrollo como la intimidad, el sentido de pertenencia y la generatividad.
Читать дальше