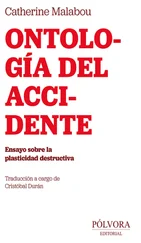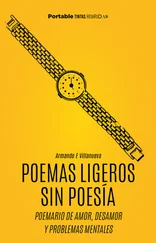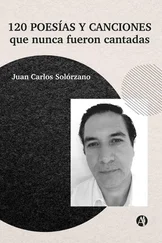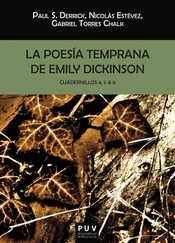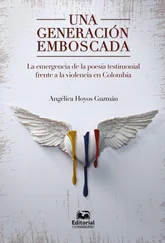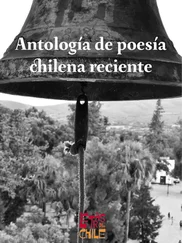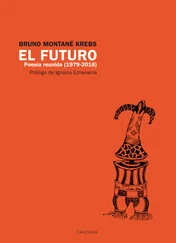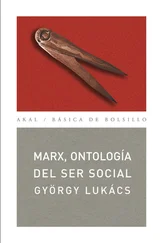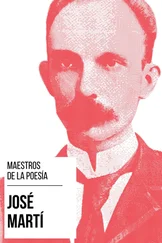El goce estético correspondiente a esta situación del arte se asemeja a un shock (Benjamin) entendido como movilidad acelerada de la apreciación de imágenes, palabras, obras, etc, al que se le une un sentimiento de desarraigo o extrañamiento ante aquello a lo que no se encuentra ni sustento ni fundamentación (el heideggeriano Stoss ). 7El shockStoss , tardomoderna fruición estética, no es producido sin embargo por obras individuales, sino por el imparable fluir de éstas a través de los medios de comunicación, lo que equivale a afirmar que tales medios generan una suerte de obra de arte plural que es la verdaderamente experimentada por nosotros. Ahora bien, si así son las cosas, estamos entonces ante «un arte que ya no está centrado en la obra sino en la experiencia». 8
¿Dónde están ahora aquellas obras epocales tan conflictivas para el enfoque ontológico en estética? Sencillamente, han desaparecido. Ya no hay jerarquía entre las obras; todas las obras de arte son auténticas . Dicho de otro modo: todas las obras son arte y ninguna en particular lo es. La rarefacción del arte ha sido superada pagando el precio de la pérdida del carácter epocal por parte de las obras individuales. La epocalidad corresponde ahora a la obra plural generada por los medios de comunicación. Ella realiza en estos momentos la apertura histórica y funda un mundo que es en realidad, gracias a la hipercomunicación, muchos mundos.
En resumen, las posiciones debilistas defendidas por Vattimo en la actualidad representan una solución de las tres aporías que, a mi entender, planteaba el núcleo discursivo de Poesía y ontología : la obra ya no es considerada ámbito de estabilidad del ser; en nuestros días la presencia de obras o productos estéticos en absoluto resulta rara, antes al contrario; y la fruición estética se entiende ahora como experiencia global.
Estas transformaciones teóricas no implican una renuncia a la inspiración heideggeriana, que sigue siendo imprescindible para su pensamiento, en opinión de Vattimo. 9No obstante, encierran una profunda manipulación de Heidegger; le hacen, por decirlo así, demasiado aprovechable . El Vattimo que en Poesía y ontología leía todavía a Heidegger a través de Gadamer camina ahora por otras sendas y con otras compañías. Precisamente, de Gadamer ha hecho Habermas un famoso juicio, según el cual el hermeneuta ha llevado a cabo una «urbanización de la provincia heideggeriana», 10es decir, ha domesticado el asilvestrado pensamiento heideggeriano tendiendo puentes con otras filosofías, allanando y conectando sendas perdidas, edificando, en definitiva, sobre terrenos teóricos impracticables. Pero en el paisaje resultante se percibe todavía el aroma de los bosques heideggerianos, que han sido en parte respetados. Vattimo, en cambio, ha proseguido la urbanización de Heidegger con la construcción de amplias avenidas, el trazado de rápidas carreteras y la tala de árboles; es más, quiere convertir la cabaña heideggeriana en un cómodo apartamento debidamente decorado y presidido por algún modelo último de televisor ante el que sentar al propio Heidegger.
Más allá de este fácil juego de metáforas, no deja de ser sorprendente la trayectoria seguida por Vattimo: huida de Heidegger, a través de Heidegger, para acabar cantando las excelencias históricas de la sociedad configurada por los medios de comunicación.
* * *
Quisiera dar las gracias, en primer lugar, a mi amigo Antoni Torreño i Mateu, cuyas correcciones y consejos han mejorado, en cualquier caso, mi versión; y al profesor Román de la Calle por su confianza y su paciencia; a Adelina Navarro, quien además de mostrar no menor paciencia conmigo, ha opinado eficazmente sobre ciertos pasajes de la traducción; por último, a nuestros hijos Daniel y Adelina, por su discreta impaciencia.
ANTONIO CABRERA
Paiporta, julio de 1993
1.No me ocupo aquí de las implicaciones éticopolíticas del pensamiento débil . Dos trabajos que sí lo hacen in extenso , y que en términos generales suscribo, son los siguientes: Mardones, JMª, «El neoconservadurismo de los posmodernos», en G. Vattimo y otros, En torno a la posmodernidad , Anthropos, Barcelona, 1990, pp. 21-40; y Cereceda, M., «¿Qué es una mirada piadosa?», en Mollá, A. (ed.), Conmutaciones. Estética y ética de la modernidad , Ed. Laertes, Barcelona, 1992, pp. 195-220. Para una información sobre la bibliografía de Gianni Vattimo, véase la recopilada por Teresa Oñate en el volumen citado en la nota 3.
2.El significado correcto del término época no tiene nada que ver con períodos de tiempo mensurables e historiografiables; hace referencia, más bien, a nebulosas espirituales que suponen una determinada comprensión de los entes.
3.Cfr. Vattimo, G., La sociedad transparente , Paidós, Barcelona, 1990 (trad. Teresa Oñate), pp. 143 y 151.
4.Las cursivas son de Vattimo. Ver p. 203.
4.No resisto la tentación de transcribir aquí estas palabras de Vattimo, que serían ingenuas si no fuesen patéticas, como ejemplo de su defensa de los medios de comunicación, cuya contribución al proceso de abandono del sentido emancipatorio de la historia resulta decisiva (las cursivas son mías): «Cuando la historia ha llegado a ser, o tiende a llegar a ser, de hecho, historia universal – por haber tomado la palabra todos los excluidos, los mudos, los desplazados – se ha vuelto imposible pensarla verdaderamente como tal, como un curso unitario supuestamente dirigido a lograr la emancipación».( Op. cit. , p. 163)
5.Sobre el carácter ornamental de lo estético, véase op. cit. , pp.169-170.
6.Véase el capítulo titulado «De la utopía a la heterotopía», en op. cit. , pp.155
7.La relación shockStoss es tratada a fondo en el capítulo titulado «El arte de la oscilación», en op. cit. , pp. 133-154.
8. Op. cit. , p. 151.
9.Cfr. op. cit. , pp. 170-172.
10.Cfr. Habermas, J., Perfiles filosóficopolíticos, Ed. Taurus, Madrid, 1988, trad. de Manuel Jiménez Redondo.
Poesía y ontología
PRIMERA PARTE
I
HACIA UNA ESTÉTICA
ONTOLÓGICA
1. Arte, estética y ontología
Aunque los ensayos que siguen a continuación se esfuercen por representar un acercamiento ontológico al problema del arte bajo distintos aspectos, o al menos por poner en claro esa exigencia, me parece necesario, de forma preliminar –y también conclusiva, en la medida en que toda introducción es a la vez una reconsideración general del sentido de un discurso–, aclarar en qué sentido, en las investigaciones que componen el libro, es buscado el nexo entre la poesía (o, en general, el arte) y la ontología, y en qué relación se pone tal indagación con respecto a la estética contemporánea.
Así pues, en líneas generales, ¿qué significa plantearse ontológicamente el problema del arte, hacer valer en estética las exigencias ontológicas? La pregunta implica de inmediato un salto desde el ámbito limitado de la estética (aunque, como se verá, es dudoso que tal ámbito exista) a la filosofía general. Desde esta perspectiva, una primera aproximación al problema del arte y a cualquier otro problema filosófico significa desarrollar un discurso que no olvide aquello que Heidegger 1ha llamado la «diferencia ontológica», mejor aún, que asuma esa diferencia como su tema central.
Diferencia ontológica es la relación que une, y a la vez separa, el ser y los entes. Para ilustrar el sentido de esa diferencia se puede recurrir a otra noción heideggeriana, la de epoché, que tiene el mismo significado. El sentido de este término no debe confundirse con el que asume en la fenomenología husserliana, aunque no sería difícil indicar una relación por la cual, al menos en cierta medida, la epoché heideggeriana se revela como la auténtica fundamentación, en la estructura del ser, de la necesidad de la epoché como actitud subjetiva de la que hablan los fenomenólogos.
Читать дальше