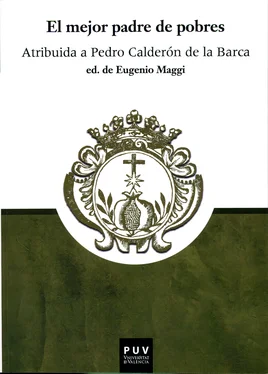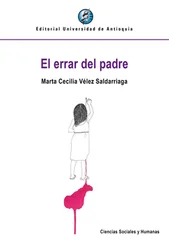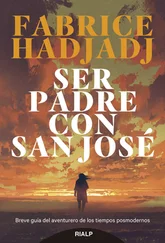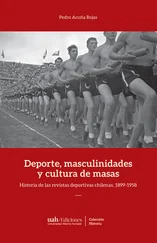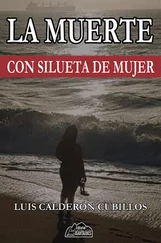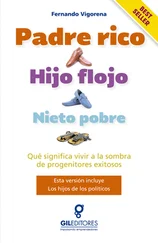– Romance. Como se puede ver en la sinopsis métrica, en cada jornada del MPP se suceden dos tiradas en romance con un cambio de asonancia. Esto no ocurre nunca en las piezas calderonianas que Hilborn coloca en el período 1631-1632, donde el romance alterna siempre con metros distintos (décimas, redondillas, silvas, etc.). El cuadro de Wooldridge para la misma época (1981b: 163) coincide solo en parte (cuatro títulos) con el de Hilborn, e incluye una pieza, Amigo, amante y leal (fechada «c. 1629-36 [31?]») que sí tiene dos pasajes asonantados seguidos 23. La única obra en que se dan en total tres casos de dos secuencias consecutivas en romance es La estatua de Prometeo (que Wooldridge fecha en 1669), donde, sin embargo, «the 3 examples of 2 consecutive romance passages (1 in Act II and 2 in Act III) are actually separated by fairly lengthy passages that are sung» (Wooldridge 1981b: 173), uso que no corresponde al del MPP (donde, además, los versos de romance cantados —1943-1946, 3037-3040— no producen cambios métricos en los respectivos pasajes, todos de base octosílaba). Tampoco se da en nuestra comedia el caso de «dos monólogos largos seguidos» que, como subraya Coenen, es habitual cuando en Calderón se suceden dos romances (Calderón de la Barca 2011: 119).
– Quintillas. Su frecuencia en el período calderoniano 1631-1632 no es muy regular: el porcentaje en el conjunto de un drama varía del 6,4 ( La banda y la flor ) al 0,5 ( Mejor está que estaba ), con un caso, menos representativo por ser de una sola jornada (la primera del Monstruo de la fortuna ), en que el metro no se utiliza en absoluto (Hilborn 1948: 302). Sin embargo, no me parece del todo ocioso observar que en el MPP esta estrofa no aparece (algo que también ocurrió en algunas fases de la producción calderoniana, pero posteriores).
– Cómputo silábico. Adelanto que es el argumento más discutible, ya que se basa en unas enmiendas que propongo en mi propio texto crítico, relativas al vocablo «espíritu(s)». En dos versos (26 y 435), este es cuadrisílabo; en dos (406 y 3031) es cuadrisílabo, pero también a final de verso; en fin, cinco versos que lo contienen (172, 394, 1359, 1836, 2871) son hipermétricos en la princeps y requieren por tanto alguna enmienda. Mi propuesta consiste en utilizar la variante espirtu(s ), bien documentada en la lengua coeva y desde el punto de vista ecdótico más conservativa que la sustitución por ánimo(s ) (que, por otra parte, resultaría poco adecuada para los vv. 172 y 2871) 24.
Ahora bien, TESO registra 401 ocurrencias de espíritu(s ) en el texto de las comedias de Calderón 25; así, aun quitando las pocas que no tienen relevancia métrica (por pertenecer a pasajes en prosa, como cartas etc.), queda un repertorio nada desdeñable. El único caso de verso hipermétrico con espíritu es el de un octosílabo de En esta vida todo es verdad y todo mentira : «un noble espíritu seguir» (2.569). Tanto Hartzenbusch (ed. BAE ) como Valbuena Briones ( Obras completas , Aguilar) presentan la enmienda «un noble ánimo seguir», pero también podría conjeturarse «espirtu». En realidad, en su reciente edición basada en el manuscrito autógrafo (Biblioteca Nacional de España, Res. 87), Cruickshank despeja cualquier duda: el verso original era «noble espíritu seguir» (Calderón de la Barca 2007: 80) 26. Podemos afirmar así que Calderón siempre usó espíritu(s ) como un normal cuadrisílabo, mientras que quien compuso el MPP (siempre y cuando mi hipótesis sea correcta) admitía una alternancia entre las dos formas espíritu(s )/ espirtu(s ) según las exigencias de la versificación.
En resumen, creo que faltan características realmente probatorias para atribuir el MPP al autor de La vida es sueño . Tampoco se hallan en su texto elementos que permitan conjeturar una datación más precisa que el período entre finales de los años 20 (composición de La vida es sueño ) y 1661 ( editio princeps del MPP) . En cuanto a las referencias externas, la única que he podido encontrar es la del título El mejor padre de pobres en el Romance del Rey sin reino publicado por Restori:
El mejor padre de pobres
a Montalegre llamad,
pues es letrado del cielo
si a los Infiernos no va.
(Restori 1903: 43, vv. 121-124)
Sin embargo, este romance debe de ser posterior a la princeps (Restori 1903: 38 conjetura una fecha entre 1667 y 1675) y de todas formas tampoco es posible excluir que el anónimo autor esté mencionando la pieza de Rodrigo Pacheco (aunque su falta de tradición impresa hace menos probable esta hipótesis).
Se puede conjeturar algo, en cambio, sobre el contexto de la representación, ya que unas incongruencias en los versos del MPP podrían apuntar a un ambiente madrileño. Esto no deja de ser problemático, ya que las varias referencias a sitios y edificios granadinos (la Carrera del Genil, Santo Domingo, la Cartuja, Santa Paula, el propio hospital de Juan de Dios), son precisas. Veamos los pasajes que, en cambio, resultan sospechosos. En la primera jornada, vv. 346-351, el gracioso Pepino comenta con su amo don Martín el desastroso cortejo de dos mujeres encubiertas (doña Inés y su criada Zarandaja, como teme el mismo lacayo):
[…] Pues yo
sospecho otra causa, y fue
conocer las dos, en fin,
que por tratos exquisitos,
sin perderse en Leganitos,
daban en Antón Martín.
Ahora bien, el contexto permite aclarar en parte los versos (nada transparentes) de Pepino: las damas se han alejado enfadadas o porque son dos prostitutas que nada han sacado del encuentro (vv. 342-343), o bien porque son las propias Inés y Zarandaja, a las que incautamente Martín y Pepino han tildado de busconas (vv. 295 y 310). El campo semántico del pasaje, pues, es el de la promiscuidad sexual urbana, más o menos prostibularia, tópico de mucha literatura aurisecular. Los elementos incongruentes son dos: la mención de Leganitos, que no era un sitio granadino, y de «Antón Martín» (que en la ficción dramática es el nombre religioso de Martín Antonio, pero solo a partir de los vv. 1747-1748). Los versos de Pepino, sin embargo, cobrarían perfecto sentido para un público madrileño: el Prado Nuevo de Leganitos era uno de los sitios favoritos para encuentros amorosos 27, mientras que en la Corte Antón Martín era, por antonomasia, el Hospital del Amor de Dios, fundado en 1552 por el propio discípulo de Juan de Dios y especializado en la cura de las enfermedades venéreas. El pasaje, por tanto, se podría interpretar así: ‘estas mujeres, sin pasar siquiera por Leganitos, se toparon con (el hospital de) Antón Martín’. Un ejemplo parecido lo encontramos en El Criticón : «Atended también por dónde entráis, que va non poco en esto; porque los más entran por Santa Bárbara y los menos por la calle de Toledo; algunos refinos, por la Puente; entran otros y otras por la Puerta del Sol y paran en Antón Martín […]» (Gracián 1984: 210).
Si esta interpretación no es equivocada, cabe reconsiderar también un pasaje inmediatamente anterior, en que Pepino anuncia a su amo la cita fijada por Inés:
Leyole con gozo y risa,
y la respuesta que da
es decir que te verá
yendo a la Vitoria a misa.
(vv. 220-223)
noticia a la que Martín reacciona con estas palabras:
[…] ya que la dicha mía
en la Vitoria ha de ser,
vamos a su plaza a ver
dos soles allí en un día.
(vv. 232-235)
Pues bien, en la Gra de los siglos XVI y XVII había, en la cuesta del Chapiz, un convento de la Victoria; justo allí, en la capilla de la familia Pisa, se sepultó en 1550 el cuerpo de Juan de Dios. La iglesia del convento fue desamortizada y luego demolida en 1842, y el espacio de su antiguo solar lo ocupó la actual plaza pública (cf. Benavides Vázquez 2009: 123); pero en el s. XVII consta que solo existía una plazoleta frente al edificio. Tampoco he podido documentar que la Victoria de Granada fuera sitio favorito para encuentros entre damas y galanes. La iglesia que sí tenía esa fama era la madrileña, mencionada come lugar de citas en un sinfín de textos auriseculares (cf. Deleito y Piñuela 1942: 203-204 y Herrero García 1963: 150, 175 y 177). El convento de los Mínimos de Madrid se encontraba junto a la Puerta del Sol, con lo cual la frase de Martín podría implicar este retruécano: ‘vamos a ver dos soles: el de la Puerta, y la propia dama’ 28. Claro está que cabe otra explicación menos alambicada (‘vamos a ver un imposible: dos soles [los ojos de la dama] en un día’), pero la mención de la Victoria me parece demasiado tópica para pasarla por alto.
Читать дальше