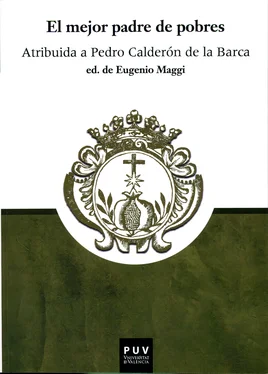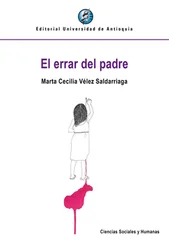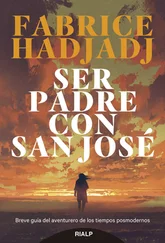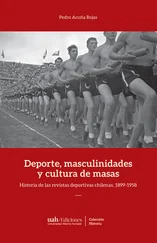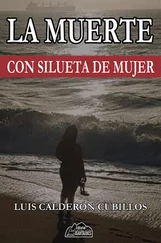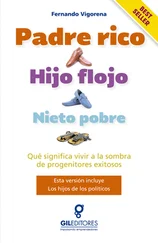Ven, oh Cupido, y no sañuda fiera
tire rugiente el carro luminoso
[…] (Salazar y Torres 1681: 13)
La segunda se puede leer en una elegía de Sor Juana compuesta por José Miguel de Torres y publicada en Fama y obras póstumas (1700):
Advierta, sañuda fiera,
la grandeza de quien buscas
[…] (cit. en Schons 2006: 150)
Otro ejemplo, más tardío, aparece en un texto menor, la Vida del gran Thebandro español de Antonio de Estrada Nava y Bustamante (1741: 49): «[…] no sé lo que vi, porque aun dudaba si era persona viviente, o un árido y flaco esqueleto, más negro que el atezado etíope, y más cubierto de pelo que la más sañuda fiera».
Hacia finales del s. XVIII vuelve a aparecer el sintagma en la Parodia de Guzmán el Bueno de Félix María de Samaniego (publicada por primera vez en 1866):
[…] Mi pañuelo,
mi arrojo, mi destreza con mis bríos
se burlarán de la sañuda fiera.
(Samaniego 2001: 577)
Y, para terminar, a finales del s. XIX, además de Angela Grassi, lo usó Víctor Suárez Capalleja en su traducción de la Atalia de Racine: «Ven a ver cómo caen a tus plantas / tus enemigos. La sañuda fiera, / que en tu misma niñez te ha perseguido, / acude a asesinarte presurosa» (versos publicados en La Ilustración Católica 6, 31 de marzo de 1892, p. 92) 19.
Así pues, al lado de la hipótesis de relación directa entre el MPP y el corpus calderoniano, debemos contemplar la posibilidad de una imitación (podría ser el caso de Salazar y Torres) o de una poligénesis del sintagma. Desde luego, esto no quita que las ocurrencias calderonianas, por su particular abundancia, sigan siendo significativas.
No obstante, y sin salir de momento del ámbito léxico, hay algunas peculiaridades del MPP (contadas, porque su lengua coincide en buena medida con el idioma literario común del s. xvii) que no encajan con el corpus de Calderón digitalizado en TESO . Veamos:
– cauteloso (v. 1365): la búsqueda en Calderón (con la opción cautelos* ) arroja 70 ocurrencias, siempre con la acepción de ‘taimado, astuto’, incompatible con el pasaje del MPP ;
– abono : como apunto en la nota correspondiente, en el MPP se repite cinco veces. En Calderón, se dan 43 ocurrencias en total: por lo común, lo usa una vez en cada pieza, aunque hay seis casos en que el vocablo se repite dos veces, y en uno ( Apolo y Climene ) tres. Nunca llega a recurrir cinco veces en una sola obra;
– charco (v. 965): en Calderón se da una sola ocurrencia ( El alcaide de sí mismo , 1.804), y no tiene la acepción de ‘mar’;
– soberana protectora (vv. 1785 y 2956) / protectora (v. 845), referidos a la Virgen: el sintagma no se encuentra en Calderón, ni, por otra parte, en el resto de TESO , a pesar de ser un apelativo mariano bastante común (y un octosílabo perfecto). En el corpus calderoniano, el vocablo protectora figura una sola vez en La hija del aire, Segunda parte , 3.54;
– añádanse algunos otros sintagmas no particularmente usuales que están ausentes de la producción de Calderón (cf. las notas a los vv. 4, 783, 1872 y 2161).
Todos estos elementos podrían levantar alguna sospecha sobre la paternidad calderoniana, pero admito que de por sí demuestran poco o nada y caen en el mismo problema metodológico del uso de repertorios, búsqueda de lugares paralelos etc. Dicho esto, se pueden aducir algunas razones más que, en la medida de lo posible, se acerquen a los añorados ‘criterios objetivos’ 20que habría que utilizar a la hora de discutir una autoría problemática. Creo que en el caso concreto del MPP se puede conjeturar un usus scribendi no calderoniano analizando sus características métricas, tanto en el silabeo como en el uso de las estrofas.
Vega (2003: 896) afirma que la versificación de la comedia es congruente con el cuadro del repertorio del dramaturgo madrileño entre 1631 y 1632, según la clasificación de Hilborn. Este dato, como ya he recordado arriba, lo lleva a conjeturar que el MPP fue «encargad[o] y compuest[o] al calor de las celebraciones» de la beatificación de Juan de Dios (finales de septiembre de 1630). La hipótesis es del todo razonable, pero algunas características métricas del MPP la hacen menos sólida. Veamos:
– silvas. El MPP presenta tres tiradas de pareados, por un total de 196 versos. En el conjunto, hay diez sueltos, es decir, adoptando el esquema de Hilborn (1943), rima el 94,89% de los versos. El cuadro de versos rimados dividido por secuencias es el siguiente:
I secuencia (vv. 1-143): 138 sobre 143 - 96,50%
II secuencia (vv. 148-183): 32 sobre 36 - 88,88%
III secuencia (vv. 1646-1662): 16 sobre 17 - 94,11%
Hay que adelantar que la fiabilidad de los cómputos hilbornianos con respecto a las silvas es una cuestión especialmente delicada. Salvo en contados casos, Hilborn manejó como base la edición de Hartzenbusch 21, consciente de que esto conllevaba problemas de interpolaciones, lagunas etc. pero también convencido de que «even with the inaccuracies that will arise therefrom it is not very probable that the value of the analysis will be very seriously impaired for the purpose for which it will be employed» (1935: vi) 22. Si este criterio puede ser válido en términos generales, resulta más discutible cuando nos encontramos con versos sueltos, dado que, como observaron ya Rodríguez y Tordera (Calderón de la Barca 1982: 76-77 y 114), Hartzenbusch (como el propio Vera Tassis) tendía a la ‘restauración’ arbitraria de pareados. Conste de entrada, por tanto, que los utilísimos cuadros de Hilborn deben tomarse cum grano salis .
Dicho esto, la forma de las silvas del período 1631-1632 parece muy regular: pertenecen todas al que Hilborn (1943: 122) denomina «tipo 4» («long and short lines mixed irregularly, all rimed in pairs»), que es el mismo del MPP . El número de versos sueltos dentro de las tiradas es muy bajo: Hilborn señala dos casos en No hay burlas con el amor (yo he contado tres) y uno en la jornada del Monstruo de la fortuna compuesta por Calderón. Aun extendiendo el análisis al entero corpus de las comedias, la situación no varía mucho: la discrepancia más significativa es la de A secreto agravio, secreta venganza (1635), con 4 sueltos y el 90% de versos rimados en la secuencia relativa. El resumen final (Hilborn 1943: 143) muestra cómo en el período 1628-1632, dominado por el tipo 4, el porcentaje de versos rimados es del 99,6%. El propio Hilborn llega a estas conclusiones: «Beginning in 1628, we discover a sudden turn in favor of pure Type 4. There are very few cases of unrimed lines - so few that their autenticity becomes decidedly suspect» (1943: 144), afirmación esta última muy discutible pero indicativa de la tendencia general.
Frente a estos datos, cabe preguntarse si en el MPP se detectan corrupciones (lagunas o versos interpolados) que invaliden la representatividad de sus silvas. La respuesta es que estas funcionan perfectamente tal como están, y solo en contadas ocasiones se podrían suprimir los sueltos sin dañar el texto (tal vez en los vv. 179 y 1658; en el v. 68 habría que eliminar solo la intervención de la Virgen, juntando lo que queda del verso con el siguiente para formar un endecasílabo). Tampoco parece razonable conjeturar la caída de diez versos rimados, tanto más ante una princeps que no presenta lagunas evidentes.
Otra conclusión de Hilborn relativa a las silvas es que los endecasílabos empiezan a ser más numerosos que los heptasílabos en el período 1633-1636, mientras que los dramas de 1628-1632 muestran cierta regularidad en la distribución (1935: 40 y 55). En el MPP , en cambio, los heptasílabos son 76 en un conjunto de 196 versos.
Читать дальше