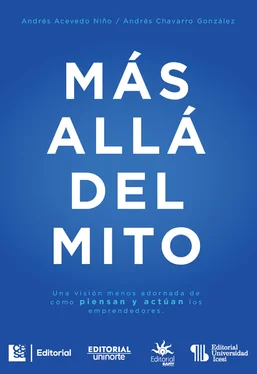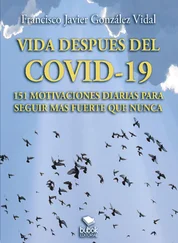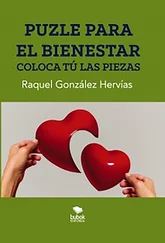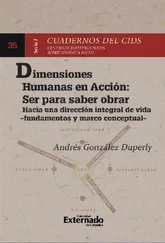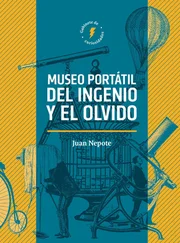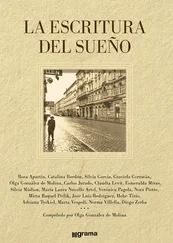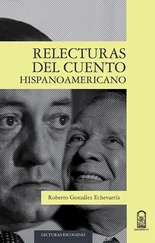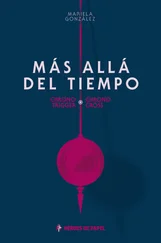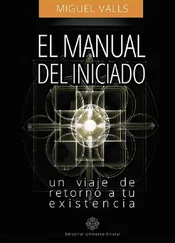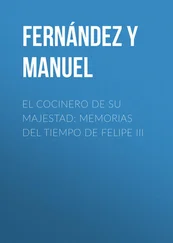La efectuación, o lógica efectual, es un nuevo paradigma del emprendimiento. Uno al que le cabe el adjetivo revolucionario. Durante años los académicos estuvieron forcejeando, sin éxito, con la pregunta ¿qué hace a un emprendedor? La respuesta predominante –aunque no muy convincente– era que los emprendedores debían tener una genética particular que los hacía más propensos al riesgo.
Sin embargo, la tesis de la genética privilegiada resultaba tremendamente frustrante para los académicos: admitir que el emprendimiento dependía de la genética suponía resignarse al hecho de que la academia no tenía mucho que aportar para criar generaciones de personas y sociedades emprendedoras. Era, en verdad, admitir que lo que le correspondía a los académicos y a los gobiernos interesados en promover el emprendimiento era un rol pasivo: esperar a que de la caprichosa genética surgieran más emprendedores. Eso, a la vez, significaba que el individuo averso al riesgo debía resignarse a una vida no emprendedora.
Frente a ese panorama desalentador, el descubrimiento de Sarasvathy –que a lo largo de este libro vamos a detallar y comentar– ofrece luces respecto de la realidad del emprendimiento, al tiempo señala un camino más alentador –y soportado por la investigación– para potenciales emprendedores. Los emprendedores, dice Sarasvathy, no se diferencian por sus genes sino por sus acciones, de las cuales se puede derivar una lógica común a todos ellos: la lógica efectual.
Los hallazgos de Sarasvathy obligan a romper con la narrativa tradicional del emprendimiento. Y es que lo que propone, en esencia, es que los emprendedores no son seres especiales, sino que: “La idea principal es que todo el que quiera ser emprendedor puede (aprender a) ser emprendedor” 6. Los emprendedores, plantea, son personas de carne y hueso –de genética común y corriente– que operan bajo una lógica común. Una lógica que es distinta a la que se enseña en universidades y libros de negocios.
La advertencia de Sarasvathy es clara: dejen de analizar lo que los emprendedores son (sus características y su personalidad) y empiecen a mirar lo que los emprendedores hacen, pues sus acciones delatan una lógica particular muy diferente de aquella que nos habían narrado en las historias de éxito de emprendimiento. Aunque son muchos los aspectos en que difieren la investigación de Sarasvathy y la narrativa predominante de emprendimiento, hay uno que vale la pena anticipar desde ya: la manera en que los emprendedores enfrentan el futuro.
Según la narrativa tradicional, los emprendedores exitosos tienen la capacidad de anticipar el futuro: predicen lo que va a suceder y hacen una apuesta arriesgada que es recompensada cuando ese futuro se materializa. En esa línea se podría concluir que para ser un buen emprendedor hay que ser, en parte, un buen apostador.
La conclusión de Sarasvathy es que los emprendedores no se preocupan por predecir un futuro, sino que se ocupan de controlar un futuro que saben incierto . Las implicaciones de esa diferencia conceptual no son menores: el emprendedor que opera bajo la premisa de un futuro predecible o riesgoso plantea una visión y luego escoge, entre los muchos posibles caminos, el óptimo para arribar a esa visión. Ese emprendedor opera a partir de una lógica causal . Sus acciones causan que se materialice su visión. Existe una relación de causalidad entre sus acciones y su visión.
Por otra parte, el emprendedor que reconoce que opera en un mundo incierto, y que el futuro no se puede predecir, no plantea una visión, sino que trabaja con aquello que controla –su experiencia, sus contactos, sus conocimientos– y a partir de allí va ensamblando, mediante interacciones, un emprendimiento que –espera– le permita controlar, en cierta medida, ese futuro incierto; es decir, opera bajo una lógica efectual. En vez de proponerse una meta, el emprendedor efectual pone en marcha una serie de interacciones o efectos de las cuales surgen posibles metas.
¿Qué son las contingencias para el pensador causal ?: interrupciones al vínculo de causalidad; obstáculos infranqueables; fracasos que auguran la imposibilidad de materializar la visión. En cambio, el emprendedor efectual encuentra en las contingencias posibles oportunidades y, en tanto no está restringido por un vínculo entre acción y visión, tiene la posibilidad de ajustar el rumbo y sacar provecho de los obstáculos que le propone el camino. Se trata, en suma, de dos marcos conceptuales –dos campos de acción– con implicaciones prácticas absolutamente diferentes.
En el mundo causal las ideas son las protagonistas; es a través de ideas que se saca provecho del futuro que solo unos cuantos pueden predecir. En cambio, en el mundo efectual lo que importa son las acciones, pues solo a través de acciones y de experimentación se puede controlar un futuro incierto. Por tanto, en realidad las ideas –esas grandes visiones que nos narran en las historias de emprendimiento– son frágiles. Vulnerables cuando se considera que se deben ejecutar en un mundo cambiante e incierto. Es más, en algunos casos las ideas de negocio brillantes, aquellas que juzgamos con el beneficio de la retrospectiva y nos maravillan por su genialidad, en principio eran malas ideas . Es el caso de Starbucks. Hoy en día nadie niega el éxito del modelo de negocio de Starbucks. Tendemos a creer que el éxito de esa compañía se explica en función de la calidad de la idea y de la ejecución. Y vamos más allá: si tan solo a nosotros se nos hubiera ocurrido –o si tan solo tuviésemos la capacidad de predicción que tuvo en su momento Howard Schultz– probablemente hoy estaríamos disfrutando de la vida tan única de la que goza este gran emprendedor. Pero lo de Starbucks no es un resultado del arte de la predicción. Ni del arte de la visualización. Bajo la lupa de la predicción y la visualización Starbucks francamente era una pésima idea de negocio cuando Schultz la empezó a ejecutar.
En 1971, cuando se fundó el primer Starbucks, el consumo de café en Estados Unidos había caído, en cuestión de una década, de 3.1 tazas a 2 tazas. Con Starbucks Schultz no descubrió una oportunidad que nadie más pudo ver: tal oportunidad era, en realidad, un negocio en decadencia . Tampoco parece ser cierto que Schultz haya anticipado un auge del café: el Starbucks original ni siquiera ofrecía café para consumir (el modelo que lo haría tan exitoso); se trataba de una tienda que vendía granos de café, té y accesorios. ¿Fue Schultz un visionario que imaginó un futuro en el que las personas acudirían a una tienda para consumir elaboradas preparaciones de café? La respuesta es no. La visión original de Schultz era traer a Estados Unidos los bares de espresso italianos. En esa versión original, llamada Il Giornale –que Schultz creó aparte de Starbucks, y en la que trabajaba como líder de marketing–, los clientes se quejaban de la banda sonora del sitio, compuesta exclusivamente de óperas; los meseros se sentían incómodos con las pajaritas que debían portar, no había sillas en las cuales sentarse ni mucho menos bebidas saborizadas.
El Starbucks que conocemos hoy en día es producto de una serie de interacciones: de clientes pidiendo bebidas saborizadas, de meseros negándose a usar trajes formales, de adaptaciones a gustos musicales locales. Schultz no visionó un futuro prometedor para el café, ni advirtió algo que nadie más pudo advertir. En realidad, la historia de Starbucks es la de una oportunidad creada . Una que se fue forjando a partir de acciones y efectos. Un negocio que se moldeó a partir de la lógica efectual 7.
¿Es esa la versión que tenemos en mente sobre Starbucks o, para tales efectos, sobre cualquier emprendimiento que nos venga con facilidad a la cabeza? Sin duda no lo es. Desprendernos de la narrativa de los genios visionarios es todo un reto. Sin embargo, cuando uno revisa con cuidado los emprendimientos que están detrás de las grandes innovaciones de los últimos cuarenta años, es difícil creerse el cuento de que vivimos en un mundo que es producto de las visiones de unos cuantos genios.
Читать дальше