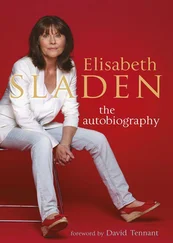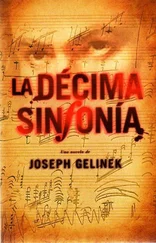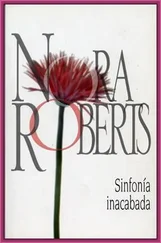Elisabeth Mulder no participará en los fastos de los vencedores, como antes tampoco había incorporado su voz al griterío republicano. Quizá en esta decisión de alejarse por igual del oficialismo y del exilio interior debamos buscar los primeros motivos de su preterición, que se hará más asfixiante en la última etapa de su existencia. Pero la década de los cuarenta acogerá su esplendor creativo, con novelas tan vibrantes como Crepúsculo de una ninfa (Barcelona, Ediciones Surco, 1942), un drama rural que prefigura algunos de los motivos recurrentes de la narrativa mulderiana: sagas familiares en decadencia, pasiones elementales muy enraizadas en la tierra, personajes de sensibilidad exacerbada con vocación de sacrificio, etcétera. La novela, de una sensualidad matizada y agreste, puede convocarnos vagamente el recuerdo de las Cumbres borrascosas de Emily Brontë: hay en ella destinos fatales, personajes un tanto desaforados, señoritos degradados por la riqueza y finalmente salvados por un amor más poderoso que sus deseos. La acción, que transcurre en tres fincas rústicas de la costa catalana, es morosa y se desenvuelve sobre todo en los escenarios lúgubres del alma; y sólo en su tramo final se torna algo artificiosa o melodramática. La propia Elisabeth Mulder adaptaría esta novela para el teatro con el título de Casa Fontana, que se estrenará el 4 de noviembre de 1948 en el teatro Romea de Barcelona, dirigida por José Miguel Velloso, con Ana María Noé y Vicente Soler en los papeles principales.
Una naturaleza que se erige en proyección de los paisajes del alma vuelve a constituir el telón de fondo en la siguiente novela de Elisabeth Mulder, El hombre que acabó en las islas (Barcelona, Editorial Apolo, 1944), sin duda una de las más esmeradas de la autora, en la que consolida un estilo más despojado en su expresión, pero millonario en significaciones, muy próximo —como había señalado perspicazmente Latcham— al de Katherine Mansfield. Novela de iniciación y de exploración psicológica, su autora reconoció en alguna ocasión que la escribió en apenas cinco meses, porque la había meditado largamente antes de empezar a plasmarla sobre el papel. Ambientada sucesivamente en tierras vascas, suecas y portorriqueñas, cada una de sus tres partes posee tonos muy distintos: la primera es de un realismo tradicional en el que las pasiones más nobles o mezquinas (la generosidad y el egoísmo, los celos amorosos y el desdén) se expresan sin ambages; la segunda tiene algo de fantasmagoría y extravío, en donde el desarraigo del protagonista (que en la primera parte parecía dueño de su destino) choca con la huidiza condición de una mujer sueca que logrará rendirlo; en la tercera predomina la melancolía de quien contempla su vida, coronada por una modesta y rutinaria placidez, sin desazón ni encono. El hombre que acabó en las islas es, ante todo, un viaje en pos de la sabiduría vital, narrado con una elegancia suprema, aunque no exento de reflexiones incómodas sobre la naturaleza humana (tanto masculina como femenina). Joaquín de Entrambasaguas11, pionero en el estudio de la obra de Elisabeth Mulder, define este libro como una «novela de tempo lento»; sin embargo, su ritmo parsimonioso no entorpece la narración del periplo vital de Juan Miguel, uno de esos personajes esquivos y un poco descastados que invaden la literatura de Elisabeth Mulder, buscadores robinsonianos de la verdad de la vida, en confrontación con una sociedad que no los comprende y acaba expulsándolos de su seno.
Alcanzada la madurez creativa, Elisabeth Mulder puede permitirse el lujo de ser prolífica. Al año siguiente publicará la novela corta Más (Barcelona, Editorial Selecciones Literarias y Científicas, 1945), una aproximación al mundo del arte a través de la relación entre dos hermanas antípodas, Valentina y Clara, que buscan, respectivamente, el oro de la gloria y la calderilla de la fama. Pero mientras la genialidad de Valentina apenas encuentra acicates para la progresión, a la mediocre Clara la azuza constantemente el rencor: su novio, un pintor efectista en pos del éxito fácil, la abandona por considerarla una mujer roma y sin aliciente; y desde ese mismo instante Clara emplea todos sus esfuerzos en descollar sobre el hombre que la despreció, en oscurecer y anonadar todos sus logros, también los de su vida afectiva. Novela muy aguda sobre la fuerza del despecho y reflexión aparentemente ligera (pero con un meollo muy profundo) sobre la creación artística, Más no mereció en su día la atención crítica que merecía; y todavía hoy es una de las novelas menos valoradas de Elisabeth Mulder.
Algo semejante ocurre con Las hogueras de otoño (Barcelona, Juventud, 1945). Pero en este caso la desatención es plenamente merecida, pues sin duda nos hallamos ante la obra más floja y prescindible de nuestra autora, que en alguna ocasión no vaciló en calificarla de «intrascendente». Sorprende, en efecto, que cuando Elisabeth Mulder se halla en el esplendor de su talento dilapide sus energías en una historia puramente vodevilesca de infidelidades fantasmagóricas y celos del aire que tal vez habría podido inspirar una pasable película de Ernst Lubitsch, pero que, desde luego, no funciona como novela en ningún momento. Según asegura María del Mar Mañas, este esquemático relato sobre la crisis de un matrimonio maduro por la interposición de un tercero fue primeramente una obra de teatro que nunca llegó a estrenarse; y que Elisabeth Mulder novelizó tal vez por puro entretenimiento, antes de sorprendernos con la excelente Alba Grey (Barcelona, José Janés Editor, 1947), una obra que nos devuelve a la gran novelista que ya se había confirmado con El hombre que acabó en las islas.
Quizá sea Alba Grey el libro más nítidamente mulderiano, pues en él se describen muy sutilmente el vacío existencial y las «populosas soledades» que afligen a sus personajes, a la vez que los ambientes aristocratizantes donde se proyecta la experiencia viajera de la autora. Elisabeth Mulder vuelve a retratar aquí ese «gran mundo» disperso y trashumante que asoma en muchas de sus obras; y lo hace con una brillante imaginación para combinar las situaciones, con una fina perspicacia que le permite mostrarnos a sus personajes sin elucidarlos nunca del todo, como si los viéramos envueltos en una gasa, o al contraluz. La protagonista vuelve a ser una mujer que tiene que enfrentarse y vencer su destino, contrariando o poniéndolo a prueba (en este caso, mientras trata de conciliar la llamada del amor y los designios del patriarca de la familia). Los personajes secundarios resultan más jugosos que nunca, cada uno con su historia a cuestas (algunas tan amenas que el lector se sorprende degustando cada digresión intercalada por la autora); y los diálogos están manejados con una maestría que la crítica del momento emparentó con Somerset Maugham. «En todo caso —afirmará Ángel Zúñiga—, una manera de hacer [la de Elisabeth Mulder] necesaria para sacar nuestra literatura de las pensiones baratas, de tanta olla podrida, del tronado provincianismo del siglo xix, incluso de las pequeñas “cumbres borrascosas” de las calles Aribaus»12. Fuera de algún reparo al «ritmo acelerado» que le impide rematar sus obras con el esmero con que fueron concebidas, casi toda la prensa del momento recibe Alba Grey con ditirambos. Una excepción es la reseña de José María Pemán13, por momentos reticente o levemente irónica:
«Alba Grey, siendo por esencia una novela cosmopolita, está totalmente determinada por el Mediterráneo. Todas sus sílabas, una a una, son salpicaduras del mar de La Odisea. Por eso Elisabeth se pasea con tanta seguridad superior por el más peligroso mundo novelístico de los duques y marqueses, las vistas de Capri y los hoteles del Cairo. Tan segura está Elisabeth de la antigüedad clásica y mediterránea de su arte que deja llegar hasta la orilla misma de sus páginas la embestida del esnobismo, segura de trocarlo siempre en poesía absoluta».
Читать дальше