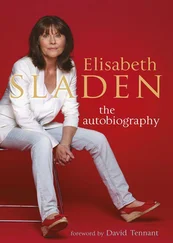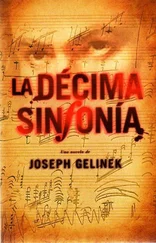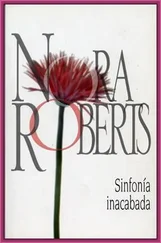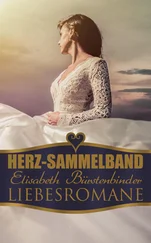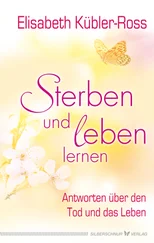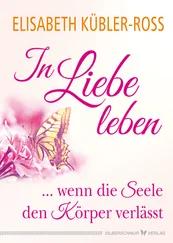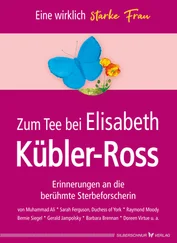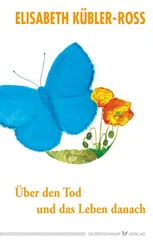En septiembre de 1931, Lecturas le rinde un homenaje con motivo de la publicación de La hora emocionada; y desde entonces su presencia en la revista se multiplicará, hasta alcanzar el cetro del estrellato, que compartirá con autores consagrados como Alberto Insúa y Wenceslao Fernández Flórez. Sus narraciones irán abandonando lentamente los senderos trillados del sentimentalismo para introducir elementos de renovación en los esquemas del género: «Chelín» propone una historia de sacrificio y abnegación desde la perspectiva de un perro callejero; «Se necesita una enfermera» aborda el espinoso tema de la drogadicción, ilustrando los efectos arrasadores de la morfina en el organismo humano; en «La irónica espectadora», la muchacha que parece haber sido seducida por el galán cinematográfico es en realidad su burladora; «Instituto de belleza» narra de forma paralela las peripecias de varios empleados de una peluquería cuyas vidas se entrecruzan, al estilo del Gran Hotel de Vicki Baum; «La buena locura», en fin, es un juguete cómico donde se concitan en embrión algunas de las constantes del universo mulderiano. Pero, tras convertirse en una de las colaboradoras más copiosas de Lecturas, poco a poco la presencia de Elisabeth Mulder —acaso desencantada de las imposiciones del género rosa— se irá haciendo más y más esporádica, hasta que en febrero de 1934 se desvanece por completo con el mutis casi vulgar de «Por qué míster Sanders leía su correspondencia».
Coincidiendo aproximadamente con la fecha en que abandona la colaboración en Lecturas, Elisabeth Mulder publicará varios relatos en la muy elegante Brisas, una «revista de arte que pretende expresarse principalmente de forma gráfica» y aspira a «sintetizar la personalidad mallorquina actual». Presidida por un exquisito gusto literario (del que haremos responsable sobre todo a su director artístico, Llorenç Villalonga), Brisas acogerá varios cuentos de nuestra autora entre 1934 y 1936, cada vez más alejados del género rosa y resueltos de un modo poco convencional. Había llegado el momento de elegir entre perseverar en una literatura de fórmula o arrojarse a la fragua voraz de una vocación que no admitía más diletantismos. Atrincherada en su casa del paseo de Bonanova, Elisabeth Mulder sale de sí misma —como había impetrado en uno de los poemas de Sinfonía en rojo— y vuelca una mirada fabuladora sobre el mundo. Su primera incursión en la narrativa de largo aliento, Una sombra entre los dos (Barcelona, Edita, 1934), será también su única concesión a la «literatura de tesis», de la que luego Elisabeth Mulder renegaría en diversas entrevistas y reflexiones sobre su obra. Pero Una sombra entre los dos no es, ni mucho menos, una novela desdeñable: el pulso narrativo de la autora se muestra ya brioso; su composición de personajes anuncia a la zahorí de psicologías complejas; y, en fin, se trata —en palabras de Consuelo Berges— de «la primera novela española estimable en que se plantea lo que tendemos a llamar —porque no hay otro medio fácil de llamarlo— la cuestión o protesta feminista». La protagonista de la novela, Patricia, una cirujana enamorada de su profesión que abandona la clínica en la que trabaja para cumplir con el deseo de su marido, se rebela tras una serie de episodios desgarradores contra su triste destino conyugal. Su triunfo es también, sin duda, una conquista de la soledad; pero la autora considera mucho más digna esa soledad que una dócil y resignada aceptación de las rutinas y convenciones embrutecedoras que su marido le ha impuesto.
«Este libro es ya —escribirá Consuelo Berges— una clara indicación de lo que Elisabeth Mulder ha ido confirmando después superabundantemente: que nació novelista por la gracia del dios del arte de novelar». Una sombra entre los dos también es una anticipación de uno de los grandes temas de la narrativa de nuestra autora, que aunque no vuelva a hacer novela de tesis nunca dejará de escribir sobre personajes que peregrinan —física y espiritualmente— en pos de la independencia y luchan por conquistar su soledad. Si la vocación estaba para la protagonista de Una sombra entre los dos completamente arraigada a su ser, hasta constituir una segunda naturaleza mucho más fuerte que los vínculos conyugales, algo semejante le ocurrirá a la montaraz protagonista de su siguiente entrega narrativa, una gata que «arañó unas manos torpes que la oprimían sin dulzura y sin respeto, sólo con esa crispatura posesiva de la admiración grosera, ininteligente». La historia de Java (Barcelona, Juventud, 1935) es una nouvelle bellísima y desconcertante, cargada de alta intensidad lírica, seguramente la obra maestra de Elisabeth Mulder (y tal vez por ello mismo su obra más veces editada). Es un lugar común afirmar que La historia de Java asimila los postulados «deshumanizadores» de Ortega y Gasset; y es verdad que en ella apenas hay peripecia exterior, es verdad que los elementos «humanos» están reducidos al máximo, es verdad que está concebida como un esforzado tour de force que cede el punto de vista a una gata que rehúye el trato con los humanos. La respiración poemática de la frase, el esmero estilístico (en un raro híbrido de simbolismo y vanguardia), la creación de atmósferas de inaprensible desasosiego, la mención de actitudes y sentimientos prohibidos —sobre todo para una mujer de la época— nos ofrecen una radiografía secreta de la propia autora, «extranjera en cualquier parte». Cuando Juan José Domenchina, secretario de Azaña, dedique a este libro único una reseña10, afirmará, vencido por su encanto hermético, que «no es un propósito estimable, sino un logro cabal. En tres palabras: una obra maestra». Aunque también desliza que «en el claro ingenio de Elisabeth Mulder recátanse unas sombras opacas, hostiles a la voluntad inquisitiva del crítico y penosamente inéditas».
Y es que, del mismo modo que «un espíritu verdaderamente superior no se entrega nunca al amor por entero», quizá una obra literaria importante tampoco deba entregarse nunca por completo a sus lectores, por perspicaces que sean. La historia de Java es, antes que ninguna otra cosa, una intransigente parábola sobre la libertad que no admite cortapisas ni concesiones; y también un retrato secreto y muy revelador de su autora, que decidirá consagrarse por entero a su vocación, para exorcizar las sombras que se abaten sobre España. Nos cuenta María del Mar Mañas que allá por febrero de 1939, en vísperas de su exilio, Manuel Azaña mandó un motorista a casa de Elisabeth Mulder con la encomienda de que le pidiese un ejemplar de La historia de Java a su autora, ya que era un gran admirador de esta obra y en su apresurada partida no había podido recoger algunas pertenencias de su biblioteca.
Al estallar la guerra civil, Elisabeth Mulder tendrá que pedir protección al Consulado de los Países Bajos en Barcelona, atemorizada ante la ola de crímenes y expolios que se sucede, después de sofocada la sublevación militar. Protegida bajo pabellón holandés, apurará los tres años de contienda en medio de mil padecimientos, sin apenas medicinas con las que paliar sus frecuentes ataques de nefritis. En este tiempo de tribulación redacta su tercera novela, Preludio a la muerte (Madrid, Editorial Pueyo, 1941), que no logrará dar a la prensa hasta acceder a corregir el final, donde se narraba el suicidio de la protagonista, que la censura juzgó irreverente y poco aleccionador para los lectores. Escrita bajo el fragor de los bombardeos, Preludio a la muerte es una novela de sometimiento y amistad destructiva; y, en palabras tal vez un poco hiperbólicas de Consuelo Berges, su novela «más melódica y serena, en la que a través de una fábula tenue traza magistralmente los caracteres y el vivir de unos personajes flotantes en el bienestar económico y en el vacío existencial». El libro, aun presumiendo que las amputaciones censorias lo hayan perjudicado, supone sin embargo un retroceso en la trayectoria novelesca de Elisabeth Mulder, si bien en él ya se atisba su preferencia por las psicologías torturadas y por los escenarios cosmopolitas —no en vano Verónica, la protagonista, es hija de diplomáticos—. Merece destacarse la relación aflictiva y sensual, como perfumada de masoquismo, que Verónica entabla con una compañera de internado, Marion, que al reanudarse en la edad adulta desatará la tragedia. En Preludio a la muerte ya se observa un rasgo que perjudica también otras novelas de Elisabeth Mulder, una premura final que rompe un tanto el encantamiento de la trama; como si a la autora, al acercarse al desenlace, la asaltase un cierto hastío que se traduce en precipitación. El crítico chileno Ricardo Latcham, tras leer esta novela, escribió un artículo sobre la narrativa de Elisabeth Mulder, en la que encuentra «algo del primor proustiano, un poco de la delicada sensibilidad de Katherine Mansfield y cierto cálido influjo nórdico». Pero —añade Latcham— Elisabeth Mulder «ha erigido una técnica propia, de gran calidad y sutilísima introspección». Nueve años más tarde, Enrique Gómez Bascuas dirigirá una adaptación de Preludio a la muerte, titulada Mi hija Verónica, con Margarita Andrey en el papel protagonista. Lamentablemente, todas las copias de la película se han extraviado.
Читать дальше