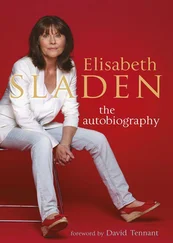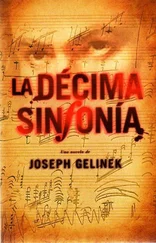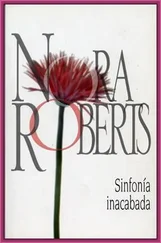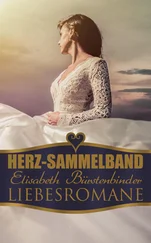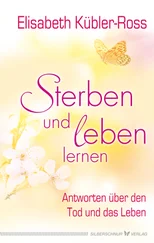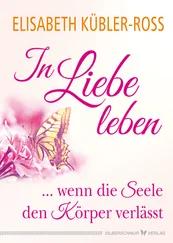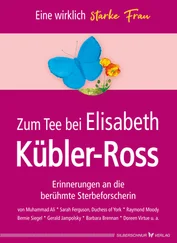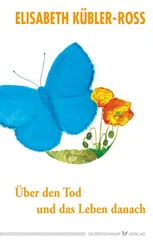Lo de que una española dominara la muy enrevesada lengua rusa me dejaba, en verdad, algo perpleja.
—Ese es un “tío”, probablemente extranjero —proseguían—, que retribuye a unos cuantos infelices escribanos y mercenarios para proporcionarle cuantas informaciones y textos necesita. Además, si no tienes la masa encefálica derretida como unas natillas en verano, habrás observado que ese apellido, Mulder, no tiene nada de español.
—¡Como que es noruego! —interrumpía uno de ellos que se las daba de políglota porque sabía decir de carretilla en alemán Ach du lieber Gott!
—¡Qué va, hombre! No sueltes disparates. Eso suena a inglés —atajaba otro.
—¡Anda ya, mentecato! —intervenía un tercero—. El origen de ese apellido es polonés. Lo sé yo muy requetebién.
En resumidas cuentas, en pocos meses Elisabeth Mulder, de diplomático de origen indeterminado pasó a la categoría de embajador, más tarde se convirtió en ministro, en príncipe de la familia imperial rusa, para terminar en espía internacional. Se metamorfoseaba indefinidamente, pertenecía a todos los países y a ninguno en particular; era eso, aquello, lo de más allá. Todo menos una “tía” y, por añadidura, española.
Naturalmente, todos sin excepción hacíamos nuestras propias pesquisas, pero el misterio levantaba día tras día sus infranqueables murallas. El editor no conocía personalmente al autor o autora de Embrujamiento; los jefes de redacción que publicaban sus crónicas las recibían de manos de una secretaria, muda y esquinada como una tortuga, y habían recibido orden estricta de depositar los honorarios convenidos en una cuenta corriente del Banco de Bilbao.
Infeliz de mí, yo también fui a ese banco; y digo yo también porque, listos y avispados como nos considerábamos todos allí, fuimos a caer uno tras otro, como moscas dentro de un tarro de miel. El empleado que nos recibía estaba hasta la coronilla de repetir a unos y a otros idénticas respuestas negativas. A mi compañero [Lluis] Capdevila, empedernido solterón y fumador de puros pestilentes que nos dejaba sin cuartillas porque en ellas escribía sus folletines (que eran el sumo deleite de todas las porteras), se le ocurrió un día, visitado por la Gracia o por el Espíritu Santo, una idea genial. Se trataba de iniciar una encuesta pública a base de preguntas directas a los escritores del día: “¿Cuál es su mayor defecto”, preguntaba él. “¿Cómo es usted?” “¿Cómo ve usted la vida?” “¿Qué frase le agradaría pronunciar antes de morir?”
Siendo la vanidad un sentimiento profundamente arraigado en el corazón de todos los humanos y de los plumíferos en particular, la cosecha fue de una abundancia pasmosa. Yo creo que recibió más respuestas que escritores tenía España. Enviadas las preguntas al editor de Embrujamiento con el ruego de que se le entregasen a la secretaria del autor, Elisabeth Mulder contestó: “¿Cuál es mi mayor defecto? Ser poco indulgente con los tontos.” “¿Cómo soy yo? Gris.” “¿Cómo ve usted la vida? Gris.” “¿Qué frase le agradaría pronunciar antes de morir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen… ni lo que escriben.”
A mi colega Capdevila le salió, pues, el tiro por la culata, en medio del regocijo general, y así continuamos ignorando quién era en realidad Elisabeth Mulder: un mito, un personaje legendario, el caballero o la dama en gris».
Y para complicar todavía más estas pesquisas que tan socarronamente describe Ana María Martínez Sagi, Elisabeth Mulder empieza a firmar algunas de sus colaboraciones con el seudónimo de Elena Mitre. Mientras los ociosos se afanaban en estos detectivismos y lucubraciones estériles, Elisabeth Mulder alimenta las imprentas con su segundo libro de versos, La canción cristalina (Barcelona, Editorial Cervantes, 1929), donde el simbolismo de regusto baudelairiano se dulcifica en su intento de aprehender «los arpegios risueños / de la fuente». Se trata, sin duda, de su libro más endeble y ripioso, también más reiterativo, en el que prueba a expresar sus estados de ánimo (porque, como la propia Elisabeth Mulder reconoció en diversas ocasiones, la poesía que por aquellos años escribía tiene un componente inequívocamente autobiográfico), a veces tortuosos, a veces juguetones, siempre cambiantes, mediante la alusión constante a un surtidor que emite su canción de agua en la umbría de un jardín.
Mucho más valioso resulta su siguiente poemario, el extenso Sinfonía en rojo (Barcelona, Editorial Cervantes, 1929), tal vez el más desgarrado y confesional de cuantos escribió en aquellos años, en el que libera el caudal de sus angustias íntimas y declara su afán de respirar un aire más alto y más libre. En este sentido, poemas como «Movilidad» pueden entenderse como una declaración de intenciones:
No quiero ser lago ni estanque cerrado,
no quiero ser parque ni huerto murado,
quiero ser errante, inquieta simiente,
y arroyo de clara, de libre corriente.
Quiero ser la nube que escapa, distante,
quiero ser el leve pétalo ambulante,
quiero ser la brisa caprichosa y loca;
no quiero ser árbol, no quiero ser roca.
María Luz Morales, la célebre periodista que durante la guerra civil llegaría a ser directora de La Vanguardia, es la encargada de presentar a los lectores los poemas de Sinfonía en rojo con un penetrante «Pórtico» que revela gran conocimiento del mundo interior de Elisabeth Mulder. No en vano Morales sería una de sus mentoras más constantes en los años siguientes; y juntas llegarían incluso a escribir una obra de teatro, titulada Romance de medianoche, que se estrenará en el teatro Arriaga de Bilbao, con Josefina Díaz de Artigas de protagonista. La etopeya que María Luz Morales nos brinda de nuestra autora está rodeada de atrayentes brumas:
«¿Quién es esta extraña mujer, que en vez de entretenerse, como las otras, en cantar “palomas y flores” alcanza y vence las cumbres de la angustia, se abraza a la desolación, se intrinca en los laberintos de la tortura? Quién es y... sobre todo: ¿cómo es? ¿Qué torcedor implacable le estruja en el alma, en la garganta, el ritmo del verso? ¿De qué hondo torrente de inagotable amargura nace su poético alarido? ¿Cuál es su última tragedia, cuál el acicate doloroso de su tarea sonora? ¿De qué tenebrosa caverna ha surgido y a qué sima vaga se encamina? Imaginamos, soñamos, pretendemos adivinar, inquirir... ¡Bah! Nos equivocamos, nos equivocaremos siempre, siempre, siempre... La Elisabeth Mulder que conoceríamos si pudiéramos llegar hasta el recinto —huerto cerrado de belleza, de cordialidad— de su intimismo no es sino —no es menos que— una resplandeciente criatura de juventud, de hermosura, de refinamiento, a quien una cálida y exquisita atmósfera rodea. ¿Entonces? ¡Ah! Entonces sólo en la profundidad de sus pupilas verdes nos es dado asomarnos de lejos a la sima, adivinar levemente la congoja, atisbar el enigma... La Esfinge que es, a través de sus versos raros y geniales».
Quizá los elogios y epítetos elegidos por María Luz Morales nos resulten un tanto hiperbólicos, pero la mujer que se vislumbra en estos poemas, anhelante a un mismo tiempo de la cumbre y el abismo, se mueve siempre en la zozobra de quien revolotea en torno a un ideal imposible. Elisabeth Mulder se muestra en esta inspirada y vehemente Sinfonía en rojo más turbadora que nunca, tal vez porque sus poemas están escritos con una sinceridad en carne viva, con una ardiente emoción que por momentos nos estremece. Hay en esta obra muchos versos seguramente excesivos, pero también una emoción palpitante que se desnuda y desangra ante nuestros ojos, una sensibilidad exacerbada e infrecuente y un secreto o sordo dolor que la poeta confía sólo al lector más atento. En sus mencionadas memorias inéditas, Ana María Martínez Sagi relata la conmoción que la aparición de este libro causó en los ambientes literarios barceloneses, así como su primer encuentro con la huidiza escritora, que tan profundamente marcaría su vida y su poesía:
Читать дальше