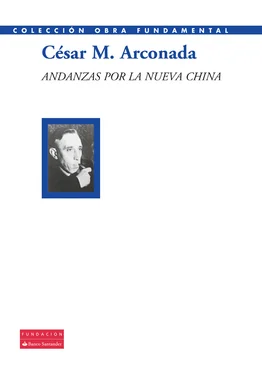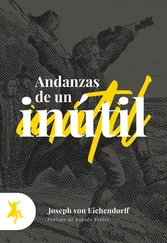Meditación al borde del agua. Nadie se atreve a pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá, pero nuestro chófer, que se llama Yoan Kai y es ocurrente e intrépido, se decide, ante la expectación de todos, a hacer la prueba. Pasa él solo con el coche, rasgando la corriente. Y como le sale bien, vuelve a por nosotros y nos cruza. Detrás cruza también nuestro segundo coche. Somos los primeros en pasar desde hace cuatro o cinco días. Pero no habíamos contado con la nueva sorpresa. En la otra orilla, tras una revuelta de la carretera, había un inmenso tapón. Nadie pensaba que alguien pudiera pasar, y camiones, corzos y caballerías de cinco días de estancamiento se habían amontonado, impidiendo el paso.
Y aquí comenzaron a actuar los que hasta aquí no habían actuado: las dos autoridades gubernativas de nuestros coches. En un cuarto de hora a lo más pusieron orden en aquel desconcierto y se abrió un paso en la carretera.
Comimos en el pueblo ya conocido por «la tumba del emperador», y en la costanilla de la tarde llegamos, sin novedad, al término del ferrocarril, donde hicimos noche.
Al día siguiente se dividieron las opiniones de los expedicionarios: quién proponía dejar los coches y marchar en tren, quién seguir en los coches, en los cuales se llegaría antes, aunque también corrían rumores de otro río… La culpa de que nos decidiéramos a ir en coche la tuve yo, que, viejo y todo, siempre estoy dispuesto a correr aventuras, y más cuando en caso de apuros puedo decir: «Tío, sáqueme usted de este río».
Anduvimos y anduvimos por mundos de paredones de tierra, y por sí o por no, a veinte kilómetros del río paramos en un pueblo grande, San-Yveng, a indagar si el paso estaba libre. Este río no era broma: el coche tenía que pasar en balsa. Y bien: nos dijeron en la casa del Partido que el río traía tal corriente que hasta dentro de varios días no podría pasar nadie. Por si acaso, el secretario despachó a un mandadero para ver cómo tenía el pulso el río Jui. Volvió al cabo de un rato, y nos dijo que tenía ínfulas de océano y que era imposible cruzarlo. Habría que dejar los coches y tomar el tren, que pasaba al atardecer por el pueblo.
Y así hicimos. Pasamos varias horas en la casa del Partido, con secretarios jóvenes, simpáticos y deferentes. A la hora del tren —¡válgame Dios la popularidad de tener otra cara que los chinos!— salimos a la calle, a tomar los coches para ir a la estación, y nos encontramos con que todo el callejón estaba invadido de gente que hacía oleadas: primero los niños, después personas mayores, detrás viejos. Y todos nos miraban con tal ingenua curiosidad que uno, aunque azorado, quería sacar la cara nariguda para que se la viesen. Resulta que por este pueblo —felizmente— no había habido nunca extranjeros. Y ahora veían a dos chiquilicuatros inofensivos.
Entrada la noche llegamos por fin a la ciudad de Sian, capital de la provincia.
Si al correr del tiempo, en cualquier parte, algún curioso periodista me pregunta por las sensaciones más luminosas de la vida en mi madurez, yo le diré una corta palabra: Yenán.
PEKÍN, LA CIUDAD DE LA ARMONÍA
Divagaciones sobre el alma de la ciudad
Figuraos: vine en lomos de este dragón de hierro que llamamos tren, con la inquietud y curiosidad del que llega al término de un largo viaje y otros caminos le esperan, a la puerta de la estación, para llevárselo quién sabe adónde y quién sabe con qué compañías. El ferrocarril siempre tiene algo de pasillo que une dos habitaciones, de corredor de tránsito desde un lado al otro. Y resulta que el hombre es así: incluso a este corredor ambulante le toma cariño, lo hace suyo, y cuando lo abandona parece que ha abandonado su segunda casa para entrar en la tercera, completamente desconocida.
Y llegar a la ciudad de tu destino, donde vas a vivir. Se para el tren suavemente, echando las máquinas sus últimos resoplidos de vapor. Saludos, despedidas, nuevas gentes, trajín de equipajes, ruido de carretillas, y te olvidas de una cosa que hubieras querido hacer: despedirte de estos hierros serviciales y decirles: ¡gracias!
Como las estaciones de todo el mundo son parecidas, y se comprende, porque están hechas por una inmensa compañía anónima e internacional que se llama capitalismo, no te das cuenta, al descender de ellas, de dónde estás. Piensas que a lo mejor el dragón ferrado, como en un cuento, te ha jugado una broma, y después de dar vueltas y revueltas por otros paralelos sin fin te devuelve al punto de partida. Hasta el reloj en lo alto parece ser el mismo.
Y de pronto, salgo de la estación, me topo de frente con la plaza que le hace ronda de honor como en un ceremonial, y me restrego los ojos asombrado. ¡Ah, sí, ya veo, no estoy en cualquier parte, estoy precisamente en Pekín! Y me dan ganas de decir a la gente que ha venido a recibirme: olvidaos un momento de mí, por favor, dejadme que me siente en este banco, rodeado de la multitud que espera trenes, a contemplar la plaza y saludar también a esta bella amiga que viene a verme: la ciudad. Ella tiene un alma, y quiero vérsela.
Las plazas de las estaciones pueden definirse como antesalas del país. En ningún sitio mejor comenzaréis a conocer el país que en las plazas de las estaciones. En ellas se reúnen las gentes de todos los sitios, y si observáis cómo se reúnen, qué llevan, qué hacen, qué dicen, tendréis una idea bastante clara de muchas cosas. ¡Lástima que no pueda sentarme ahora en el banco de los hombres sencillos como un sencillo hombre más!
Es fugaz esta visión de la plaza porque entre saludos y parabienes te meten con prisas en un coche y te alejan de aquí como queriendo acelerarte el fin del viaje, que acaba en el reposo del hotel. Y sin embargo… me podéis creer: hoy, al cabo de algún tiempo, cuando Pekín me es casi familiar, vengo algunas veces a la plaza de la estación para refrescar aquella visión primera, desconcertante y asombrosa. ¡Algo vengo buscando! ¡Tal vez el alma de la ciudad!
Y es que la plaza de la estación central de Pekín está situada en un lugar especial, como para impresionar al viajero. La línea férrea entra en la ciudad bordeando la muralla de la ciudad tártara y acaba justamente en una de sus puertas, en la más importante, que comunica la ciudad tártara con la ciudad china.
De pronto se encuentra el viajero con una muralla gigantesca. ¡Cómo será este muro, que me asombra a mí que soy de España, país de murallas y castillos! He contado los pasos que tiene de ancha: treinta y seis. Encima de ella crecen árboles y hasta jardines, hacen los soldados la instrucción, se alzan torres viejas, inmensas, y podrían, si quisieran, hacer que circulasen automóviles.
En las ciudades amuralladas las puertas tienen todas su importancia y su carácter. Son el umbral del entra y sale de la gente, de los autos, de los carros, de las bicicletas, de las cosas, hasta incluso del viento, que también circula de acá para allá. Estas puertas que se abren en la plaza de la estación son las más importantes de la muralla. Forman parte del eje simétrico de esta ciudad de la simetría. Son las Puertas del Sur y el sol les da de frente.
Todas las ciudades tienen un alma, como ya se sabe de sobra, y no puede ser de otro modo porque representan el corazón de una comarca, de una provincia, de un país. Tienen un alma, sí, como todas las cosas de nuestra historia y de nuestra vida, como todo aquello que los hombres han trajinado y trabajado mucho y durante mucho tiempo.
¡Ea, buscadla, y veréis lo difícil que es dar con ella! También cada flor tiene su perfume. Tratad de definirlo, y veréis lo difícil que es. Como si quisierais aprisionar al viento se os escaparía, no podríais encerrarlo en palabras, clasificarlo.
Y lo mismo esa alma de las ciudades, que es vagabunda y compleja, sutil y frágil, escurridiza y transparente. Uno quisiera, como el príncipe feliz que encuentra el pájaro de fuego, hallar esa alma en alguna parte, hecha pájaro o flor, y aprehenderla gozoso del hallazgo. Pero, ¡ay!, lo mismo que la victoria a los paladines, que es fruto de gran batalla, así el secreto de las ciudades solo se obtiene —si se obtiene— después de grandes búsquedas y de afanosas observaciones.
Читать дальше