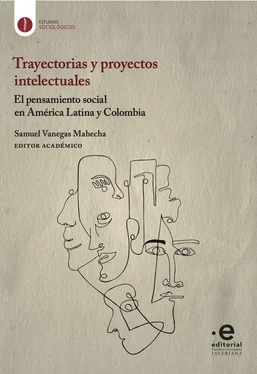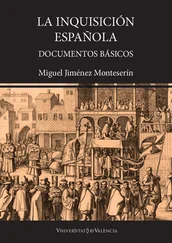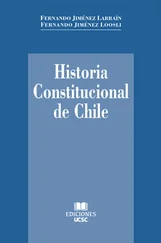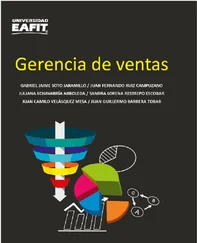Todo este análisis histórico y de contexto hecho por Mariátegui le permitió ofrecer una alternativa a las contradicciones existentes en el Perú y a la condición de explotación y dominación a la que eran sometidas las clases subalternas por parte de la clase dominante local aliada del capital imperialista. Por el peso de la agricultura en la configuración económico-social del Perú, el problema agrario era determinante para Mariátegui, y siendo el indígena el directamente afectado, la cuestión indígena adquiría igual importancia. En referencia al problema del indio, Mariátegui marxistamente afirmaba que estaba ligado al régimen de propiedad de la tierra en el Perú, el cual determinaba a su vez el régimen político y administrativo de toda la nación, y sin cambiar este era imposible cambiar el país.
Liquidar el gamonalismo y la feudalidad existentes que condenaban a la servidumbre a la mayoría del país era la única solución para Mariátegui, y debido a que la república bajo sus premisas liberales no lo había podido hacer, lo podría realizar menos aún cuando sus principios estaban en crisis a nivel mundial en el ambiente de la posguerra. Para Mariátegui: “El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú” (2005, p. 51). El gamonalismo fortalecía el latifundio y ensanchaba la servidumbre, acentuando, además, el imperialismo en la economía nacional; así que, agotadas históricamente las soluciones capitalistas, acorde con el momento vivido en el mundo, la única solución verdadera para Mariátegui era el socialismo.
Mariátegui no les adjudicaba ningún papel revolucionario a las burguesías latinoamericanas, de ahí sus discusiones en el interior de la Internacional Comunista y la táctica definida para las colonias y semicolonias, y por ello su ruptura con Haya y la propuesta de alianza de los sectores populares con la burguesía nacional y la pequeña burguesía intelectual antiimperialistas como clases dirigentes en la edificación de un capitalismo nacional especial. Consciente de la época, Mariátegui afirmaba que para América Latina:
El imperialismo no consiente a ninguno de estos pueblos semi-coloniales, que explota como mercado de su capital y sus mercaderías y como depósito de materias primas, un programa económico de nacionalización e industrialismo. Los obliga a la especialización, a la mono cultura. (Mariátegui, 1985, p. 248)
No les permitía, por tanto, construir una economía emancipada de las taras feudales, sino simplemente el perfeccionamiento de la explotación de la tierra y de los campesinos. Los países latinoamericanos al llegar tarde a la competencia capitalista, en la época de los monopolios, tenían asignado el puesto de colonias o semicolonias; los primeros puestos ya se habían fijado definitivamente hacía tiempo.
Para Mariátegui era claro que solo la revolución socialista opondría un dique definitivo al avance del imperialismo, liquidando a su vez con la feudalidad en el Perú. Revolución socialista que llevaba inmerso, por ello, un carácter antiimperialista, una aspiración de liberación nacional.
No obstante, a diferencia de la lucha antiimperialista en otras latitudes, donde podía primar el sentimiento patriótico y nacional, Mariátegui explicaba que, en América Latina, con contadas excepciones, los elementos burgueses y feudales sentían el mismo desprecio racial que los imperialistas blancos por el indio, el negro o mulato, y que dicho sentimiento actuaba en la clase dominante local en favor del sometimiento imperialista.
Por tanto, en América Latina y el Perú se demandaba un antiimperialismo de clase y racial más que nacional, de acuerdo con esto, la cuestión de las razas adquiría un carácter de clase, las clases explotadas eran, además, odiadas como raza, y en esa medida, para redimirse como razas, debían redimirse como clases, sin caer en el extremo de un racismo inverso con alternativas, como la de autodeterminación de los pueblos, que terminaría con la creación, por ejemplo, de Estados burgueses indígenas sin solucionar la causa económica del problema, propuesta sugerida por cierto indigenismo y por la Internacional Comunista. Y aunque en algunos países latinoamericanos la cuestión de la raza no pasaba de ser un problema regional, Mariátegui señalaba que, sobre todo en los países andinos, este era determinante y obligatoriamente debía contemplarse.
Mariátegui resaltaba que, además de lo mencionado, en el Perú el problema de las razas era desde los indígenas una posibilidad de construcción de la unidad de la nación a partir de la porción poblacional mayoritaria excluida históricamente, de creación de la nación, fragmentada esta en el tiempo por la división y el conflicto entre regiones (Costa, Sierra y Montaña) y todo lo que ello implicaba económica, política y culturalmente.
Para Mariátegui, el indígena como raza en el Perú representaba al tiempo la mayoría de las masas explotadas y oprimidas en el campo y las ciudades, lo cual sugiere que obreros y campesinos peruanos como subalternos debían edificar el socialismo. Dicho socialismo pretendía hacer hegemónica la gestión colectiva y estatal en la economía nacional en perjuicio de los latifundistas, burgueses nacionales y capitales extranjeros, y en beneficio de los indígenas obreros y campesinos. Quería proyectar productivamente para sí lo más avanzado que en materia económica se había manifestado en dicha sociedad.
El socialismo encuentra lo mismo en la subsistencia de las comunidades que en las grandes empresas agrícolas, los elementos de una solución socialista de la cuestión agraria, solución que tolerará en parte la explotación de la tierra por los pequeños agricultores ahí donde el yanaconazgo o la pequeña propiedad recomiendan dejar a la gestión individual, en tanto que se avanza en la gestión colectiva de la agricultura, las zonas donde ese género de explotación prevalece. (Mariátegui, 1985, p. 161)
El arrendatario del latifundista (yanacona) o pequeño propietario que tuviera la posibilidad de desempeñarse como jefe de empresa se proyectaría en la nueva sociedad cumpliendo un papel importante con su cultivo productivo y la plusvalía que generara, en la superación de la feudalidad. Para ello, además, se debían abolir en el ámbito nacional todos los métodos atrasados de vinculación al trabajo y dar garantías para que este se desarrollara justamente.
En contravía de la mala gestión de los grandes latifundios tecnificados capitalistamente, el Estado debía asumir su administración colectiva, como lo venía haciendo con los azucareros que se quebraban, dándoles una mejor proyección productiva y diversificando el cultivo.
Los latifundios azucareros y algodoneros no podían ser parcelados para dar paso a la pequeña propiedad —solución liberal y capitalista del problema agrario— sin perjuicio de su rendimiento y de su mecanismo de empresas orgánicas, basadas en la industrialización de la agricultura. La gestión colectiva o estatal de esas empresas es, en cambio, perfectamente posible. (Mariátegui, 1985, p. 271)
Se debían nacionalizar, además, las grandes fuentes de riqueza, incluidas las industriales, mineras, financieras, etc., más importantes que estaban en manos del capital extranjero o de la burguesía nacional.
Asimismo, las sobrevivencias del comunismo agrario incaico debían desempeñar un importante papel en la construcción de la nueva sociedad. Donde existía la comunidad debía convertirse en potentes cooperativas, expropiando en su beneficio el latifundio. No era un anhelo de restauración de la sociedad inca el de Mariátegui, cayendo en un indigenismo milenarista ingenuo, sino una propuesta de una evolución posible y contemporánea de la comunidad sobreviviente bajo un proyecto socialista en el siglo XX.
Читать дальше