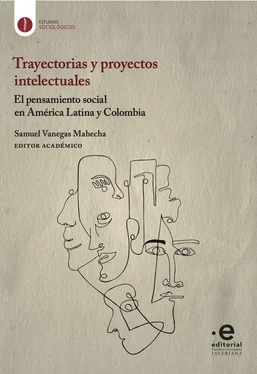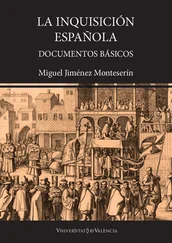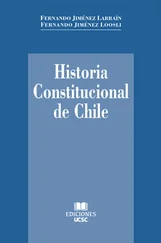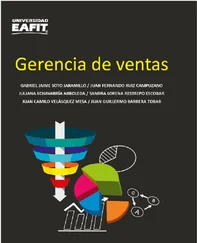Sin embargo, Mariátegui enunciaba que existían algunos intelectuales que habían exagerado interesadamente dicho determinismo de lo económico en Marx, adjudicándole, más que una mentalidad dialéctica, una mentalidad mecanicista propia del siglo XIX. Incluso se afirmaba que el marxismo condenaba la voluntad humana a estar sometida absolutamente a leyes económicas que se realizaban por medio de la lucha de clases; sin negar como válida la crítica para la ortodoxia socialdemócrata de estirpe lassalleana, Mariátegui, por el contrario, argumentaba: “El marxismo, donde se ha mostrado revolucionario —vale decir donde ha sido marxismo— no ha obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido” (1981, p. 67).
En un rescate de la subjetividad, Mariátegui explicaba cómo las acciones de los agentes no eran meros efectos estructurales y, por el contrario, recobraban una importancia definitiva en los procesos sociales. De este modo, hacía explicito que “el carácter voluntarista del socialismo no es, en verdad, menos evidente, aunque sí menos entendido por la crítica, que su fondo determinista” (Mariátegui, 1981, p. 69). Así, no se trataba de reducir todo fenómeno social a su explicación puramente económica, sino que consistía en encontrar sus causas económicas “en última instancia”, es decir, como totalidad dialéctica materialista.
Y lo que era válido en el análisis histórico, lo era también para la proyección del proceso transformador de la realidad, para el marxismo metódicamente “la premisa política, intelectual, no es menos indispensable que la premisa económica” (Mariátegui, 1981, p. 88). No era suficiente la condición económica para una transformación socialista, era además necesaria la conciencia de clase, la organización y la acción de los trabajadores. De esta forma, se demostraba cómo el marxismo no era una simple economía positivista y evolucionista, como la que promulgaba el parlamentarismo socialista, con la que, además, apaciguaba la acción política de los trabajadores.
Al igual que en lo filosófico, en lo metódico y en sus hallazgos, el marxismo no era una teoría acabada ni estática, no se podía afirmar:
Que el marxismo como praxis se atiene actualmente a los datos y premisas de la economía estudiada y definida por Marx, porque las tesis y debates de todos sus congresos no son otra cosa que un continuo replanteamiento de los problemas económicos y políticos conforme a los nuevos aspectos de la realidad. (Mariátegui, 1981, p. 77)
Para Mariátegui, apegado al movimiento de masas en la historia, el marxismo manteniendo su núcleo esencial, se critica, se complementa y se realiza.
A diferencia del intelectual servil a la “inteligencia pura” de Berl, es decir, intelectuales sin partido por encima de los conflictos sociales, como antiacademicista, Mariátegui afirmaba que el marxismo debía enriquecerse con la labor desarrollada por intelectuales apegados en sus reflexiones al movimiento de masas como criterio práctico y rasero crítico de sus construcciones intelectuales y previsiones científicas, al contrario del “libre pensador” de Berl, que daba vueltas en sus interpretaciones y no estaba exento de repeticiones que carecían de referencias, al realizar estudios que, además, no se debían preocupar por el desenvolvimiento futuro de la realidad; para Mariátegui, el marxismo no era posible como conocimiento si no era elaborado a partir de una dinámica permanente entre la teoría y la práctica:
Marx y Engels realizaron la mayor parte de su obra, grande por su valor espiritual y científico, aun independientemente de su eficacia revolucionaria, en tiempos que ellos eran los primeros en no considerar de inminencia insurreccional. Ni el análisis los llevaba a inhibirse de la acción, ni la acción a inhibirse del análisis. (Mariátegui, 1981, p. 18)
Así, queda claro a partir de su obra y su experiencia práctica, acorde con el momento vivido, qué le significaba a Mariátegui el marxismo en términos filosóficos y metódicos en un punto alto de madurez de sus ideas, que le facilitó, como base particular y potente, el entendimiento innovador de su realidad nacional específica, para así señalarle un camino socialista.
Economía y política en Mariátegui
Como se indicó, Mariátegui, quien ya había tenido contacto intelectual con la realidad nacional desde sus épocas de cronista y comentarista de la política local, desarrolló una inquietud socialista que después de su exilio se afirmó como marxista, y retornó al Perú con la intención de continuar la tarea que había dejado inconclusa, para de esta manera materializar el compromiso adquirido en Italia de construir el movimiento socialista revolucionario en su país. Regresó al Perú en 1923 después de haber vivido y estudiado la lucha de los pueblos europeos, sus victorias y derrotas, la Revolución rusa, formado en especial en el marxismo italiano. Desde su experiencia internacional, entendía que el Perú estaba inserto dentro de un sistema mundial capitalista e imperialista, y debido a ello la revolución nacional solo podía triunfar si a su vez tenía un rasgo internacional.
De 1923 a 1930, en el ambiente de posguerra, influenciado y en discusión con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (y dentro de ella), con la Internacional Comunista, con la tradición gonzález-pradista, con el anarquismo predominante (hasta 1924 en los sectores populares), con el indigenismo y el positivismo, y en debate con la oligarquía y el bergsonismo de élite, bajo un régimen profundamente represivo, retomando a Sorel 4como bisagra entre las ideas libertarias mayoritarias y el proyecto socialista que quería impulsar, Mariátegui desempeñó un papel de difusor de ideas desde el que maduraba y afinaba su proyecto nacional transformador.
Adquiriendo una personalidad dialéctica, histórica y cosmopolita, Mariátegui consiguió aclarar que “el socialismo no es, ciertamente, una doctrina indoamericana. Pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo” (Mariátegui, 1985, p. 248). Desde el perfil más profundamente innovador del marxismo llegó a afirmar:
No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una generación nueva. (Mariátegui, 1985, p. 249)
Por ello, bajo el contexto en mención, con lo que le implicó asumir el compromiso de intelectual orgánico de los subalternos del Perú en busca de un porvenir socialista, Mariátegui desplegó una intensa actividad investigativa sobre la realidad nacional. Desde un momento intelectual de producción de pensamiento propio, inició comprendiendo y explicando con perspectiva histórica dicha realidad, afirmando que el Perú había pasado por cuatro periodos de desenvolvimiento hasta ese instante: sociedad inca (comunismo incaico), conquista y colonización, independencia y república, y periodo del guano y el salitre, que acentuó la penetración imperialista.
De la sociedad inca explicaba que fue una agrupación de comunas agrícolas sedentarias que consiguieron con su actividad productiva un nivel social estable de vida y, con ello, un crecimiento poblacional considerable, gracias, además, a que su población desarrolló una obediencia al deber social de carácter religioso. Las principales características de dicha sociedad fueron la propiedad colectiva, la cooperación en el trabajo y la apropiación individual del producto. Los recaudos y las obras públicas desde el Estado eran manejados con similitud a los de un Estado socialista.
A pesar de que Mariátegui era consciente de que autocrático, “teocrático y despótico fue, ciertamente, el régimen Inkaiko” (Mariátegui, 2005, p. 80, n. 7 y 15), y que su orden “lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas” (2005, p. 13). Lo que le interesó destacar fue cómo esas disposiciones colectivistas y solidarias en los indígenas, acorde con su análisis, eran rasgos que sobrevivían en la comunidad hasta su contemporaneidad.
Читать дальше