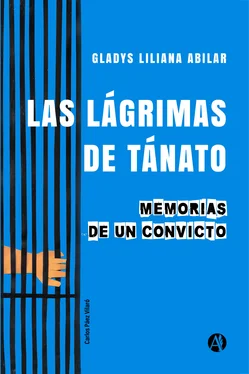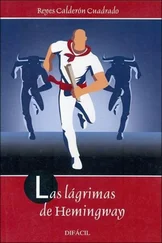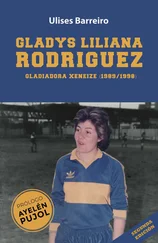La gente se cree buena porque nunca disparó un arma contra nadie. Error. Estoy seguro de que no disparó porque no tuvo la oportunidad. Quisiera ver a esos que condenan, señalan, ajustician, en mi lugar; burlados, traicionados. ¿Cuántos de ellos podrían sustraerse a la tentación de meterles un balazo a los traidores y vengar ese dolor que desgarra? ¿Cuántos de ellos lograrían privilegiar la sensatez al arrebato? ¿Acaso la condición humana nos da tregua entre pensar y hacer? A veces sí. A veces no. Esa misma condición humana con sus diferentes componentes nos hace distintos a unos de otros. Estoy seguro, el hombre, cualquier hombre, puede llegar a ser tan criminal como un reo que purga condena en la cárcel. Sólo necesita esa mínima fracción de tiempo, la que demanda una desgracia, un arrebato, para convertirse en el más vil asesino que jamás pudo imaginar. No sólo un culpable, todos llevamos un asesino adentro. Un asesino dormido; con el sueño más liviano o con el sueño más pesado. No es preciso ser villero, tumbero, delincuente, estafador. Podemos actuar en caliente, como yo, o matar con la cabeza más fría que un pescado. Castel, el asesino de “El Túnel”, manejó el auto durante cuatro horas, de noche, solo, por los campos de Dios, mientras maceraba la idea de liquidar a María (se llamaba María, igual que mi mujer) con el puñal latiéndole la muerte, como se dice. ¿Tuvo tiempo de recapacitar, de arrepentirse? Quién sabe. Y era un puñal, no una bala. Hay que domar un puñal, meterlo y sacarlo tantas veces de la carne como alcance el dolor-odio, el amor-odio, la rabia-odio, sin que se acabe el impulso.
La vida nos cambia. Poco queda de lo que fui, comparado con ésto que soy: un hombre solo, más parecido a este mundo al cual pertenezco ahora. A lo largo del tiempo me fui mimetizando, para no desentonar, digamos. Algunos opinan que, en el fondo, uno nunca deja de ser quien es. No estoy seguro. Es imperiosa la necesidad de parecerse al otro, al entorno para hacer menos doloroso el dolor, menos penosa la pena y creer que las diferencias se anulan, las distancias se acortan y los seres se asemejan. Ahora hablo desde el otro lado; una reja separa el mundo de afuera del mío. Esa diferencia, la que marcan los portones de la cárcel cuando se cierran, esa sí es bien real.
Desde este lugar que me gané a costa de un arrebato, espero que alguien se apiade de mi dolor y entienda que no soy un monstruo. Nunca quise dañar a nadie. Yo adoraba a mi esposa, toda mi vida y mi felicidad estaban en ese hogar que logré constituir con esfuerzo y mucho trabajo. Tuve buenos y nobles sentimientos. Cometí homicidio por amor, por pasión, por error y sin querer. Soy incapaz de matar una mosca. Cuando María me pedía que matara una araña, yo me apiadaba y la dejaba libre en el jardín. No está en mí matar. Y cuando pido piedad no me refiero a que venga un piadoso, me saque de la cárcel y me deje libre. ¡No señor! De aquí no me quiero ir.
Yo recibí la mejor educación, pero nadie me dijo “preparate, hermano; un día te vas a encontrar con tu mujer encamada con otro tipo, en tu propia casa, en tu misma cama. Empezá desde ahora, forjá tu ánimo, tu espíritu y controlá tus impulsos, porque matar parece ser cosa de locos o de criminales, nada más. Y resulta que no, también es cosa de cualquiera”. Es cierto. Sólo es cuestión de que llegue el momento, que lo agarre a uno desprevenido, y ahí descubre lo fácil que es. Ni siquiera hay que romperse la cabeza pensando si lo hago, no lo hago; lo mato, no lo mato. De pronto aparece un arma en la mano, metemos el dedo en el gatillo y en simple gesto, descargamos. Y quedamos aliviados. Aliviados por unos segundos nomás, es lo que dura el desahogo. Después se derrumba el planeta. Cualquiera que tenga sangre en las venas y le toquen a su mujer es candidato al crimen. Me pregunto si la historia sería diferente sin una pistola en la casa. No puedo imaginar dónde se depositaría la bronca ni cómo se canalizaría el odio y el arrebato. Quizá partiéndole al tipo una silla en la cabeza; clavándole un cuchillo. O estrangulándolo. En cualquier caso el fulano tendría más chances de seguir vivo que escapar de la muerte por un balazo.
Es cosa muy complicada estar enamorado. El amor te condena. De una u otra manera, al final, el amor te condena. Así como dulcifica, humaniza y domestica, de igual modo y con peor furia, pervierte, deprava, corrompe, y el que diga lo contrario que me lo demuestre. Porque el amor también es vulnerable, como cualquier sentimiento está sujeto a cambios, y en algún punto de su pureza se contamina y pone en marcha el peligroso mecanismo de la pasión; se mimetiza con ella y ahí entran a tallar los bajos instintos. La pasión hace nido en las vísceras, provoca sensaciones difíciles de explicar: la náusea es gozo, el vértigo es estímulo, el dolor es placer, el odio es revancha. Cóctel que se bate en las entrañas. Un rompecabezas de piezas blancas y negras, el bien y el mal; el yin y el yan; partes que se oponen, pero encastran a la perfección. El corazón -proverbial, por supuesto-, el alma, el espíritu, pertenecen a otras dimensiones donde la pasión no cabe. Los dramas más grandes que ha gestado la humanidad fueron por pasión. Y sino revisemos la historia, las tragedias griegas, los escándalos y asesinatos perpetrados por reinas, reyes, faraones, emperatrices, cleopatras y nerones. O basta leer a Shakespeare. Ficción o no ficción. La línea divisoria que separa ficción de realidad nunca nadie la pudo precisar. Es etérea, ilusoria, intangible. Y tramposa. Es una cuestión, sin duda, subjetiva. El drama pasional nació con el hombre, es parte de su naturaleza, lo lleva en la sangre, está escrito en su código genético. El caudal de amor-pasión es directamente proporcional a la magnitud del daño que ocasiona. Si a esto se le suma el sentido de pertenencia, de posesión, el dolor se multiplica y la reacción puede ser fatal.
Sufrir por amor no tiene parámetros. Una maldición árabe dice: “ojalá que te enamores”.
La sigo amando. Sí. Debo estar loco pero la sigo amando. Me pasó casi medio siglo por encima y no la puedo olvidar. Si ella no me amaba, o me amaba a su manera, qué le voy a hacer, qué culpa tengo yo de que el amor sea como es: desparejo, desnivelado, rengo, no resiste el menor análisis. Hubiera preferido no tener la pistola en casa. Pero la tuve. Y con permiso de portación, como corresponde, por supuesto. Siempre fui muy bien mandado, muy correcto, todo al día, todo en regla, todo en orden, ningún vencimiento, ninguna deuda, nada fuera de lugar. Pero yo tenía esa pistola. La misma que la mayoría de los hombres compran para defenderse, para proteger a su familia de los delincuentes. También yo la tenía para eso. ¿Cómo me iba a imaginar que terminaría así? En mi ansia secreta de querer creer que todo estaba bien por los siglos de los siglos, me equivoqué. Mi hogar parecía perfecto, cada cual en su tarea, cada cosa en su lugar, armonioso, sincronizado, prolijo. Un paquete de regalo con el moño recién hecho. Alguien tiró del hilo y se desató la hecatombe.
Una noche, cuando mi mundo era perfecto, mi mujer me esperaba con la comida caliente, el bebé dormía en su cuna satisfecho de tanta mamadera, y mi vida era un edén, me detuve en un bar de San Telmo a tomar cerveza con unos amigos antes de llegar a casa y abrazar fuerte a mi mujer y llenarla de besos. Por aquel entonces acariciábamos los treinta años y, llenos de proyectos y el entusiasmo propio de la edad, nos pusimos a ironizar sobre ciertas temáticas peligrosas. No puedo olvidar el tema de nuestra conversación en aquella cervecería de Balcarce -donde un afroamericano aporreaba emocionado las teclas de un viejo piano tratando de arrancarle la queja de un jazz-, el caso hipotético de que alguno de nosotros fuera un potencial cornudo. Todo empezó con un chisme de Bellavista que trajo una picante noticia de la facultad: la mujer del decano le ponía los cuernos con un estudiante de quinto año de abogacía. El decano era profesor del muchacho; además lo había nombrado su ayudante de cátedra y lo tenía en alta estima por sus muchas y variadas virtudes. “¡Oh ironía!”, se mofaba Bellavista. La conversación se fue dando espontánea y quedamos enredados en el tema del adulterio, la infidelidad. Cada uno dio su parecer, con el mayor desparpajo, desfachatez y ese machismo insobornable que tenemos los hombres cuando hablamos de eso, casos presuntos, que les pasan a otros pero no precisamente a los susodichos. Vivimos convencidos de que los cuernos se inventaron para otro y no para uno, por supuesto, ni que estuviera vacunado contra ese flagelo. Y yo también opiné. Y dije cualquier cosa diferente a lo que me pasó en la realidad. El tema me parecía divertido; lo tomé casi con buen humor. Supuse, en mi imaginario vanidoso, a otro fulano burlado por su mujer. Entre cerveza y cerveza ironizamos hasta limitar con lo grotesco. Bourget declaró, mientras tiraba la ceniza de su habano y lo encendía por tercera vez, que él cerraría la puerta del dormitorio para que continuaran haciendo el amor y, mientras tanto, él llamaría a un abogado como testigo. Luego se divorciaría sin escándalos. Tomó la posta Ramiro; él aprovecharía la coyuntura para hablar de a tres, con su mujer y el amante, y plantearles su posición a favor de la relación abierta. Dicho esto vació alegremente el cuarto balón de cerveza en su garganta sedienta. Era obvio que estábamos bromeando. Sólo José Ignacio de Casasbellas, con la última seca de su Bensson & Hedges súper largo, antes de aplastarlo contra el cenicero, dijo algo sensato: “yo los reviento a tiros”. Hasta ahí llegamos, luego cambiamos de tema. No queríamos bucear en esos océanos profundos por temor a lo desconocido. Tal vez.
Читать дальше