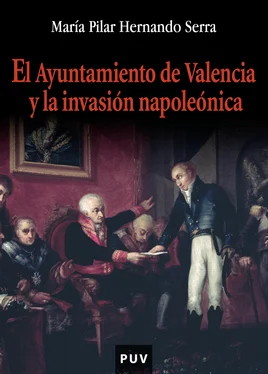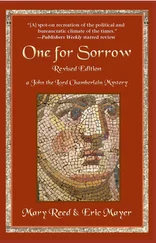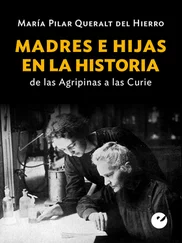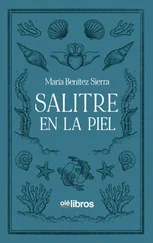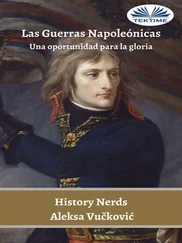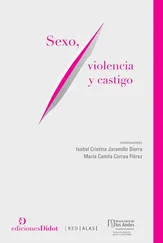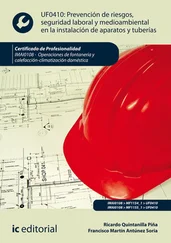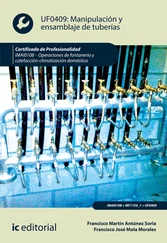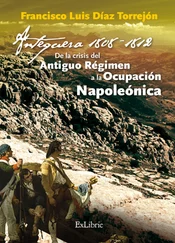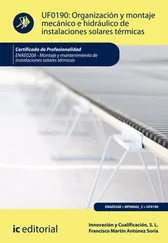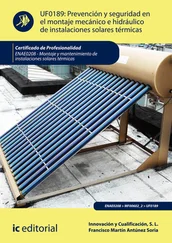10. Ramón Lázaro de Dou y de Bassols: Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado. Madrid, 1800, 9 vols., II, p. 122.
11. La razón que señalan algunos autores, como Mercader Riba o Torras i Ribé, no sería otra que constituir al corregidor como instrumento de represión y control en los difíciles años de la post-guerra. Josep Maria Torras i Ribé: Els municipis catalans de l’antic régim (1453-1808). (Procediments electorals, órgans de poder i grups dominants). Vic, Eumo, 1983, pp. 166-167.
12. En 1716, ante una nueva propuesta de división gubernamental por parte de la cámara, en la que se eliminan la mayor parte de corregimientos militares, el rey pide opinión al capitán general de Valencia y al intendente Rodrigo Caballero. Su respuesta fue contraria a que se alterara la planta. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, leg. 17.984.
13. El 5 de diciembre de 1715 fue nombrado corregidor de capa y espada, Antonio Orellana Tapia, uniéndosele en 1718 el cargo de la intendencia. AHN, Consejos, leg. 17.985.
14. Hasta mil ducados de vellón para los corregimientos de primera clase; dos mil ducados de vellón para los corregimientos de ascenso, y los que produjeran mayor renta serían los corregimientos de término o tercera clase.
15. Benjamín González Alonso: El corregidor castellano (1348-1808). Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 253.
16. Una resolución de la cámara, del 23 de mayo de 1788 señalaba que la vara de segunda clase pasaba a ser de tercera, por exceder de los 2.000 ducados requeridos a los de segunda clase, según Ja cédula de 1783. AHN, Consejos, leg. 17.985.
17. AHN, Consejos, legs. 13.562-13.563.
18. La Real Audiencia ha sido objeto de estudio por Francisco Javier Sánchez Rubio: La real audienciade Valencia durante el reinado de Fernando VII (1808-1833). Valencia, Universitat de València, 1999 (tesis doctoral inédita).
19. Manuel Ardit Lucas: Revolución liberal y revuelta campesina: un ensayo sobre la desintegración del régimenfeudal en el País Valenciano (1793-1840). Barcelona, Ariel, 1977, pp. 17-21.
20. Antonio Domínguez Ortiz: La sociedad española en el siglo XVIII. Madrid, Instituto Balmes de Sociología, Departamento de Historia Social, 1955, p. 71.
21. Antonio José Cavanilles: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia. Madrid, 2 vols., 1797, (edición facsímil, Valencia, Artes Gráficas Soler, 1972), I, p. 134.
22. Archivo Municipal de Valencia (en adelante AMV), Hacienda, caja n° 1.843. Por tratarse en este caso de vecinos o contribuyentes estas cifras hay que multiplicarlas por cuatro para tener el número aproximado de habitantes.
23. En concreto y por parroquias, los vecinos eran: San Pedro, 255 vecinos; San Martín, 2.409; San Andrés, 906; Santa Catalina, 588; San Juan, 1.841; Santo Tomás, 235; San Esteban, 1.302; San Nicolás, 459; San Salvador, 156; San Lorenzo, 105; San Bartolomé, 346; Santa Cruz, 1.149, y San Miguel, 514 vecinos. AMV, Elecciones, I aB/I, caja n°7.
24. Véase Gonzalo Anes: El Antiguo Régimen: los Borbolles. Madrid, Alianza, 1979, pp. 48-54.
25. Sobre la organización gremial, Vìcent Lluís Salavert Fabiani y Vicente Graullera Sanz: Professió, ciencia i societat a la Valencia del segle XVI. Barcelona, Curial, 1990.
26. G. Anes: El Antiguo Régimen..., p. 140. Alicante, Gandía, Algemesí, Xàtiva o Alzira eran otras ciudades donde el número de franceses residentes era considerable.
27. En 1805 se especifica que la línea de demarcación alcanza hasta 4.000 pasos geométricos desde las murallas de la ciudad. AMV, Capitulares y actas, D-198, libro de instrumentos, 1805, s.f. Según Cavanilles, los límites de la Particular Contribución abarcarían la extensión de tierra correspondiente a un círculo con un radio de una legua valenciana desde las puertas de la ciudad. José Luis Hernández Marco y Juan Romero: Feudalidad, burguesía y campesinado en la huerta de Valencia: la estructura agraria de la Particular Contribución de Valencia ante la crisis del Antiguo Régimen. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1980, pp. 41-42.
28. Son muy interesantes las ideas que aportan algunos autores sobre la relación casi señorial entre la ciudad y la Particular Contribución. Véase Encarnación García Monerris: «Los conflictos de jurisdicción entre Valencia y su Particular Contribución. La ciudad como parte del orden feudal vigente en la crisis del Antiguo Régimen», en E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín (eds.): Señorío y feudalismo en la península ibérica (ss. XII-XIX). Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 4 vols., 1993, IV, pp. 367-385.
29. Estos electos fueron suprimidos en 1731 por el intendente, una vez finalizados ios repartimientos del equivalente. Posteriormente se restituyeron en el cargo, cobrando especial importancia como representantes de un sector de la población. Jorge Correa Ballester: Impuesto del equivalente y la ciudad de Valencia 1707-1740. Valencia, Conselleria d’Economia i Hisenda, 1986, p. 84.
30. Javier Guillamón: Las reformas de la administración durante el reinado de Carlos III. (Un estudio sobre dos reformas administrativas de Carlos III). Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1980, pp. 263-359.
31. AMV, Cartas misivas, g3-68.
32. Las elecciones de dichos alcaldes en cada barrio se celebraban anualmente a finales de diciembre. La elección se celebraba en junta general en la casa Audiencia de Valencia, por los vecinos del barrio y cuartel correspondiente, presidida la elección por el respectivo alcalde de cuartel. AMV, Elecciones, 1 aB/I a.
33. Estas trece parroquias eran: San Martín, Santo Tomás, San Andrés, San Juan del Mercado, San Miguel, Santa Cruz, San Pedro, San Esteban, San Salvador, Santa Catalina, San Bartolomé, San Lorenzo, y San Nicolás. Algunas de ellas tenían territorio fuera de los muros de la ciudad: San Esteban, San Salvador, Santo Tomás y San Lorenzo.
34. Todavía a principios del XIX en Valencia hay intendente-corregidor, a pesar de la separación legal de ambos cargos que se había decretado en 1766. Sólo hubo unos años anteriores en los que se cumplió dicha orden: desde 1770 a 1797, en el que se sucedieron en el cargo de corregidor Diego Navarro Gómez, Juan Cervera, Joaquín Pareja Obregón y Juan Pablo Salvador de Asprer. Véase Enrique Giménez López: «Caballeros y letrados. La aportación civilista a la administración corregimental valenciana durante los reinados de Carlos III y Carlos IV», Revista de Historia Moderna, 8-9 (1990), pp. 167-182.
35. Establecido el primero en 1709 y el personero y los diputados del común por el auto acordado de 5 de mayo de 1766. Novísima recopilación 7, 18, 1.
36. Véase apéndice 1. Lista de empleados del ayuntamiento de Valencia en 1811.
37. R. L. de Dou y de Bassols: Instituciones del derecho público..., II, p. 199.
38. Véase apéndice 2.
39. Se encuentra esta precisión en el último párrafo de la instrucción. Sin embargo, desconocemos la existencia de tal instrucción de carácter general sobre ayuntamientos. También Alzira posee sus propias instrucciones –del 31 de octubre de 1709–, muy parecidas en su estructura y regulación a las de Curiel para Valencia, aunque algo más detalladas. Arxiu Municipal d’Alzira (en adelante AMA), Govern. Llibres d’actes, 1.1.3.0.1., I, publicadas en María Pilar Hernando Serra: «El ayuntamiento de Alzira a finales del Antiguo Régimen», en VII Assemblea d’Història de la Ribera (Sumacárcer, noviembre 1998) (en prensa). Sí existen ordenanzas dictadas para otras ciudades, como por ejemplo las de Xàtiva de 1750 o la de Castellón de la Plana, un poco más tarde. De las primeras nos habla Isaíes Blesa i Duet: El municipi borbonic en l’antic régim: Xàtiva (1700-1723). Xàtiva, Ajuntament de Xàtiva, 1994, p. 78. Las de Castellón, son las Ordenanzas para el régimen y gobierno de la fiel y leal ciudad de Castellón de la Plana de 13 de diciembre de 1784.
Читать дальше