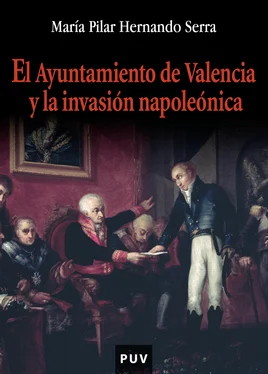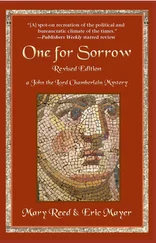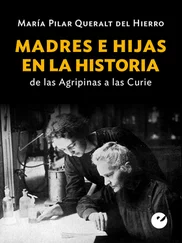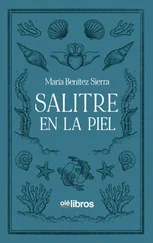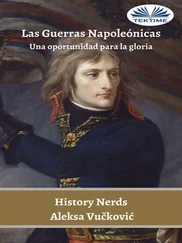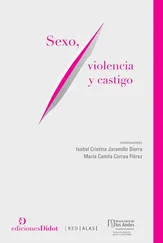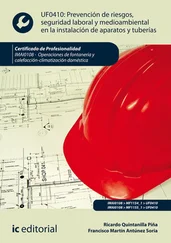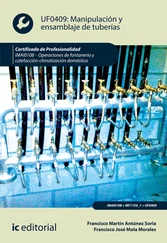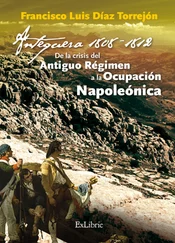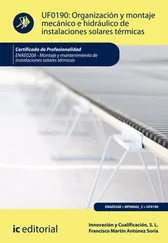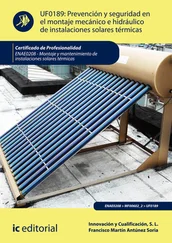Los regidores de Valencia a principios del XIX desarrollaron esas funciones a través del sistema de las comisiones o diputaciones. Ésta era la forma que tenían los regidores de desempeñar el gobierno de la ciudad «actuando cada comisión con carácter de “delegada” del pleno del regimiento o “ayuntamiento”». 110Por lo tanto, los regidores realizaban su labor a partir de dos vías distintas de organización: la asistencia a cabildos ordinarios y extraordinarios; y por medio de las comisiones y juntas.
El cabildo, es decir, la reunión de los regidores y del corregidor, era el lugar donde se tomaban las decisiones más generales que afectaban al municipio. 111También en los cabildos se recibían los juramentos de los alcaldes ordinarios cuyo nombramiento correspondía al ayuntamiento, alcaldes de barrio, de los propios regidores, y del corregidor y los alcaldes mayores, así como de otros oficiales reales.
A los cabildos también acudían el síndico procurador general y el síndico personero del público, dando entrada, en las ocasiones en que legalmente era necesario, o cuando por el tema a tratar era aconsejable, a los diputados del común. En otras ocasiones eran llamados los abogados consistoriales o los subsíndicos, cuando se requería de ellos informe o consejo legal sobre alguna cuestión jurídica, o sobre el estado de los pleitos en los que era parte la ciudad.
El otro medio por el que los regidores desplegaban su actividad y competencias era a partir de las distintas comisiones que se repartían o sorteaban, y a través de su participación en las distintas juntas municipales y otras que no tenían tal carácter. En concreto, por medio de comisiones anuales, a través de un complicado sistema de sorteo, de manera que todos los regidores pasaran por las diversas comisiones, y a su vez, estuvieran repartidas, en la mayor medida de lo posible, en cada ejercicio. 112
Las comisiones que se establecieron a raíz de la propuesta del regidor Antonio Pascual fueron las siguientes:
Nueve comisiones incompatibles, es decir, que quien servía una de ellas no podía servir otra de estas nueve comisiones. Eran la comisión de universidad, san Gregorio y escribanos (2 regidores); almudín y ternas de justicia (2 regidores); carnes (2 regidores); vino y cárceles (2 regidores); fiestas, comedias y diversiones (2 regidores); sanidad (2 regidores); contadas de imposición, casa de Misericordia y Niños de San Vicente (1 regidor); calles (2 regidores); y alojamientos (1 regidor).
Ocho comisiones compatibles con todas las demás. Eran la de paja (1 regidor); madera (1 regidor); alumbrado (4 regidores); iglesias (6 regidores); Colegio del Patriarca y del Beato Juan de Ribera (2 regidores); propios y arbitrios (1 regidor); policía (1 regidor); y fábrica de muros y valladares (1 regidor).
Por medio, además, de una comisión mensual –prevista ya en la instrucción de Curiel, de 1709–, el llamado tribunal del repeso, que sin duda era una de las tareas más importantes y absorbentes para los regidores.
Y finalmente, a través de su participación en varias juntas, de distinta duración temporal, que a diferencia de las comisiones que tienen un marcado carácter ejecutivo, éstas tenían, sobre todo, carácter decisorio. Algunas juntas no podrían calificarse de municipales, pero en ellas había siempre representantes del ayuntamiento. Así ocurre, por ejemplo, con la Junta de Policía, la Junta de Gobierno del Hospital General, la Junta de la Fábrica de Muros y Valladares y Nueva del Río, o con la Junta Suprema de Hacienda, así como su participación en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Otras, en cambio, sí son juntas municipales, como la de Propios y Arbitrios, la de Abastos, la Junta Municipal de Sanidad o la Junta de Patronato de la Universidad. Por último, destacaremos la participación de algunos regidores en organizaciones de distinta índole de la época, como la Sociedad Económica Amigos del País y la Junta Particular de Comercio.
1. Sobre el proceso de supresión de las instituciones municipales valencianas –jurados, consejo general, racional– y, en concreto, de adaptación de la nueva estructura municipal y establecimiento del primer ayuntamiento borbónico, véase M. Fernanda Mancebo: «El primer ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia», en Estudios de Historia de Valencia. Valencia, Universidad de Valencia, 1978, pp. 293-307. Sobre los decretos de Nueva Planta y su aplicación en general a todas las instituciones valencianas, véase Mariano Peset: «Notas sobre la abolición de los fueros en Valencia», AHDE, 42 (1972), pp. 657-715; «Apuntes sobre la abolición de los fueros y la Nueva Planta valenciana», en Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Valencia, Universidad de Valencia, 4 vols., 1976, III, pp. 525-536. Para la situación anterior a la derrota de Almansa puede consultarse, Sergio Villamarín Gómez: Las instituciones valencianas durante la época del Archiduque Carlos. Valencia, Universitat de València, 2001 (tesis doctoral inédita).
2. Véase Encarnación García Monerris: La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oligarquía urbana en el ayuntamiento de Valencia. Madrid, CSIC, 1991, pp. 108-109.
3. Es destacable que las treinta y dos regidurías estuvieron ocupadas por valencianos, la gran mayoría de alto rango nobiliario, y no por castellanos como se había procedido meses antes en la recién creada.chancillería de Valencia. Véase Mariano Peset: «La creación de la chancillería de Valencia y su reducción a audiencia en los años de la Nueva Planta», en Estudios de historia de Valencia. Valencia, Universidad de Valencia, 1978, pp. 309-334.
4. Referente a la introducción del derecho castellano en general en Valencia, véase Pascual Marzal Rodríguez: «Introducción del derecho castellano en el reino de Valencia: la instrucción de 7 de septiembre de 1707», Torrens, 7 (1991-1993), pp. 247-264.
5. Instrucción que ha de observar la ciudad de Valencia estando junta su ayuntamiento y fuera de él, de 20 de marzo de 1709. Biblioteca Universitaria de Valencia (en adelante BUV), Fondos valencianos, ms. 178, 8.
6. Véase Pilar García Trobat y Jorge Correa Ballester: «El intendente corregidor y el municipio borbónico», en E. Juan y M. Febrer (ed.): Vida, instituciones y universidad en la historia de Valencia. Valencia, Institut d’Estudis Comarcáis de l’Horta-Sud, Universität de Valencia, 1996, pp. 111-137; de los mismos autores: «Centralismo y administración: los intendentes borbónicos en España», Quaderni Fiorentini, 26 (1997), pp. 19-54. Véase también como estudio más general sobre el intendente en España, Henry Kamen: «El establecimiento de los intendentes en la administración española», Hispania, 95 (1964), pp. 368-395.
7. Por real resolución de 4 de febrero de 1736 se fijó el número de regidores en veinticuatro: dieciséis en laclase de nobles y ocho en laclase de ciudadanos. E. García Monerris: La monarquía absoluta..., p. 123.
8. Desde 1304 hasta 1707 el reino de Valencia estuvo dividido en dos gobernaciones, Valencia y Orihuela, subdívidida la primera en otras dos subgobernaciones, Castellón y Xàtiva. Joan Piqueras Haba y Carmen Sanchis Deusa: La organización histórica del territorio valenciano, Valencia. Valencia, Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1992, pp. 39 y ss.
9. Por la real orden de 25 de noviembre de 1708, el reino de Valencia quedaba dividida en 12 gobernaciones con sus correspondientes corregimientos al frente: Valencia, Alicante, Castellón, San Felipe (Xàtiva), Peníscola, Xixona, Morella, Orihuela, Alzira, Alcoi, Dénia (señorío del duque de Medinacelli) y Montesa (perteneciente a la orden militar del mismo nombre). En 1737 se añade Cofrentes. Sobre todo el proceso de establecimiento de los corregimientos, véase Enrique Giménez López: «El establecimiento del poder territorial en Valencia tras la Nueva Planta borbónica», Estudis, 13 (1987), pp. 201-239.
Читать дальше