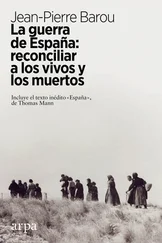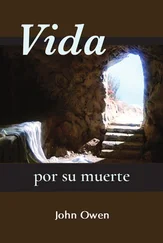Los griegos debieron empezar a comerciar con vino por las mismas fechas o algo más tarde. Los versos de Homero (siglos IX-VIII a.C.) en la Odisea confirman que el vino era una bebida muy apreciada y que era objeto de comercio con los bárbaros. Por ello el héroe Ulises no dudaba en llevarlo en sus naves para poder intercambiar presentes con los pueblos que tenía que visitar.
Queda por explicar por qué el cultivo de la vid tardó todavía más de mil años en ser conocido en Italia. Allí, y bajo la influencia griega, el consumo de vino en banquetes y simposios debió ser introducido por la región de Etruria a lo largo del siglo VIII a.C., pero el cultivo y la elaboración local no está testificada por los restos arqueológicos hasta la primera mitad del siglo VII a.C. (MENICHETTI, 1999). Siguiendo la ribera de la costa ligur, los griegos de Focea, fundadores de Marsella en el siglo VI, llevaron la cultura del vino a la Provenza francesa y desde allí se extendería hacia el Languedoc y Cataluña.

fig. 3 La barca romana de Neumagen. Monumento funerario de un comerciante de vino que debió utilizar el transporte fluvial por el río Mosela en torno a los siglos III-IV. Rheinisches Landesmuseum, Tréveris. (Foto Piqueras)
Viniendo como venía por mar, no es nada extraño que la localización del viñedo en la Península Ibérica durante la Edad Antigua fuera eminentemente litoral, como no podía ser de otro modo debido al predominio del transporte marítimo sobre el terrestre. No es casual por tanto, ni hay que buscar razones climáticas más propicias que en regiones del interior, para explicar por qué los primeros grandes viñedos de Iberia, sobre todo los de mayor proyección comercial, se desarrollaron en comarcas vecinas al litoral mediterráneo, como podían ser las de Cataluña, Valencia, Andalucía y las islas Baleares.
El medio de transporte marítimo tuvo entonces (como hasta los tiempos del ferrocarril) un protagonismo determinante. De ello eran bien conscientes los economistas y agrónomos romanos. Catón recomendaba la localización de las ciudades y de las actividades económicas, incluida la agricultura comercial, en zonas próximas a ríos navegables y litoral marino: “Si poteris… oppidum validum prope sit, aut mare, aut amnis quas naves ambulan…” ( Agr . 1,3). Y lo mismo vendría a decir Columella: “nec procul a mari vel navigabili flumine quo deportari fructus et per quod merces invehi possint” ( Rust . I. 2, 3). No faltan tampoco autores como Estrabón y Plinio el Joven que escribieron sobre las ventajas y menores costes del transporte fluvial y marino frente al terrestre, o como Tácito, quien llegó a proponer unir mediante un canal el Ródano-Saona con el Mosela, fig. 3en un intento por establecer una vía fluvial entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. Ha sido Pierre Sillières (1997) quien ha puesto de relieve la relación entre la localización de los olivares de la Bética y el supuesto transporte en barcos por el Guadalquivir y de los viñedos del litoral saguntino y tarraconense junto a lugares de embarque marítimo.
La posición geográfica con respecto a los mercados y los medios de transporte fue en aquellos tiempos un factor condicionante que explica muchos de los interrogantes sobre el despegue económico de unas regiones y el atraso de otras. La Iberia que primero conoció el vino de la mano de griegos y fenicios, al igual que la Hispania vitícola, también la más romanizada, no podía ser otra que la más próxima al litoral catalán, valenciano y andaluz.
Aunque hay constancia de la presencia de la vitis vinifera sylvestris autóctona en la Península Ibérica desde por lo menos el período Neolítico y todavía hoy se la puede reconocer en muchos puntos de la cordillera Cantábrica y de la Andalucía atlántica (OCETE et al ., 2000), el conocimiento del vino por parte de la población indígena no tuvo lugar hasta los siglos VII-V a.C., cuando lo importaron los primeros colonos fenicios y griegos. fig. 4Serían estos dos pueblos, ayudados posteriormente por los romanos, quienes introdujeron en Iberia algunas variedades silvestres orientales que, al cruzarse con las de aquí, darían lugar a buena parte de las variedades viníferas que hoy en día tenemos como autóctonas de determinadas comarcas o regiones (MARTÍNEZ DE TODA, 1991).
Por lo que respecta a la enología, los primeros lagares podrían ser del siglo VII a.C., pero durante mucho tiempo la mayor parte del vino que se consumía entre las clases más elevadas de los iberos y los colonos aquí establecidos era de importación, y fue ya hacia finales del siglo II a.C. cuando empezó a generalizarse el cultivo de la vitis vinifera en algunas comarcas litorales gracias a la colonización romana. Durante los siglos I a.C. y I d.C. varias de estas zonas situadas en las costas de Andalucía, Cataluña y Valencia conocieron un fuerte impulso de la viticultura comercial, con exportaciones de vino a Roma y otros puntos de Europa y del interior peninsular. En el siglo II d.C. la exportación había decaído, pero el cultivo de la vid se fue extendiendo hacia las tierras del interior, generalizándose la producción de vino para el consumo local.

fig. 4 Kylix griego con el dios del vino Dionisios. La leyenda dice que tras haber sido hecho prisionero por unos marineros sin escrúpulos que lo ataron al mástil, Dionisios hizo crecer sobre el mismo una gran parra para mostrar su divinidad. Sus captores huyeron arrojándose al mar y quedaron convertidos en delfines. Staatliche Antiken Sammlungen, Múnich.
LOS PRIMEROS INDICIOS DE LA VITICULTURA EN IBERIA: FENICIOS Y GRIEGOS
Tanto el conocimiento del vino como el cultivo de la vid llegaron al Mediterráneo Occidental de la mano de los comerciantes y colonos del otro lado del mar: los fenicios y los griegos. Los primeros, partiendo de sus bases en Tiro y Biblos, siguieron una ruta meridional, apoyándose en colonias como Leptis Magna (en la costa de Libia), Cartago (en Tunicia), Panormus (en Sicilia), Caralis (sur de Cerdeña), Ibusim (Ibiza), Tingis (Tánger), hasta llegar a las costas meridionales de Iberia, donde fundaron las colonias de Sexi (Almuñécar), Malaca (Málaga) y Gades (Cádiz). Por su parte los griegos, a partir de Focea y Mileto (en la Grecia anatólica), tomaron la ruta del norte, apoyándose en fundaciones como Rhegion (en Calabria), Alalia (en Córcega), Massalia (Marsella), Agatha (en Languedoc) y Emporion (Ampurias), desde donde se extendieron por la costa catalana y valenciana hasta Hemeroscopeion (cerca de Dénia) en donde comenzaba ya el área de influencia fenicia. Podría hablarse por tanto de un reparto de la costa oriental y meridional ibérica entre los dos grupos de colonizadores, con el cabo de la Nao como límite de sus respectivas influencias.
El legado fenicio: el gusto por el vino y los primeros lagares
Arqueólogos e historiadores están de acuerdo en que fueron los fenicios los introductores de la cultura del vino en la zona de Gades y otros puntos del sur de Andalucía (la Turdetania ibérica), así como en la isla de Ibiza y en la región costera de Dénia, que confronta con dicha isla.
Los hallazgos de vasos de alabastro egipcios en el Puerto de Santa María y en Almuñécar servirían para confirmar la importación de vino de Egipto por parte de los comerciantes fenicios en el siglo VII a.C. (PADRÓ, 1987). En todo caso los restos de ánforas y vasos ligados al consumo de vino como un producto de prestigio se hallan dispersos por toda la costa peninsular desde la desembocadura del Tajo hasta la del Ebro, lo que da una idea aproximada del volumen del comercio y posible producción vinícola fenicia occidental entre los siglos VIII y VI a.C. (GUERRERO, 1995). Las excavaciones del Castillo de Doña Blanca, en el término de El Puerto de Santa María, han revelado la presencia de pepitas de uva en aquel lugar durante el período 675-500 a.C., pero no se ha podido demostrar si se trata de un cultivo local o si eran uvas importadas, aunque de los restos de cerámica (vasos y ánforas) se pueda deducir una vinificación de tipo fenicio. En todo caso lo que parece más claro es que el proceso enológico era ya bien conocido en los siglos IV-III a.C., según se desprende de los tres lagares excavados en este mismo lugar y de los hornos para la elaboración de la sapa y del defrutum , una especie de mosto cocido que se añadía al vino común para darle fuerza y alargar su conservación (RUIZ, 1995).
Читать дальше