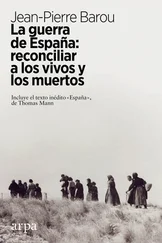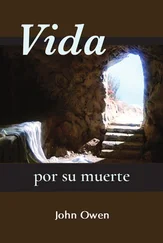En la Biblia judía o Antiguo Testamento para los cristianos, la primera referencia al vino es una advertencia de los peligros de su consumo excesivo, el mismo que llevó al ignorante Noé a caer borracho, tras beber sin control del fruto de la vid. Pero por lo general en el resto de los libros sagrados predomina la percepción positiva, que suele conducir a una solución ecléctica como la que transmiten los famosos versos del Eclesiástico (31, vers. 27-30) que luego han servido y sirven todavía para definir el vino de una manera equitativa:
Como la vida es el vino para el hombre, si lo bebes con medida. ¿Qué es la vida a quien le falta el vino, que ha sido creado para contento de los hombres? Regocijo del corazón y contento del alma es el vino bebido a tiempo y con mesura. Amargura del alma es el vino bebido con exceso, por provocación o desafío. La embriaguez acrecienta el furor del insensato hasta su caída, disminuye la fuerza y provoca las heridas.
Esta ambivalencia con respecto al consumo de vino está presente en todos los tratados morales medievales e incluso en la literatura medieval. Un claro ejemplo de los primeros es el catalán Francesc Eiximenis (1327-1409) y su difundido libro Terç del cristià , que conoció en vida de su autor varias ediciones en latín y catalán. Desde una intención eminentemente moralizante, Eiximenis recoge la idea del Eclesiástico y añade además a favor del vino la opinión de los médicos que decían de él que era muy nutritivo y “amigo de la vida”, pero arremete luego contra el consumo excesivo en un discurso dirigido más que a los cristianos laicos a los clérigos disolutos que se emborrachan en lugar de dar ejemplo de templanza como buenos guías que deberían ser para los fieles cristianos. También tiene palabras muy duras para aquellos que se regodean en el placer de la bebida, es decir para esos que hoy llamamos sibaritas. En la literatura castellana también abundan ejemplos muy similares, como es el caso del Arcipreste de Hita y su Libro de Buen Amor , escrito en torno a 1330, en el que afirma que en su misma naturaleza el vino es bueno “si se toma con mesura”, pero advierte contra los peligros de la borrachera y pone como ejemplo el caso de aquel santo ermitaño que tras beber en exceso perdió la compostura, violó y mató a una mujer y acabó sus días muriendo ajusticiado.
El Corán, libro sagrado del islam, arremete contra el exceso de la bebida y los juegos de azar, por considerarlos obra del diablo, y en ello coincide con algunos santos padres de la Iglesia primitiva como Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona y Gregorio Magno. Pero al mismo tiempo el Corán promete a sus fieles un paraíso en el que el vino corre a raudales. Esta contradicción es la que llevó a distintas inter-pretaciones de la ley coránica, unas radicales o, como diríamos hoy, integristas, que prohibían totalmente el consumo de vino y castigaban a los infractores. Esta fue la versión seguida en España por los almorávides y almohades, originarios del sur de Marruecos y Mauritania, donde el desierto no deja lugar al cultivo de la vid ni al consumo del vino. La otra versión, diríamos que más liberal, seguida por los habitantes de países de tradición vitícola como la antigua Persia en Oriente Medio y la Península Ibérica, entendía el precepto coránico como una mera recomendación no vinculante y defendía el consumo de vino de forma moderada en lugares públicos y de forma libre en la intimidad del hogar. Ello no impedía que también formase parte de las fiestas en los jardines y en las bodas, como sabemos hacían los musulmanes de Cheste en el siglo XIV y XV. La poesía báquica andalusí, y en especial la escuela valenciana, son un bello ejemplo de la apreciación lúdica y lírica del vino, casi siempre acompañado de amigos o de la mujer amada.
Las funciones del vino en la sociedad medieval y sus pautas de consumo
Pero, volviendo a los cristianos, el vino en la Edad Media era algo más que una bebida placentera objeto de controversias. La sociedad de aquella época, salvo en algunas regiones del Norte de Europa (menos de los que algunos piensan) en donde bebían cerveza, era una gran consumidora de vino, ya que no conocían otra bebida aparte del agua, y ésta no solía ser de buena calidad. En una época muy castigada por las epidemias de peste, las aguas de pozos y fuentes eran precisamente el principal conducto difusor de la plaga. Así se entiende que los índices de consumo de vino estuvieran por lo general en torno a los tres cuartos de litro por persona y día, cantidad en la que estaban fijados la inmensa mayoría de los módulos aplicados en conventos y monasterios, tanto masculinos como femeninos. Por encima de esta cantidad y hasta alcanzar el litro y medio por cabeza, estaban los módulos de los soldados (incluidos los prisioneros), los obreros en puentes, catedrales y otras obras públicas, los criados y algún otro colectivo. Por debajo de la media, pero todavía altos (en torno a medio litro) si se le compara con el consumo actual, estaban los módulos de los vinos de reparto, esto es, de las comidas para pobres que se daban como limosna en las puertas de las catedrales y de algunos conventos, así como a los peregrinos que visitaban los numerosos monasterios esparcidos por todo el continente. La edad mínima para empezar a beber vino solía ser a partir de los seis años, aunque fuera rebajado con agua o mezclado con pan (el sopanvino ).
La justificación de aquel elevado y generalizado consumo estaría antes que nada en las propiedades que el saber popular y los mismos médicos de la época le atribuían. La primera es que se trataba de una gran fuente de calorías y por lo tanto tenía la consideración de alimento básico, solo equiparable al pan, y casi siempre por delante de la leche, que tampoco era muy abundante, como ocurría con la carne, los huevos y, no digamos ya, las frutas, que solo eran asequibles en cortos períodos del año, cuando las había. Otras razones de este aprecio por el vino eran las cualidades médicas o sanatorias que se le atribuían, difundidas por médicos como Arnau de Vilanova y Ramon Llull desde sus cátedras en Montpellier y de las que el propio Pietro de Crescenzi y el autor musulmán del Tacuinum sanitatis dan unas largas listas.
Aparte de las referidas cualidades alimenticias y médicas, el vino era la única bebida capaz de aumentar la alegría y de apagar las penas. Por eso era tan abundante en las fiestas, en las tabernas, en las bodas e incluso en los entierros, ya que, además de amigos y parientes, no eran pocos los pobres que acudían como acompañantes y plañideros cuando el difunto o sus familiares habían dispuesto que se repartiera vino y comida entre los asistentes. En algunas regiones del Norte la cerveza hacía las veces del vino, mientras que entre los musulmanes españoles, el vino seguía siendo la sustancia principal de alegría y evasión, complementada con el hachís, cuyo consumo era muy elevado entre los granadinos de finales del siglo XV y comienzos del XVI.
Finalmente, en la sociedad cristiana (y también en la judía) el vino era un elemento fundamental de la liturgia. La larga lista de clérigos en catedrales, parroquias, conventos, monasterios, capillas señoriales, etc. hacía ya de por sí necesaria una cierta cantidad de vino, que se multiplicaba hasta cifras insospechadas debido a la celebración eucarística y comunión de los fieles, que hasta fechas muy tardías siguió administrándose bajo las dos especies. En la liturgia judía el vino formaba parte de la fiesta anual del Séder (cuatro vasos por persona) y en los desposorios, en los que los novios se ofrecían sendas copas de vino como símbolo de unión.
Las medidas para asegurarse la provisión del vino
Después de enumerar una tan larga lista de funciones del vino en la sociedad medieval, no resulta extraño el interés público y privado por asegurarse el abastecimiento de tan preciada bebida, algo en lo que estaban implicadas todas la partes de la sociedad y no solamente los eclesiásticos como se ha llegado a deducir debido a una sesgada visión histórica del proceso. Si el vino era un producto alimenticio y tenía aplicaciones medicinales, los primeros interesados en cultivar viñedos eran los campesinos que vivían directamente de la tierra. Pero esta necesidad se extendía también a los habitantes de las ciudades, a sus autoridades, a los nobles, al rey y, por supuesto, también a los curas y frailes. La necesidad de contar con viñas impulsó a obispos y abades a plantar viñedos casi al mismo tiempo que levantaban catedrales y monasterios, pero no eran ellos los únicos interesados. Cualquier vecino de ciudad, aun teniendo un oficio o profesión menestral, intentaba tener una viña en las inmediaciones de la villa, y las mismas autoridades municipales dictaban medidas para proteger la cosecha local, promoviendo plantaciones y protegiendo a sus cosecheros frente a la introducción de vino forastero. Es bien conocido que en los procesos de poblamiento de tierras yermas o ganadas a los musulmanes, las cartas de población reales o señoriales solían llevar una cláusula por la que se obligada a los colonos a tener casa y a plantar un número determinado de vides si querían verse beneficiados en el reparto de la propiedad de la tierra. Bajo este sistema de “casa y viña” se poblaron entre los siglos XIII y XVI amplias zonas de Castilla la Nueva, Andalucía e incluso las islas Canarias.
Читать дальше