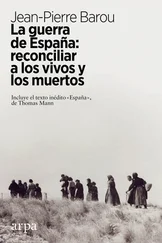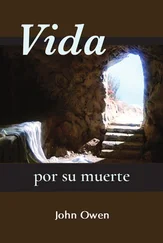Los tratados de agronomía latinos, especialmente el del hispano Columella, escrito a comienzos del siglo primero, siguieron siendo referencia fundamental para todos los tratadistas europeos, incluidos los árabes andalusíes, hasta el siglo XVI. Los términos latinos empleados en la viticultura fueron incorporados no solo a las lenguas romances (italiano, francés, castellano, catalán, etc.) sino también a las germánicas, ya que los francos que conquistaron a partir del siglo V los valles del Mosela y del Rin asumieron las palabras latinas propias de la cultura vinícola; y lo mismo ocurrió con los bávaros que ocuparon la Retia (actual Baviera).
A esta común influencia de la civilización romana en Europa Occidental, la cultura del vino sumó otra influencia también general a partir del siglo IV, como fue la adopción del cristianismo como religión oficial. Esto supondría tanto la sacralización del vino en la liturgia (sustituyendo los cultos paganos en los que también el vino jugaba un papel fundamental) como el desarrollo de una política activa por parte de obispos y abades en la conservación y difusión del cultivo de la vid, aspecto que cobró especial importancia en las regiones de Europa Central (Palatinado, Renania, Champaña, Borgoña, Alsacia, Baviera, etc.) en las que los pueblos bárbaros que habían entrado en tierras del antiguo imperio romano fueron no solo cristianizados sino también educados, por así decirlo, en el arte de la viticultura por curas y frailes, muchos de ellos venidos de otras regiones cristianas. Los obispos en general y las órdenes de San Benito primero, y las del Císter y Cluny después, jugaron un papel fundamental en la difusión del viñedo en aquellas regiones. Conviene advertir no obstante que tal protagonismo no puede hacerse extensible, como han hecho algunos historiadores franceses e ingleses, a toda Europa, y menos a la Mediterránea, donde la tradición vitícola romana se mantenía viva entre la población autóctona, incluida en el caso concreto de España y Sicilia la convertida al islam a partir del siglo VIII. Tampoco puede atribuirse a la influencia de la jerarquía cristiana la pervivencia de la cultura del vino entre los judíos, y es bien conocido que entre sus actividades y, por motivos religiosos, figuraba el cultivo de la vid y la elaboración del vino, ya fuera en las riberas del Rin (caso de Worms), ya en la Provenza, ya en Cataluña, Aragón o Castilla.
La singularidad de España en la unidad europea
Dentro del contexto europeo la Península Ibérica y las islas Baleares y Sicilia difieren del resto precisamente por la presencia de los musulmanes, que junto con cristianos y judíos daban lugar a una sociedad compleja en la que había algunos elementos comunes como eran la viticultura y el consumo de vino. En el caso de España y Portugal, los musulmanes dominaron la mayor parte de las zonas vitícolas hasta los siglos XII y XIII, dominio que se prolongó en el caso del reino de Granada hasta finales del XV. Y es más, tras la conquista cristiana, los musulmanes que siguieron viviendo en los reinos cristianos hasta su expulsión en 1609 nunca dejaron de cultivar las viñas. El estudio de ambos períodos, el de dominadores hasta el siglo XIII y el de dominados después de esta fecha aproximada, nos permitirá comprobar hasta qué punto los musulmanes “españoles”, fueron no solo buenos cultivadores de viña y elaboradores de uvas pasas, sino también productores y consumidores de vino. Y es que no era lo mismo ser musulmán descendiente (en la mayoría de los casos) de hispanos o ibero-romanos convertidos al islam en el siglo VIII, que auténticos árabes o bereberes del desierto sin tradición vinícola.
Unas técnicas agrarias comunes
La viticultura medieval, según los libros de agronomía y las noticias de casos particulares dispersos por las distintas regiones, era más o menos igual en toda Europa Occidental, incluida al-Andalus. Partiendo de los autores clásicos romanos Varrón, Virgilio, Plinio y, sobre todo, Columella, –quienes ya habían asumido a su vez a sus predecesores griegos, especialmente a Hesíodo–, los agrónomos medievales escribieron unos tratados en los que los capítulos referidos al cultivo de la vid y a la elaboración del vino son prácticamente idénticos y solo varían en algunas observaciones que cada autor hace referidas a su país o región. Para ilustrar este apartado nos hemos centrado en el estudio pormenorizado de los cuatro agrónomos más influyentes en la viticultura medieval, empezando por el propio Columella, cuya obra De re rustica , aunque escrita en el siglo I, seguía siendo conocida y copiada en la Edad Media, y continuando luego con el abogado boloñés Pietro de Crescenzi, cuya obra fue ampliamente difundida por toda Europa Occidental; el cura castellano Alonso de Herrera, principal exponente de la agronomía española de finales del XV y comienzos del XVI, y el agrónomo sevillano Ibn al-Awwam, este último como representante máximo de la viticultura andalusí. Las coincidencias entre ellos son abrumadoras, especialmente en lo que se refiere a las prácticas del cultivo a lo largo del ciclo biológico de la vid, empezando por la elección de los terrenos más aptos para su cultivo en función de la región y clima (régimen de lluvias, vientos, latitud, etc.), la selección de los sarmientos para la plantación, la conveniencia de establecer viveros, la forma y profundidad de los hoyos según los suelos, etc., y siguiendo luego con las tareas cíclicas del cultivo: poda, rodrigones, primera cava, segunda cava o bina , vendimia, etc., para concluir con la fase enológica y las condiciones que debían reunir las bodegas. En todas estas materias las diferencias entre unos y otros son mínimas y no son sino aplicaciones de la norma general al caso particular de cada uno.
Todos ellos ofrecen a los viticultores un calendario agrícola, dentro del cual están inscritos los trabajos de la vid, que suele tener como meses más importantes los de marzo (poda, cava, poner rodrigones), septiembre (vendimia) y octubre (elaboración). La intencionalidad práctica y aplicada de estos calendarios, teniendo en cuenta que la mayoría de los agricultores no sabía leer, fue plasmada en la pintura y la escultura medievales, con ejemplos tan magníficos desde el punto de vista artístico como los frescos de San Isidoro de León, las iluminaciones que acompañan algunas ediciones de la obra de Pietro de Crescenzi y de muchos libros de horas (impresionantes las del duque de Berry), etc., y sobre todo los bajorrelieves esculpidos en las fachadas de catedrales, iglesias y monasterios, como puedan ser los de la catedral de Luca (Italia) o los del monasterio de Ripoll (Cataluña).
El concepto ambivalente medieval del vino
Las únicas discrepancias entre los agrónomos medievales, sobre todo entre Crescenzi y Herrera, corresponden al terreno de la moralidad. Para el abogado boloñés, que rezuma un gusto por la vida más que notable, el vino es fuente de numerosas pro-piedades y virtudes, e invita a que todos lo beban, incluidos los niños. Para el cura toledano Alonso de Herrera, cuyos escritos destilan un sentimiento ascético de la vida y una moral cristiana de corte agustiniano, lo más destacable del vino son sus peligros, es decir, la ebriedad, que lleva a la pérdida de la decencia y al pecado. Estas diferencias no son sino un reflejo de la doble percepción que del consumo de vino se ha tenido desde la más remota Antigüedad y que ya estaba presente incluso en las religiones paganas (digamos griega y latina) y en las que se inspiran en la Biblia judía. Los dioses del vino, ya se llamen Dionisios, entre los griegos, ya Baco o Liber Pater , entre los latinos, solían tener dos caras o versiones: una, la del dios exultante, bello, símbolo de la fuerza y la alegría de la vida, representado sobre un carro tirado por tigres y acompañado por seguidores o bacantes ; otra, la del ebrio Sileno, gordo, feo, impúdico y rodeado de faunos tan ebrios y grotescos como el propio Sileno. El primero representaba la percepción positiva del vino, fuente de energía, belleza, salud y alegría; el segundo los peligros de su consumo en exceso: pérdida del control, fealdad, impudicia.
Читать дальше