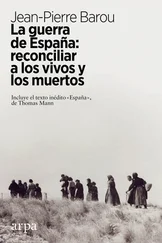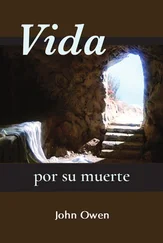fig. 16 Viñedos sobre las laderas de las colinas en la ciudad bávara de Landshut, según una versión coloreada del Civitates Orbis Terrarum (siglo XVI).
Más que a la propia bondad de sus vinos (muy reputados por cierto durante toda la Edad Media) su mayor ventaja le viene por estar situada en la ruta “natural” principal que une Italia con Alemania, subiendo por el valle del Etsch-Elsack hasta el alto puerto de Brenner (1.374 m) y bajando luego por Innsbruck y el corredor del río Inn hasta entrar en la gran llanura bávara por Rosenheim. Otros pasos secundarios permiten también el camino hacia Múnich por el Isar, hacia Augsburg por el Lech e incluso hasta el lago de Constanza por el alto Rin.
Solo desde esta posición privilegiada se explica que a partir del siglo IX los vinos del Südtirol empezaran a ser buscados por los obispos bávaros de Freising y Augsburg, así como por los señores de Ebersberg, Falkenstein, Landshut y otros de Baviera, y de lugares más alejados como Lechsgemünd (Suabia), Kelmünz (Franconia) y hasta Sulzbach (Alto Palatinado). fig. 16A ellos habría que sumar una treintena de abadías y monasterios, la mayoría de la Alta Baviera, y los mercados urbanos de Augsburg, Múnich y Ratisbona, cubriendo así un área de mercado que se extendía desde el lago Constanza por el oeste hasta Ratisbona por el norte y Salzburgo por el oeste, traspasando a menudo esta línea hasta llegar a Praga en incluso a ciudades tan alejadas como Braunschweig y Lübeck, en el extremo septentrional de Alemania. En 1383 los registros aduaneros contabilizaron la salida hacia Baviera de 13.275 hectolitros de vino para instituciones eclesiásticas y 18.000 para casas señoriales. Lo más destacado sin embargo son las posesiones que obispos y abades bávaros fueron adquiriendo en Brenner, Mera, Tramin y otros lugares del Südtirol para asegurarse la provisión de vinos de calidad (los otros podían traerlos de los viñedos del Danubio o de Renania). Hacia el año 1259 había 6 obispados y 32 abadías alemanas del otro lado de los Alpes con viñedos y bodegas en Südtirol, propiedad que habría de perdurar durante siglos, ya que en el momento de la secularización de 1800 todavía figuraban 24 de aquellas antiguas posesiones eclesiásticas (NÖSSING, 1997).
Este modelo de concentración de la propiedad eclesiástica vitícola en una región determinada, cuando en su entorno propio no hay viñedos, cuenta con otros grandes ejemplos en Galicia con respecto a los viñedos del Ribeiro y en el noroeste de Europa con respecto a los viñedos del Mosela y del Rin, como ya hemos resaltado antes, pero solo aquí se da la circunstancia de que por medio hubiera que atravesar una cordillera tan grande como los Alpes.
INGLATERRA: UN VIÑEDO SIEMPRE MARGINAL
Nunca ha sido Inglaterra un país que se haya distinguido por sus viñedos, aunque se puede decir que desde su romanización nunca han dejado de estar presentes en algunos rincones de clima relativamente cálido y seco como son el valle del Severn-Avon (Gloucestershire) o los condados de Kent y Essex en la costa oriental, siempre en zonas abrigadas con respecto a los vientos del Atlántico y en una latitud que rara vez rebasa el paralelo 52º norte. Del siglo I son los primeros datos sobre su importación y consumo, aunque solo fuera para abastecer a las propias legiones romanas de la expedición de Julio César (55-54 a.C.). Después, bajo Claudio y Nerón (40-68 d.C.) la importación se hizo más regular, primero con vinos itálicos, y después con vinos de la Galia y de Hispania, a juzgar por los restos de ánforas halladas en suelo británico (SALWAY, 1981). Sigue todavía sin determinar en qué momento se introdujo también el cultivo de la vid a pesar de las vagas referencias de Cornelio Tácito que podrían suponer una aclimatación ya en el siglo I, aunque lo más probable es que no fuera hasta el siglo III, y ello siempre como algo excepcional (JÄSCHKE, 1997, 283).
Fue ya con la cristianización y con la construcción de iglesias y monasterios cuando el viñedo logró alcanzar una cierta difusión espacial. Según el Domesday-Book y otras fuentes, en el siglo XI habría al menos medio centenar de lugares en donde la viña era cultivada, la mitad de los cuales estaban localizados en Essex y los alrededores de Londres, y los demás repartidos entre la zona de Gloucester y la de Somerset. Los mayores propietarios de viñedo eran el rey Guillermo el Conquistador, dos docenas de nobles entre los que predominaban los apellidos franceses y una docena de instituciones eclesiásticas, entre las que sobresalían el obispado de Canterbury y las abadías de Westminster, Glastonbury, Evesham, Shaftesbury y Winchester (BARTY-KING, 1977). Ello apunta hacia una doble influencia de la Iglesia y la nobleza de origen francés en la difusión del viñedo en Inglaterra. En el siglo XIII tuvo lugar una notable expansión por todo el sur, en ella participaron también los monjes cistercienses, que fundaron una primera abadía en Beaulieu (Hampshire) en 1216 y otra en Hailes (Gloucestershire) en 1246 (JÄSCHTe, 1997, 352). Con ellos se introducía también el sistema de explotación directa del viñedo, toda una novedad con respecto al tradicional contrato enfitéutico ligado al vasallaje imperante en la isla. La Gran Peste de mediados del XIV debió causar grandes daños, ya que el viñedo desapareció de muchos lugares y a finales de siglo se hallaba concentrado en el sureste, especialmente en Kent, condado en donde la presencia del viñedo estaba acreditada al menos en 23 lugares. Pero la viña siguió perdiendo terreno a lo largo del siglo XV y en el XVI su presencia tan solo estaba registrada en 12 lugares del sur de la isla (BARTY-KING, 1977). fig. 17

fig. 17 Plano de Canterbury y su famosa abadía, uno de los pocos lugares de Inglaterra donde se pudo cultivar el viñedo en la Edad Media. Civitates Orbis Terrarum.
La escasa producción de vino local hizo de Inglaterra un país importador neto. La influencia de la historiografía británica ha creado sin embargo una imagen donde se valora en exceso el papel de Inglaterra como mercado importador. Los minuciosos estudios llevados a cabo por algunos historiadores británicos (JAMES, 1971; FRANCIS, 1972) permiten conocer con gran detalle la evolución y el volumen de las importaciones inglesas, cuyo principal y casi exclusivo lugar de abastecimiento estuvo durante tres siglos en el suroeste de Francia. En ellas se observan fuertes altibajos, con años en los que se pasaba de los 74.000 toneles (1338) y otros en que apenas se llegaba a los 500 (1348). Por término medio se estima que en los mejores períodos del siglo XIV, la entrada de vino en Inglaterra osciló en torno a los 25.000 toneles anuales, equivalentes a unos 200.000 hectolitros, cantidad que puede parecer muy alta pero que no lo es si se compara con el consumo de cualquier gran ciudad europea, como ya hemos visto en las páginas precedentes: en Florencia entraba tanto vino o más que en toda Inglaterra, en París más del doble.
Con todo, el mercado inglés no puede ser desdeñado, lo mismo que el de Flandes, por cuanto el comercio marítimo internacional siempre ha tenido mayor impacto espacial y porque, a la postre y desde una perspectiva española, Londres y Flandes están en el origen de la exportación regular de vinos peninsulares desde finales del siglo XIV: los ribadavia, y sobre todo los bastardos y romanías de Lisboa, Lepe o Jerez, y el tinto alicante, típicos vinos del sur, dulces o secos, pero siempre de alta graduación alcohólica y sofisticada elaboración. Estamos hablando ya de unos vinos fuera de lo común, reservados por su alto precio a las mesas de los ricos, cuyo origen y antecedentes hay que buscar en el Mediterráneo Oriental.
Читать дальше