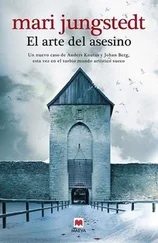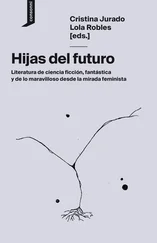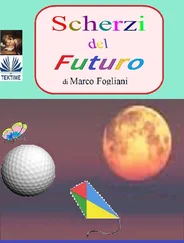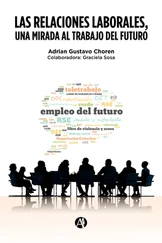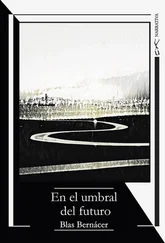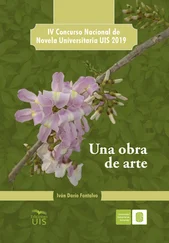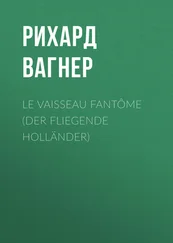Al obstáculo estilístico hay que sumarle el propiamente conceptual: a pesar de todas las influencias arriba mencionadas y de su notable biblioteca, el autodidacta Wagner estaba poco familiarizado con el rigor en el uso de la terminología filosófica. Las diversas lecturas de esos años –Hegel, Proudhon, Feuerbach, Bakunin– se amalgamaron en «una maraña de axiomas apenas soluble». De ahí las contradicciones que se advierten, si se afína el análisis: determinismo y libertad, azar y providencialismo, individualismo y comunitarismo, etc., se afirman a la vez sin el menor rubor. Se ha dicho que sus páginas parecen los apuntes de un alumno despistado, que juega a la originalidad reproduciendo fuera de contexto algunos fragmentos que ha copiado de diferentes maestros. No en vano el texto peca de redacción muy alegre, al tiempo que excesivamente profética y convencida, como si expusiera un dogma de fe, de su fe en el futuro, en la sociedad futura y en el arte del futuro, algo así como una especie de socialismo utópico para artistas. Pero no todo es fruto de estos excéntricos injertos y tajantes soflamas: la fortísima personalidad del compositor emerge con afortunadas metáforas y con briliantes sugerencias, y hasta en los pasajes más apelmazados se detectan valiosas peculiaridades del artista que, entre nosotros, Angel-Femando Mayo ha sabido describir con gran acierto.
Muchas de las dificultades que tiene la lectura de los ensayos wagnerianos proceden de los traductores, de la destrucción que han llevado a cabo de su propio estilo tan singular, como bien dice nuestro reputado especialista en el epílogo a su traducción de Ópera y drama , añadiendo lo siguiente:
a veces, este lenguaje puede resultar en sí difícil, denso, incluso aparentemente farragoso. Pero hay que tener bien presente que Wagner no era un filólogo o un musicólogo. Su expresión se corresponde con las intuiciones del artista, difíciles de encerrar en palabras. Además, los largos períodos, los párrafos complejos tienen una estructura interna, musical y transicional… De ahí que la idea pueda aflorar sólo, en la traducción, si se respeta el estilo original. Entonces pueden descubrirse pasajes clarividentes, exposiciones sutiles y relámpagos geniales en medio del combate del excepcional «hombre del lenguaje de los sonidos» contra el menos dotado «hombre del lenguaje de las palabras»… Este estilo «sonoro» de Wagner es oral.
Justas palabras a las que nosotros, después de un prolongado contacto con los originales del presente ensayo, exigido por la labor de traducción, no podemos sino asentir.
En nuestra traducción hemos utilizado como base el texto reproducido en la edición de Dichtungen und Schriften de Richard Wagner en 10 volúmenes, conmemorativa del Primer Centenario de la muerte del compositor, del año 1983, la denominada Jubiläumsausgabe , publicada en Francfort por la Insel Verlag, a cargo de Dieter Borchmeyer. La obra de arte del futuro y la posterior Dedicadoria a Ludwig Feuerbach se hallan en el volumen 6, que recoge la primera parte de los denominados Reformschriften de 1849-1852 , en las páginas 9-157 y 190-191, respectivamente. Hemos reproducido con exactitud los párrafos del original y sus separaciones, del mismo modo que hemos respetado escrupulosamente la relación de las frases y la puntuación, incluyendo en ello los guiones y demás signos ortográficos fuertes del texto alemán, así como los peculiares usos de la cursiva o del subrayado que caracterizan el estilo wagneriano, a pesar de que no suelen coincidir con nuestra actual manera de puntuar en castellano, tratando de no caer en la tentación de intervenir a menudo con añadidos de nuestra propia cosecha que suavizasen la literalidad de la versión e intentasen mejorar el original. Pensamos que el lector se acomodará sin dificultades a tales hábitos expresivos; téngase en cuenta que, en nuestra opinión, la lectura de este ensayo también es difícil para un germanoparlante de nuestros días, y que su comprensión requiere siempre mucha atención, una escucha atenta, un oído que poco a poco va adquiriendo sensibilidad para los frecuentes juegos de palabras, de simetrías y asimetrías, de inversiones y reiteraciones de términos que primero se introducen y luego van recibiendo su paulatina explicitación, en suma, para su extraña y grandilocuente musicalidad.
Esta versión de La obra de arte del futuro acaso es la primera traducción castellana que merezca tal nombre, al menos en contraste con cierta presunta traducción previa al parecer agotada, que a pesar de querer conservar la expresión original de Wagner, a menudo le hace decir justamente lo contrario de lo afirmado por el compositor. No obstante, nuestro trabajo no hubiera visto la luz sin una triple constelación de afortunadas coincidencias. La primera fue el cumplimiento de un viejo encargo de Josep Ruvira y Jorge García para una soñada colección oficial de textos musicológicos esenciales, que no pudo ni siquiera iniciarse por ciertas decisiones políticas difíciles de entender, sobre todo en una comunidad tan enamorada de la música y las fallas. La segunda, la participación en el Master de Estética y Creatividad Musical en el que la atenta escucha de varios profesores de conservatorio brindó gratísimas experiencias de comunicación didáctica y un deseado retorno hacia el problema de las relaciones entre música y filosofía, que ojalá algún día pueda repetirse en el marco de una licenciatura en musicología, todavía inexistente en esta ciudad. Y la tercera, la propuesta del profesor Román de la Calle, gracias a cuya acogida hemos tenido fuerzas para reemprender la traducción y darle un acabado quizá ya satisfactorio. Reciban todos desde aquí nuestro reconocimiento.
En nuestro contexto político-cultural, dedicarse a traducir un texto como el presente es una opción un tanto aristocrática, difícil de justificar. En primer lugar, incluso wagnerianos eminentes que recopilan cada versión discográfica de cada pieza del compositor y la comentan con gran sutileza, se limitan sistemáticamente a confeccionar una lista bibliográfica de las traducciones existentes, sin hacer el menor comentario sobre sus cualidades o defectos, quizá porque consideran que así como los oyentes tienen malos hábitos de escucha y requieren mucha información critica, en absoluto necesitan de guía cuando han de leer al escritor Wagner en supuestas traducciones castellanas que pueden dar gato por liebre. Las mejores revistas especializadas del ramo otorgan un espacio comparativamente ínfimo a los textos musicológicos que vertebran toda escucha inteligente, como si ésta sólo dependiese de la bondad de algunas afortunadas grabaciones. En segundo lugar, para nuestras autoridades académico-universitarias traducir tampoco merece la menor consideración: cualquier pequeño artículo es valorado como un mérito investigador muy superior, quizá porque sospechen, no imaginamos con qué fundamentos, que la traducción ya es tarea muy lucrativa de por sí. Se olvida que la elaboración de una traducción satisfactoria puede requerir muchos intentos y ensayos fallidos hasta conseguir un golpe de dados con suerte. Pero no todo es pura manía obsesiva y derrochadora, la confirmación de un fracaso anunciado y traicionero; el trabajo también tiene sus alegrías, y no sólo por el mutuo enriquecimiento amistoso que supone la consolidación de un dúo: ciertamente, ni en el fondo ni en la forma esta Introducción sería lo que es sin el ya largo diálogo con Francisco López y el cuidadoso esmero con el que la ha revisado. Como le dijo Nietzsche a Wagner en cierta dedicatoria, nadie nos podrá quitar el goce de imaginar lo mucho que ya disfrutamos cuando vemos las manos de varios de nuestros mejores amigos acariciando este volumen, entre los que no queremos olvidarnos de los miembros de cierto seminario irrepetible en la Universidad de Valladolid. Queremos manifestar nuestra gratitud a Sabine Ribka y, muy en especial, a Guillem Calaforra por sus consejos a la hora de resolver determinados problemas. Varios compañeros del Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento de la Universitat de Valencia, como, por fortuna, suele ser habitual entre nosotros, han leído y comentado estas páginas, y les agredecemos su generosidad y sus pertinentes observaciones, sobre todo al amigo Julián Marrades. Por lo demás, si al adentrarse en estas páginas el paciente lector se siente entre algún laberinto, consulte, si lo tiene a bien, los pasillos del edificio original, antes de atribuimos malicias vengativas, que, en la medida de nuestras fuerzas, hemos procurado encauzar por otros derroteros.
Читать дальше