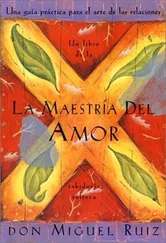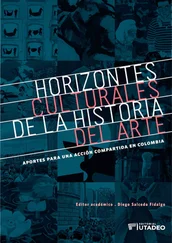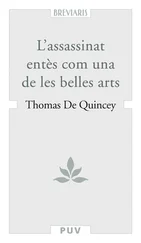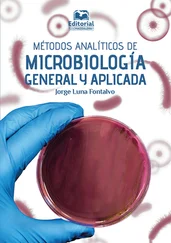Portada
IV Concurso Nacional de
Novela Universitaria UIS 2019
Una obra de arte
Iván Darío Fontalvo

Bucaramanga, 2019
Página legal

Una obra de arte
Iván Darío Fontalvo
© 2019 Universidad Industrial de Santander
Reservados todos los derechos
Primera edición: marzo 2020
ISBN: 978-958-8956-79-4
Diseño, diagramación e impresión:
División de Publicaciones UIS
Carrera 27 calle 9, ciudad universitaria
Bucaramanga, Colombia
Tel.: 6344000, ext. 1602
ediciones@uis.edu.co
Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita de la UIS.
Impreso en Colombia
Dedicatoria
Para mi padre y mi abuelo,
con todo el corazón.
Agradecimientos
Estoy indiscutiblemente en deuda con muchas personas: mi esposa y su familia, mis padres, mis hermanos, abuelos, tíos y sobrinos. Con mis amigos queridos al margen de la literatura y sus respectivas familias: Arturo Cantillo, Tomás Cerpa, Jhoandry Misat, Juan Dávila, Manuel Molinares. Con los amigos literarios de mi vida: Pedro Conrado, Ramón Molinares, Aurelio Pizarro, Julio Lara, Julio Olaciregui, Carlos Ortiz, Martha Herrera, Álvaro Suescún, Philippe Mouchet, David Betancourt, Paul Brito, José Ramón Mejía, Pablo Caballero, Pedro Badillo, Jorge Charris, Antonio Caidedo, Enzo Ariza, Tatiana Guardiola y Claudia Dejean.
Para ellos van todos mis agradecimientos, ahora y siempre.
Epígrafe
Allí está el fastuoso escenario de la vida
para los que saben mirar un poco.
Doménico Cieri Estrada
Uno
Cuando en la radio se anunció el final de la guerra, Brodel estaba fumando fuera de la tienda de campaña. No supo si fue un milagro, pero en el mismo instante en que la voz del locutor dio la buena nueva, sintió como si todos los motores asesinos en el cielo y la tierra se hubieran apagado de repente, sus oídos dejaron de zumbar y volvió a oír el soplo del viento. Lanzó el cigarro al barro— en medio de la hierba moribunda—, entró a la tienda de campaña y tomó la mochila con sus cosas.
Quienes lo vieron pasar por el sendero no se sorprendieron de hallarlo sin una sonrisa en el rostro. Llevaba el mismo aspecto duro de siempre: la gorra hundida hasta las cejas, las mandíbulas apretadas y los ojos entrecerrados. Siguió de largo hasta la tienda del capitán y de la caja fuerte sacó diez de los lingotes de oro que una noche le habían robado a un comerciante estúpido que quiso burlarse de la pobreza. Desde su catre, el capitán lo vio guardarse los lingotes y no dijo nada.
Brodel salió de la tienda y fue hasta las provisiones, que se encontraban a campo raso cubiertas por carpas gruesas. De debajo tomó una lata grande de combustible y otras cuantas de comida. Y así, con la mochila llena de oro al hombro, la lata de combustible en una mano y las de comida en la otra, se acercó al jeep que solía conducir durante las incursiones.
Giró la llave y pisó el acelerador con violencia: la bota derecha subiendo y bajando, subiendo y bajando. Las llantas traseras patinaron antes de asentarse en el lodo blando y a Brodel eso le gustó. Detrás de sí iba dejando soldados que festejaban, un capitán discreto y agradecido, el campamento en el fango, disparos de libertad. Pero también dejaba atrás muertos y bombas y otras cosas peores. Adelante encontraría retazos de guerra, lo sabía: pueblos arrasados y mendigos hambrientos. Pero él solo tendría la vista fija en el horizonte atardecido, lejos de todo, más allá de las montañas, incluso más allá de las praderas. Seguiría conduciendo hasta que el combustible y la comida empezaran a acabarse, y entonces sabría que estaba a punto de llegar.
Iría a una orfebrería y vendería parte del oro. Buscaría el lugar más desolado de las cercanías, compraría un terreno y empezaría a construir una casa con su jardín y su fuente, y después de terminarla colgaría en la verja del frente un letrero que diría «Se alquilan habitaciones para artistas decepcionados».
Eso pensaba hacer Brodel.
Y eso justamente hizo.
Dos
El lugar más desolado que encontró fue un terreno yermo, junto al desierto. El pueblo más próximo estaba a siete kilómetros, así que la soledad no iba a dejar a Brodel tranquilo con facilidad. El precio del terreno —cuatro acres y medio— lo negoció sin hablar con un anciano andrajoso que poseía documentos tan gastados que no había forma de que fueran falsos.
—El precio que le di es muy bueno, ¿no le parece?
El anciano se acercaba a Brodel como tratando de husmear en sus pensamientos, pero Brodel era inescrutable. La primera propuesta la desvió fijándose en la arena rojiza de los alrededores. El viejo —flaco y nervioso— entendió el mensaje.
—Tiene razón, tiene razón —el índice izquierdo agitándose y la mandíbula temblorosa—. La arena está seca, así que bajémosle un poco.
Brodel soltó un suspiro. Se hundió la gorra hasta los ojos y se limpió el sudor de las mejillas coloradas. El anciano palideció.
—Claro —dijo—, el calor es insoportable. Bajémosle un poco más.
Con gestos semejantes, Brodel indicó la ausencia de árboles y de agua, y el viento agreste que soplaba duro sobre tierras en las que alguna vez estuvo el mar. Con una mano en alto, Brodel detuvo por misericordia las rebajas sucesivas del anciano.
Pagó lo que quiso.
Pagó lo justo.
Tres
El terreno era una cosa rojiza y pelada. Lo primero que hizo Brodel después de recibir los papeles fue contratar una cuadrilla de obreros para que excavaran un pozo subterráneo. Siete hombres con picas y palas removieron la yesca dura y buscaron las entrañas aguadas de la tierra en jornadas arduas bajo un sol de cobre. Pasaron casi dos semanas rompiendo fuente tras fuente en busca del agua más dulce de las profundidades. Fueron días duros, pero cumplieron su misión. Brodel les pagó sin regateos por la bendición que definiría el futuro de sus planes y los despidió de sus tierras sabiendo que jamás los despediría de su corazón. La guerra le había enseñado que en la vida importa menos el honor que el agua; que los hombres sedientos son bestias embravecidas. Había aprendido una cosa, en definitiva: que la diferencia entre un manicomio y un oasis es esa poción tornasolada que los siete sujetos lograron hacer brotar de la tierra marchita.
Aquellos obreros sudorosos eran algo menos que magos. O quizás algo más.
Brodel había alquilado una habitación en el pueblo, en un hotelucho desvencijado en donde la madera chirriaba y los zancudos daban vueltas todo el día sobre las macetas de helechos. Ahí esperó a que los obreros excavaran su pozo y ahí diseñó los planos de la construcción futura. La doméstica le proveyó papel y lápiz a cambio de nada, pero él no se sentía cómodo con las deudas y le pagó cada centavo. Le dejaba billetes entre las sábanas y sobre las encimeras de la cocina, y siempre que ella trataba de devolverle el dinero él la detenía con una tos de desagrado.
Un día la mujer alcanzó a ver el dibujo del plano y soltó una risilla. Era la primera risa que Brodel veía en años, así que sonrió también y los huesos de su quijada de acero tronaron como un viejo mecanismo oxidado.
Cuatro
En los dibujos su proyecto había quedado menos claro de lo previsto. El albañil que fue a verlo al hotel por recomendación de la doméstica descifró los papeles con los ojos hechos una sola línea, y borró trazos y esquemas hasta que el plano fue lo que debía. La casa iba a ser de dos plantas, con una alberca grande en el patio y un jardín exterior que la rodearía por completo. Afuera, después del jardín, construiría una verja de rocas y sembraría palmeras. El albañil se comprometió a hacer los cálculos de tal manera que Brodel supiera cuánto le costaría.
Читать дальше