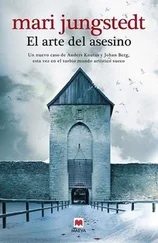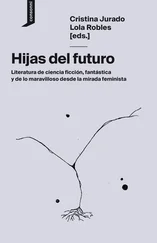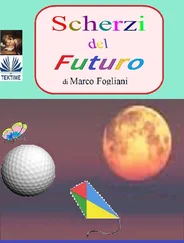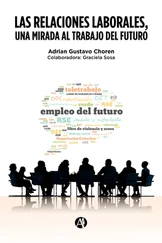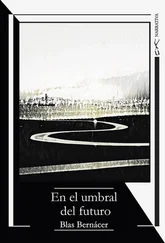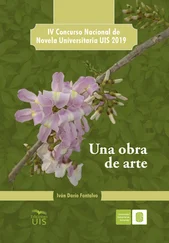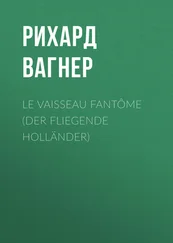En marzo de 1849 conoció personalmente a otro personaje característico del momento, el agitador ruso Mijail Bakunin, figura capital del anarquismo y gran crítico de la civilización tradicional, a la que, en su opinión, había que destruir de raíz para poder propiciar una nueva sociedad libre, de inminente consecución. Durante semanas, a lo largo de muchos paseos, sin duda intercambiaron fervorosas esperanzas. El eco de aquellas conversaciones aún se escucha al leer ese panfleto wagneriano en el que la revolución se presenta en persona y grita su mensaje de destrucción y de nuevo comienzo, de transformación de la indigencia en dicha sobreabundante. Había que acabar con el Estado moderno, generador de todos los males.
Ya en el exilio, durante el verano, unos papeles pintados en la pared del «Café literario» de Zurich le recordaron los motivos de un cuadro de Buonaventura Genelli, Dioniso educado por las musas de Apolo , que tanto le había impresionado en la gran sala de la casa de su cuñado editor, en Leipzig, en la que años después, durante una visita, saludará a una joven promesa de la filología clásica que escribía críticas musicales y sentía pasión por la filosofía, cuyo nombre era Friedrich Nietzsche. La necesidad de la reconstrucción del prodigioso arte griego y su imprescindible magisterio para los genuinos renacimientos futuros de todo arte que merezca considerarse como tal es algo que ambos compartían, y que permite comprender la rápida amistad que, al punto, incendiará sus diálogos.
Antes de redactar los ensayos sobre arte se sabe que, como última influencia importante de esta etapa, tuvo la oportunidad de leer un texto que hacía meses que le habían recomendado, los Gedanken über Tod und Unsterblichkeit (Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad) del admirado pensador Ludwig Feuerbach. La radicalidad de sus tesis le acabó de motivar para el trabajo de clarificación previa que requería concebir una obra de arte que, como un verdadero mito de la Antigüedad griega, fuese imperecedera. El respeto por el filósofo se trocó en veneración al leer su obra capital y más voluminosa, Das Wesen des Christentums (La esencia del cristianismo) , texto que motivó la redacción de la posterior dedicatoria de La obra de arte del futuro.
IV
Los ensayos de los primeros años en Zurich responden a una misma hipótesis de base, que podría formularse poco más o menos así: la humanidad ha vivido una decadencia progresiva desde ese fugaz momento de esplendor artístico-social que fue la Antigüedad griega, en cuyo seno florecieron esas dos magníficas creaciones que son la tragedia y la polis. Desde aquella lejana época y tras tantos siglos de mediocridad y esclavitud, ya ha llegado la hora de iniciar, mediante una revolución política y artística, esto es, mediante un arte revolucionario, una nueva experiencia de la comunidad humana, en la que la nueva sociedad y el nuevo arte se complementarán en recíproca ayuda: su fruto imperecedero será la obra de arte del futuro. Para entender la pasada decadencia y para programar la incipiente novedad, Wagner se centra en el drama, el cual, a sus ojos, ha jugado y juega un papel central en todo este proceso, puesto que, por un lado, requiere de la colaboración del conjunto de las artes y de los artistas, y, por otro, tal asociación de camaradas consagrados al arte integral será algo así como la célula paradigmática de la fecunda libertad de la futura sociedad y de sus maravillosos frutos. Como es obvio, los sueños de un artista revolucionario, que se sabe director plenipotenciario de esa futura asociación de colegas entregados y competentes, se combinan aquí, por una parte, con los sueños compartidos del socialismo utópico del momento, tanto los de raigambre germana –la izquierda hegeliana–, como los franceses –Proudhon– y rusos –Bakunin–, y con las necesidades histórico-nacionales de la época, por la otra, es decir, con la construcción del futuro Estado alemán y la adopción de una constitución plenamente burguesa que reconozca por fin los derechos de los ciudadanos. Sobre este doble plano general van tomando figura los diferentes ensayos que complementan la reflexión central de La obra de arte del futuro.
Este planteamiento tiene unas innegables dimensiones antropológicas, en tanto pretende legitimarse argumentando que su realización es el único camino que desarrolla y satisface las capacidades y las pulsiones del ser humano, entendido en cuanto realidad múltiple: Wagner concibe al ánthropos conjugando tres niveles, el sensible, el afectivo y el intelectivo, esto es, piensa al ser humano en cuanto poseedor de sentidos, sentimientos o corazón, y entendimiento o cabeza. Pero además de esta perspectiva, individual y descontextualizada, Wagner pone en juego otras dos instancias, la naturaleza y la sociedad, con sus respectivas necesidades. En cuanto ser natural, el ser humano es corporal, material y sensual; y en cuanto ser social, es, o mejor, puede y debe ser, sexual, familiar, comunitario, asociado, nacional y universal. No en balde la huella de las obras de Feuerbach es omnipresente. Este mensaje de revolución pregona, pues, no sólo un arte nuevo y una nueva sociedad, sino también un nuevo ser humano, una nueva humanidad, que ya no se enajene con los dioses y la religión, ni con la propiedad y el utilitarismo burgués, ni con las modas, el lujo, el egoísmo aislante y el poder del dinero, sino con las creaciones artísticas más originarias y auténticas, más comunitarias y más libres, obras totalizadoras, integradoras y asimiladoras de los mejores logros de los más grandes artistas del pasado. Serán como museos vivientes, alumbrados desde los afanes y las ansias que tenga la asociación de artistas del futuro.
El artista unidimensional cuyas obras de arte sean sólo música, o sólo pintura, o poesía exclusivamente, no tiene cabida en la concepción wagneriana de la obra futura, ya que ese nuevo arte soñado ha de sumar y potenciar las diferentes modalidades artísticas en creaciones multidisciplinares, en dramas mítico-ejemplares que otorguen permanencia al recuerdo y a la significación de los héroes, una especie de tragedias griegas redivivas y nuevamente musicales, que se escenificarán en los teatros que los arquitectos diseñarán para que los espectáculos se vean, se oigan y se entiendan de la forma en que lo exija el colectivo de sus autores. He aquí la meta última hacia la que La obra de arte del futuro apunta; y en la medida en que su consecución implica una crítica detallada de las insuficiencias de la ópera europea, contrastándola con esta nueva concepción del drama, exigirá aún la redacción de los ensayos posteriores, y tomará su definitiva forma teórica en Ópera y drama.
V
Una vez esbozado el itinerario que traza el libro de Wagner, hora es ya de comentar brevemente nuestra labor textual. Traducir la prosa de Wagner supone una permanente tensión muy difícil de resolver de forma satisfactoria: los problemas del original, de prosa tan prolija y alambicada, constituyen una constante invitación a las más osadas intervenciones. La tarea del traductor no debe ser nunca la del comentarista o glosador, sino la del mediador que se limita a posibilitar en el lector una clara mirada desde otra lengua a lo que nos está diciendo el autor. Ello requiere respeto y pulcritud, no siempre fáciles de mantener ante las peculiares características de la escritura wagneriana. Este juicio sobre la faceta ensayística del compositor lo mantienen incluso aquellos especialistas más allegados a su obra, como Martin Gregor-Dellin, quien puntualiza que, hasta en los mejores logros de su pluma, como la prosa de resonancias heinianas de los artículos parisinos de 1840-41, ya son perceptibles aquí y allá «la garrulidad y prolijidad del estilo, que después arruinarían casi todo». En efecto, los ensayos de 1849-51 están redactados de manera tal que generaciones de futuros lectores les han vuelto la espalda, comprensiblemente, por «la indescriptible palabrería», por «la indigesta sopa, fuertemente especiada, de la cancilleresca prosa wagneriana».
Читать дальше