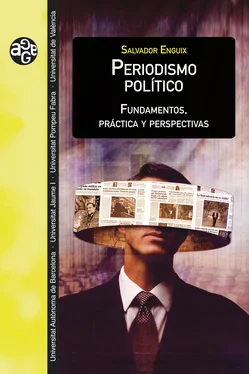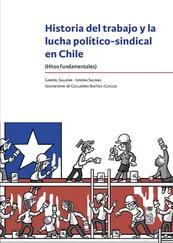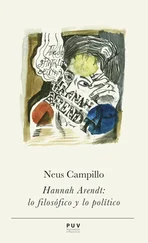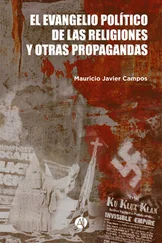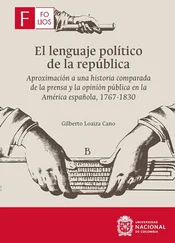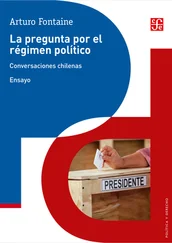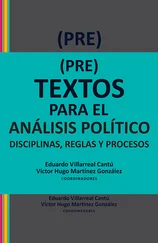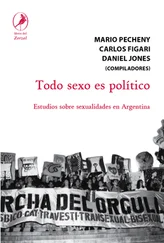La reflexión de Giró es compatible con la inclusión del periodismo político en el periodismo especializado, pero también con la realidad del ejercicio profesional, es decir, con el trabajo de un periodista en un diario. Pero creemos que su definición aún puede acotarse más, porque si bien es cierto que el periodista político da cobertura con su trabajo al conflicto que se genera entre las instituciones políticas y sus actores, no es menos cierto que muchos de los acontecimientos que se enmarcan en estas instituciones o actores no serán cubiertos por un periodista político, sino por informadores de otras secciones de un diario. Barnett y Gaber (2001: 33) describen también una situación de similar indefinición en el Reino Unido al destacar que el término periodista político es, de hecho, una descripción muy genérica de todos aquellos cuyo trabajo consiste en la escritura e información sobre política. Según estos autores, a efectos de analizar bien el proceso de producción de las noticias políticas es importante comprender claramente las diferencias entre distintas figuras profesionales, como son los periodistas parlamentarios, los corresponsales políticos, los columnistas políticos, etc.
Para desarrollar esta idea es necesario diferenciar qué debe entenderse por información política frente a lo que no lo es; por tanto, resulta imprescindible la definición del propio concepto de noticia política . Y este aspecto es fundamental porque, como veremos a continuación, no se trata de una discusión exclusiva del ámbito teórico sino que se produce también en las redacciones de los medios de comunicación, principalmente en los periódicos, cuando se presta atención a acontecimientos cuyo carácter fronterizo en distintas áreas temáticas (política, economía, sociedad, etcétera) permitiría ubicarlos, una vez transformados en noticia, en diferentes secciones. Cuestión esta que provoca no pocas tensiones en las redacciones.
2. La noticia política
Antes de profundizar en este tema, resulta interesante recordar algunas nociones teóricas generales que ya resultan clásicas y que deben ser tenidas en cuenta, relativas al acontecimiento , la noticia y la información . Si asumimos, como señala Rodrigo Alsina (2005), que «la producción de la noticia es un proceso complejo que se inicia con un acontecimiento», es necesario tener en cuenta que cada acontecimiento, como fenómeno social, tendrá diferente consideración en cada sistema cultural; y son estos mismos sistemas culturales los que determinarán también cuáles deben pasar desapercibidos. En este sentido, Rodrigo Alsina señalaba las aportaciones de Sierra (1984: 197), quien apunta la específica naturaleza de los acontecimientos sociales susceptibles de convertirse en noticia:
Se puede entender como acontecimientos sociales los hechos de trascendencia social que acaecen en un momento determinado del tiempo. Se diferencian, pues, de los acontecimientos en general en la necesidad de que presenten una trascendencia social.
Rodrigo Alsina reconoce la dificultad de definir qué se entiende por trascendencia social , y apunta que puede ser debida a diversos factores, entre los que destaca el sujeto protagonista del acontecimiento o el propio objeto del desarrollo del acontecimiento (2005).
Por su parte, Fontcuberta (1993: 19) advierte que el acontecimiento se ha definido tradicionalmente a partir de dos características: a ) es todo lo que sucede en el tiempo, y b ) es todo lo improbable, singular, accidental. No obstante, tampoco debe confundirse el acontecimiento con el suceso , como bien señala Rodrigo Alsina (2005), ya que mientras el primero se define por la importancia del mensaje, lo propio del suceso es referirse a ciertas convenciones sociales que se ven vulneradas, es decir, a cierta ruptura de lo que cabría considerar «la lógica de lo cotidiano».
A fin de diferenciar el simple acontecimiento de la noticia, Rodrigo Alsina señala la necesidad de establecer el punto de referencia de la interpretación contextualizada: «Lo que es noticia para un sistema puede ser acontecimiento para otro», insiste. Se puede añadir incluso que las mismas sociedades pueden variar su percepción de lo que es un acontecimiento y de lo que es una noticia según su propia evolución en valores, legislación, permisividad respecto a ciertos actos, etcétera. Sería el caso, por ejemplo en España, de la violencia de género: hace veinte años, como acontecimiento, como hecho que ocurría, rara vez era noticia o, en el mejor de los casos, nunca provocaba debate social, y menos aún entre los poderes políticos. Hoy, bien al contrario, cualquier caso de violencia de género es susceptible de convertirse en noticia destacada en todos los medios de comunicación de España, y es prioridad en la agenda tanto de las instituciones políticas como de los partidos políticos.
Como conclusión, Rodrigo Alsina (2005) propone una diferenciación que asume planteamientos básicamente comunicativos y que no atiende a los protagonistas de los hechos ni a sus objetivos, sino que se centra en los sujetos del hecho informativo: «podríamos diferenciar el acontecimiento de la noticia señalando que el acontecimiento es un mensaje recibido mientras que la noticia es un mensaje emitido». Esto es importante porque supone introducir en la definición el dinamismo y la temporalidad propios del hecho periodístico.
De entre todos los acontecimientos, los periodistas y los medios de comunicación seleccionan ( gatekeeping ), con multitud de criterios y según las distintas sociedades y dinámicas culturales, aquellos que pueden ser susceptibles de convertirse en noticia. Charron ha señalado la estabilidad de estos criterios y dinámicas. Así, señala que las primeras investigaciones empíricas sobre la selección de las noticias consideraban la subjetividad y las intenciones comunicativas de los periodistas-seleccionadores ( gatekeepers ) como los principales factores determinantes de la selección (Charron, 2000: 11). Sin embargo, desde los años setenta esta hipótesis ha sido anulada, añade, porque los estudios empíricos han demostrado que las prácticas de selección de las noticias varían relativamente poco de una empresa mediática a otra. Según Charron, la selección de noticias obedece a criterios que pueden considerarse relativamente estables, y que convierten el resultado de la selección en altamente previsible.
Böckelmann (1983: 65) razona algunos de estos criterios para la selección de acontecimientos, entre los que destaca «los síntomas del ejercicio del poder y su representación». Este proceso de selección es en sí mismo constitutivo y definitorio de la actividad periodística, y nos enfrenta a uno de los temas más tratados en la investigación: la parcialidad o sesgo ( bias ) del informador, que se produce voluntaria o involuntariamente. En palabras de Cook (1998: 87) las noticias son necesariamente selectivas, sin que ello suponga necesariamente un sesgo de parcialidad: «Los periodistas solo pueden atender a ciertos acontecimientos posibles. Una vez sus ideas son vendidas y elaboradas, la muestra se reduce aún más».
A partir del momento en que cierto hecho es seleccionado como tema informativo, cada medio, acorde con sus propias características –sistema de soporte para la difusión del mensaje, espacios disponibles, horarios de difusión, destinatarios típicos, etcétera–, «informará» a sus lectores, oyentes o televidentes de la noticia, que formará parte ya del sistema de construcción social. En el caso de los periódicos, por ejemplo, la manera de informar condicionará cómo divulgamos la noticia, dónde se ubica –en qué sección informativa o temática–, con qué formato y qué importancia se le da entre el grupo de noticias que ese día configurarán el discurso global del periódico. Más aún, el periódico destacará de entre todas, en portada, las que considera como noticias clave de la jornada.
Читать дальше